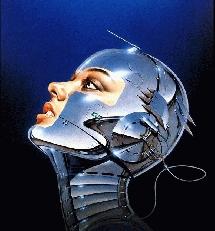
Cada tanto sucede que alguna carta prescribe la historia. Shotoku Taishi, uno de los más prósperos y celebrados gobernantes del Japón, envió una serie de cartas al emperador del Sol Poniente firmadas por el hijo del emperador de la tierra del Sol Naciente. En plena explosión budista, Japón formalizaba por primera vez en una carta su intención de estar a la par de sus vecinos chinos.
El sol naciente se convirtió en viento siete siglos después cuando, tras ignorar los japoneses una intimidatoria carta de Kublai Khan, la gigantesca flota Mongolia se estrelló dos veces contra un tifón. El viento sagrado, o kamikaze sería un emblema de la grandeza nipona hasta la segunda guerra mundial.
Para entonces, otra célebre carta que esta vez Albert Einstein, el genio de los pelos despeinados hacía llegar a Roosvelt advertía que: se podría establecer una cadena nuclear en una importante masa de uranio por la cual vastas cantidades de energía y nuevos elementos similares al radio podían ser generados.
Esta vez la tormenta no fue de los dioses sino más bien del diablo, los kamikazes que se estrellaban contra la armada estadounidense ya no eran de viento sino de carne y Japón quedó sumergido en vientos nucleares y bajo el control de los Estados Unidos.
El sol naciente tenía que volver a nacer, y si Taishi en el siglo VI fuera célebre por haberse puesto a la par con el imperio Chino, Japón empieza, sobre el nuevo milenio, un lento proceso con intención de ponerse a la par de Occidente. Ya no se trata de inundar las islas de templos Budistas, sino del nuevo templo de occidente: la rueda de la ciencia y la tecnología.
La ciencia después de la guerra
Convertida la guerra mundial en guerra fría, la física de partículas empezaba a envejecer pese a seguir ocupando el centro de la pesquisa por la latente posibilidad de convertir núcleos en bombas, Al mismo tiempo, una nueva ciencia empezaba a emerger. Hundida Alemania y mientras los soviéticos seguían negando la biología moderna, Inglaterra y Francia, a la cabeza de Europa occidental, gestaban las dos décadas doradas de la biología molecular.
Pero los héroes de la genética empezaban a aburrirse de sus propios logros y en 1963 Sydney Brenner, quien junto a Francis Crick descubriera el código genético, le envió una carta a Max Perutz que resume mejor que ningún otro escrito la ciencia de las décadas que les seguirían, es decir, los últimos 40 años.
Brenner y Crick trabajaban en el célebre Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge dirigido por Max Perutz, pionero de la cristalografía que permitiera al mismo Crick predecir la estructura del ADN, o como el y Watson lo llamaron, el secreto de la vida.
En su carta, Brenner decía esencialmente que estaban aburridos, que la biología molecular estaba obsoleta y que sólo faltaba llenar los detalles, tarea de la cual se encargarían los estadounidenses.
Nuevo camino
Proponía, además, como problemas fundamentales, el estudio del desarrollo y la neurociencia: Hoy todos están de acuerdo en que casi todos los problemas “clásicos” de la biología molecular han sido ya resueltos o serán resueltos en la próxima década. El ingreso de un número importante de americanos y de otros bioquímicos al campo, asegura que los detalles de la replicación y la transcripción serán elucidados. Dado esto, hace tiempo que siento que el futuro de la biología molecular esta en la extensión de la investigación a otros campos de la biología, notablemente al desarrollo y al sistema nervioso.
Los problemas clásicos de la biología molecular habían sido resueltos en Europa: Monod y Jacob en Francia, y Watson, Crick y Brenner en Inglaterra. La biología molecular estaba pronta para ser industrializada y los europeos querían lanzarse a la conquista de nuevas fronteras.
El patrón establecido y consolidado en los últimos 40 años (una réplica de la historia de griegos y romanos) ya estaba claro para Brenner: Europa concentrada en la gesta de las grandes ideas y EE.UU. en materializarlas en tecnología.
Un buen ejemplo es el del desarrollo de los anticuerpos monoclonales por el argentino Cesar Milstein y el alemán Georges Kohler en 1975, 12 años después de la carta de Brenner y en el mismo laboratorio. La oficina de patentes de Cambridge no los consideró de interés para tramitar una patente. Estados Unidos no perdió la oportunidad y se adelantó varios años a los ingleses en la gestión de patentes referidas al uso de monoclonales, fundamentales en el futuro desarrollo de la biotecnología.
En el otro extremo de la cuerda
O la más célebre historia del desarrollo de la computación cuyos cimientos teóricos fueron establecidos por el inglés Alan Turing, el Húngaro John Von Neumann y el Alemán Kurt Godel. Los tres fueron importados por los Estados Unidos, donde se fabricó la primera computadora.
También estaba claro para Brenner cual era la nueva frontera del conocimiento: el desarrollo y el sistema nervioso son hoy, 40 años después del día en que se escribió la carta, los dos grandes problemas de la ciencia de la vida.
Si ya desde entonces Europa generaba los cimientos teóricos y Estados Unidos apoyaba fuertemente la ciencia con particular interés en la generación de tecnologías, Japón empezaba a situarse en el otro extremo de la cuerda.
Lograba un importante desarrollo tecnológico con una muy baja producción de ideas significativas en el campo de la ciencia. Los escasos 5 premios Nóbel de ciencias (contra 191 de EE.UU. o 152 entre Inglaterra, Alemania y Francia) obtenidos por Japón dan cuenta de este hecho.
El ejemplo japonés de ingresar al primer mundo y acceder a la tecnología sin generar ciencias básicas (o para hacerlo recién después de haber logrado cierto grado de desarrollo) fue imitado en una situación geopolítica muy distinta por España.
La conquista de la nueva ciencia
Hoy la biología molecular está completamente industrializada y los fantasmas que genera son por su industrialización y no por su novedad conceptual. Un debate mediático explotó después de que Ian Wilmut, en Escocia, clonara a la oveja Dolly.
Sin embargo, la clonación no es una noticia nueva para la ciencia: hace medio siglo, John Gurdon (que por cierto, ahora está en Cambridge) clonaba sapos con la misma técnica con la cual Wilmut clonó a Dolly y con la que hoy se clona a vacas, ovejas, cabras, ratones y con la que pronto, tal vez, se clonen humanos.
No es extraño que la clonación, resultado de la investigación en embriología, o ciencia del desarrollo este dentro de una de las dos columnas vertebrales para la frontera de la ciencia que predijo Brenner.
A diferencia de los años 60, Japón ha sumado un considerable esfuerzo a la investigación en el campo de la clonación y se ha puesto a la cabeza en un rubro donde la maestría en la técnica es más importante que las ideas.
Los japoneses han clonado terneros (9), ratones (10) (en un grupo instalado en Hawai que recientemente fue importado a Nueva York) y por primera vez clonaron un toro clonado… El clon de un clon para empezar a entender como se envejece cuando uno ha nacido de células de un organismo viejo (NYT).
Vieja clonación
Pero la ciencia de la clonación es ciencia vieja. El campo de la ciencia que hoy promete la revolución más importante es el de la neurobiología, el estudio de los procesos mentales, de la conciencia, de la memoria, de las ideas y los sueños.
Sin miedo a pecar de obsecuente, vale la pena señalar que el principal escollo de la neurobiología de hoy estaba escrito en la carta de Brenner. Me parece… que uno de los problemas serios es la inhabilidad de definir pasos unitarios para un proceso dado. La biología molecular fue exitosa en el análisis de los mecanismos genéticos en parte porque los genetistas han generado la idea de un-gen una-enzima, y las expresiones aparentemente compiladas de los genes en términos de color de ojo, longitud de las alas etcétera pueden ser reducidas a unidades simples que pueden ser sencillamente analizadas.
La falta de definición de un objeto que sea la unidad de un pensamiento sigue siendo hoy lo que impide el gran salto de la neurobiología. Pero este gran paso puede no estar lejos.
Pese a que la reciente década cerebro no cumplió con sus promesas de entender la mente humana, la neurociencia ha quedado en un estado sumamente prolífero, no en cuanto a ideas, sino en cuanto a datos y tecnologías.

El esfuerzo japonés
La neurobiología está hoy donde estaba la biología molecular a fines de la primera mitad del siglo XIX, o la física a comienzos de siglo XX, tratando de encontrar las unidades fundamentales que permitan dar el gran salto. Es decir, la neurobiología está hoy en un estadio de investigación básica.
Y la novedad geográfica en este caso es que Japón se ha lanzado a la carrera con un programa extremadamente ambicioso y dispuesto a romper con todos los métodos que habían restringido al sistema académico Japonés durante el ultimo siglo.
El esfuerzo nipón tiene nombre propio, se llama Instituto del Cerebro de Riken y nació con la revolución rusa, en 1917, como un instituto privado y desde mitad de siglo, su financiación es a la vez pública y privada.
Según su presidente, Shun-ichi Kobayashi, la principal característica del instituto es tener un objetivo, una razón, para investigar y para guiar la investigación y sostener permanentemente una tremenda ambición: De la misma manera que un hombre sin aspiraciones en la vida es como un barco a la deriva, un programa de investigación sin grandes objetivos será absorbido por el viento y las olas del rápido progreso de la ciencia.
Sol naciente de la neurobiología
El Instituto se encuentra en Wako, a media hora de tren de Tokio y es, paradójicamente, vecino de una base norteamericana. Un edificio imponente, de estética cruda, levantado en tiempo record, y un gemelo que nacerá pronto son la sede de los laboratorios del Instituto del Cerebro que apareció hace 3 años, en pleno fervor de la neurociencia a sumarse a la carrera.
El Riken, el sol naciente de la neurobiología, nace con un manifiesto que tiene tres puntos centrales, con tres objetivos de vida: entender el cerebro, proteger el cerebro y crear el cerebro.
Para eso crearon el ambiente adecuado, que incluía: asociarse casi inmediatamente con el M.I.T para tirar lazos al mundo, desarrollar un centro de tecnología que trabajase junto a los grupos de investigación para generar tecnologías necesarias para la pesquisa y para absorber las tecnologías producidas en los laboratorios, y crear finalmente un centro de información para manejar la creciente producción de datos que se está generando.
Para cada uno de sus objetivos de vida, entender, proteger y crear el cerebro, el Riken tiene su expectativa de desarrollo para los próximos 5, 10, 15 y 20 años.
La aventura de entender al cerebro
En la aventura de entender el cerebro, los japoneses esperan en cinco años, entre otras cosas, entender los mecanismos de memoria y aprendizaje y descubrir la representación del lenguaje.
En 10 años esperan entender los mecanismos que producen sensaciones, emociones y distintos comportamientos. Entender los ritmos biológicos y la percepción del tiempo y como se codifican las palabras que forman el lenguaje.
Cinco años más tarde el programa pretende haber descifrado los mecanismos de atención y pensamientos y la adquisición del lenguaje. Finalmente, en 20 años (que no son nada) esperan entender los mecanismos de la conciencia, social e individual.
Proteger el cerebro
El proyecto de protección del cerebro también avanza, en las ambiciones del Riken, a pasos agigantados. En 5 años deberían conocerse los genes que participan del desarrollo del cerebro y los mecanismos de las enfermedades psiquiátricas.
En 10 años esperan saber como regular el desarrollo normal del cerebro de un animal, controlar el envejecimiento de neuronas en cultivos y ser capaces de realizar transplantes de tejido nervioso.
En 15 años, los métodos para garantizar un desarrollo normal ya deberían ser incorporados a humanos, el envejecimiento neuronal debería ser controlado en el cerebro de animales y debería haberse desarrollado terapia génica para tratar enfermedades psiquiátricas y neurológicas.
En 20 años, debería controlarse el proceso de envejecimiento en humanos, desarrollar tejido artificial (nervioso y muscular) y solucionar todas las enfermedades psiquiátricas y neurológicas.
Fabricando cerebros
El último rubro, fabricando cerebros, es tal vez el más impresionante. Los cinco primeros años deberían bastar para desarrollar chips que sean capaces de reconocer objetos y sistemas de memoria que repliquen el funcionamiento del cerebro.
En 10 años, deberían haberse desarrollado arquitecturas capaces de pensar (nótese que esto es antes de entender el pensamiento), máquinas que recuerden sin necesidad de que nadie las organice e integrar el pensamiento intuitivo y el razonamiento lógico.
En 15 años, se desarrollarían computadoras equipadas con habilidades intelectuales, emocionales y de deseo. En 20 años, se habrían desarrollado supercomputadoras que estableciesen redes amigables con la sociedad. Es decir, se habría generado una relación simbiótica entre humanos y computadoras. También se habrán desarrollado robots capaces de incorporar la vida (intelectual) humana.
Desafío internacional
Dicen que si los latinoamericanos tuviésemos la metodología de los estadounidenses, la eficiencia de los alemanes y la paciencia de los chinos, entonces, seríamos japoneses. Con tremenda conjunción de atributos, tal vez podríamos imaginar el mundo dentro de veinte años, y nuestra perspectiva de ciencia sería vista en muchos sitios como ciencia ficción.
Si se cumplen los objetivos del Riken, si creemos que su carta de intención prescribirá la historia, en 20 años habremos entendido el cerebro (y la mente), lo habremos hecho inmortal y le habremos creado un soporte rígido alternativo donde pueda expresarse y existir. O más bien, considerando que la primera persona del plural sea tal vez un abuso para referirse a la humanidad, los Japoneses lo habrán hecho.
Si no fuese porque los responsables del proyecto se han metido en un rubro, el de la información y la electrónica, en el que los pilares de la tecnología los levantan por encima del resto, porque los robots de Kawato bailan con exquisita humanidad las danzas folclóricas de Okinawa o el Rock and Roll y fundamentalmente porque los que firman son japoneses, uno no prestaría mucha más atención al panfleto que a un (hoy mal) cuento de ciencia ficción.
No mucha más atención que a la posibilidad de viajar en algo más de una hora al mismo Japón desde un pequeño pueblo del norte argentino, saliendo de la estratosfera como sugiriera por ejemplo un presidente argentino.
Ciertamente, por su historia, los japoneses no son tan confiables en el desarrollo y producción de ciencia como lo son con la tecnología. Pero el panorama que la gente del Riken imagina en 20 años, puede no estar muy lejos e implica cambios que van mucho más allá de los genomas, de Internet y de las clonaciones y que constituyen el mayor asalto posible a la identidad.
Mariano Sigman es investigador en neurociencias de la Universidad Rockefeller de Nueva York. Este artículo fue publicado originalmente en Le Monde Diplomatique y ha dado la vuelta al mundo traducido a varios idiomas. Esta es una versión inédita cedida por el autor a Tendencias Científicas.

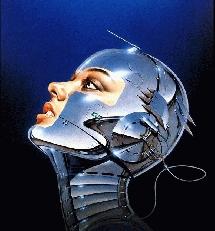


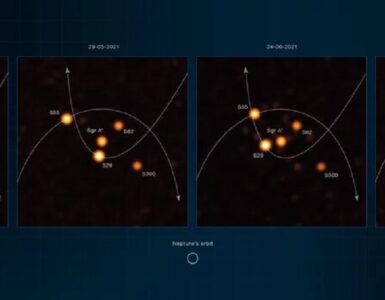










Hacer un comentario