
En su primer saludo a la ciudad y al mundo, el 16 de octubre de 1978, Juan Pablo II anunció que estaba ahí “para comenzar otra vez el camino de la Historia y de la Iglesia”.
Eran palabras dosificadamente enigmáticas. La yuxtaposición de factores anunciaba que no se limitaría a los problemas teológicos, eclesiológicos y administrativos, en cuanto pastor y jefe de la curia vaticana.
Lo que no estaba claro es si se proponía inaugurar un camino nuevo, en una especie de refundación compleja, o si venía para rectificar los errores que podían convertir el camino de la Historia y de la Iglesia en borgianos senderos bifurcados. En cualesquiera de las dos hipótesis subyacía la esperanza de un mejor tercer milenio.
Es que el nuevo Pontífice traía cuentas duras por ajustar, en esa zona gris donde se cruzan los poderes espirituales y terrenales. En cuanto polaco y en cuanto sacerdote, había padecido bajo la dominación del nazismo hitleriano y del comunismo staliniano.
Así aprendió, seguro, que no existe una muralla china entre la política y la religión y que, en determinadas coyunturas, religiosos y políticos deben unir fuerzas para luchar por la libertad.
¿Conservador o revolucionario?
Mientras la persona de Juan Pablo II comienza a extinguirse, los historiadores católicos y los “vaticanólogos” ya perciben el trabajo colosal que les está dejando.
De partida, podrán separar su performance religiosa o espiritual de la terrenal o política, para efectos didácticos pero, en rigor, la complejidad de su gestión no admite dicotomías ni escolasticismos.
El analista laico tiene sobre ellos una ventaja comparativa. Puede soslayar, sin complejo de culpa, aquellos aspectos de la gestión papal donde prima (aparentemente), la interpretación y aplicación de la doctrina. Al fin y al cabo, incluso los exégetas no lo tienen fácil.
Sus apreciaciones suelen oscilar, de manera poco leve, entre los dictámenes “Papa conservador” y Papa revolucionario”. Unos parecen creer que Juan Pablo ha potenciado a su Iglesia y otros, que la ha debilitado.
En definitiva, es más fácil analizar al “Papa terrenal” y decir, sin temor a ser contradicho, que ha sido uno de los líderes sociales más carismáticos de la Tierra y que su gestión lo ubica entre las personalidades políticas dominantes de esta encrucijada de siglos y milenios.
Baste señalar que, con Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, fue uno de los tres grandes artífices del derrumbe del imperio soviético. Hasta podría decirse que el Presidente de los Estados Unidos y el líder de la Unión Soviética lo reconocieron como primus Inter pares, en cuanto inspirador del sorprendente tipo de fin que tuvo la guerra fría.
La circunstancia de Wojtyla
La desventaja es que el analista laico no está autorizado para adjudicar al Espíritu Santo ese talento político. A falta de una fe consistente, debe adjudicarlo a la orteguiana circunstancia de Karol Josef Wojtyla. A esa transición sin pausa, desde el nazismo al comunismo, que vivió en cuanto amigo de judíos, filósofo-poeta y sacerdote polaco.
Con ese currículo y en ese hábitat de violaciones atroces de los derechos humanos, él pudo entender que su Iglesia había sobrevivido, pero al costo de renunciar a su plenitud.
Bajo el liderazgo del perseguido cardenal Stephan Wyszynski, la jerarquía polaca había bajado perfiles y parecía confiar en que el solo transcurso del tiempo —la voluntad del Eterno— demostraría la superioridad de su mensaje.
En algún momento del proceso, el sacerdote Wojtila entendió que ese retroceso táctico tenía límites y se convirtió en crítico —prudente, pero firme— de la prolongación del low profile.
Todo le decía que si católicos y comunistas se proyectaban hacia la sociedad, sobre la base del proselitismo, quienes se desperfilaban estaban condenados a perder. La opción por el mal menor facilitaba, en el largo plazo, lo que se pretendía evitar: una dictadura consolidada y una Iglesia polaca que pasaba del silencio a la mudez irreversible.
El modelo del sionismo
Puede suponerse que la proclamación del Estado de Israel, en 1948, fortaleció y enriqueció ese proceso reflexivo. La fuente del fenómeno estaba en un pequeño libro del periodista judío-austríaco Theodor Herzl y en una nota que éste escribió el 29 de agosto de 1897.
En ella dijo que ese día —correspondiente a la clausura del Primer Congreso Sionista Mundial— él había fundado el Estado Judío, pero que se cuidaría de decirlo en público para evitar la burla. Agregó que “en cincuenta años más todos sabrán que es cierto”.
Aunque no consta en ningún texto suyo, el futuro Papa debió procesar esa impresionante demostración del espíritu profético judío. Tenía amigos en esa comunidad que debieron ilustrarlo sobre esa creación de condiciones, internas y externas, para que el pueblo de la Alianza se reinstalara en Israel.
En suma, todo le indicaba que el pueblo polaco, que se autopercibía como el Pueblo Elegido del catolicismo, también debía pasar de la resignación sufriente a una estrategia para la acción liberadora.
Historia de dos iglesias
La estrategia política de Wojyla debió asumir las semejanzas y diferencias con la contraiglesia soviética, detectar sus ventajas y debilidades comparativas y procesar ejemplos como el del sionismo renovado.
Lo primero que pudo observar, desde esa perspectiva, fue que tanto la Iglesia católica como el Partido Comunista de la URSS debían manejar los rechazos y/o contradicciones que surgían desde las unidades nacionales.
En ese aspecto, la Iglesia tenía la ventaja de una experiencia casi dos veces milenaria, forjada en una historia eventualmente violenta, con reformas, contrarreformas, cismas y concilios unificantes. A la larga, asumiendo el costo, el Papado había aprendido a controlar la sobrerreacción del poder y a coexistir con los disensos nacionales.
A la inversa, la contraiglesia comunista nunca aprendió a manejar los disensos. Ni los periféricos ni los de la sede central. La disidencia trotskista fue liquidada mediante el asesinato de su inspirador. También fueron ejecutados los líderes bolcheviques de la primera hora.
Poder religioso legítimo
Stalin inauguró gulags para millones y “excomulgó” al mariscal Josip Broz Tito, de Yugoslavia. Su sucesor, Nikita Jruschov, hizo fusilar a los principales adláteres de Stalin y, disparándose a sus propios pies, denunció sus crímenes y aberraciones.
Todo ello facilitó el cisma entre la República Popular China y la Unión Soviética e indujo intervenciones armadas en la República Democrática Alemana, Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, con la amenaza consiguiente para los países del resto del campo.
En segundo lugar, si bien ambas organizaciones tenían líneas de jerarquía claras, pautas rígidas de disciplina interna y un aparato burocrático extenso, presentaban una clara diferencia en sus estructuras políticas.
El Papado, a partir de la experiencia histórica, usufructuaba de las ventajas de la estadidad vaticana y de la separación Iglesia-Estado, dentro y fuera de Roma. Ello facilitó su consolidación como poder religioso con legitimidad, dotado de un sistema diplomático especial, con nuncios que daban transparencia tanto a la relación interestatal como a la subordinación religiosa de las unidades eclesiásticas nacionales.
El reducto latinoamericano
Ignorando esa experiencia —o no pudiendo aplicarla—, el comunismo soviético nunca asumió la ilegalidad implícita en su programa revolucionario mundial. Su Secretario General, en cuanto cabeza del “partido guía” y del “Estado proletario”, bien podía percibirse como líder de una organización con vocación de expansión global. Pero el rechazo de los Estados “burgueses” y de la población de los países bajo control de la URSS, convertía aquello en un simple wishful thinking.
En tercer lugar, la guerra fría había confinado al tercer mundo la acción proselitista del comunismo soviético. Con el “equilibrio del terror” nuclear y la OTAN frente al Pacto de Varsovia, los únicos puntos porosos para su expansión parecían estar en África, Asia y América Latina.
Para la Iglesia ello implicaba una competencia directa en su ámbito misionero, pero con claras ventajas a su favor: no tenía sus adversarios en las potencias ex coloniales ni en la OTAN y, a mayor abundamiento, ahí tenía un “reducto”: América Latina, que ya se había convertido en el más católico de los continentes.
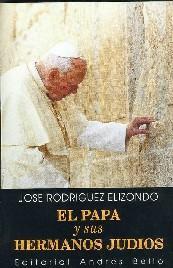
Las ocho tesis del Papa
Las percepciones políticas del sacerdote Wojtyla, con epicentro en Polonia, ya estaban maduras cuando se convirtió en Juan Pablo II. En mi libro sobre el personaje pude discernir las siguientes ocho tesis que se desprenden de su acción.
Primera, la Iglesia y los católicos polacos, a semejanza de los sionistas de Herzl, no debían permanecer pasivos, esperando un milagro del Todopoderoso. Tenían que ayudarse para que Dios los ayudara.
Segunda, la Iglesia debía orientar el sentimiento nacional de los polacos, para formar una masa crítica actuante, capaz de dar testimonio abierto de su fe y de forjar líderes ciudadanos.
Tercera, si la experiencia de Wladyslaw Gomulka indicaba que en Polonia ya había pasado la oportunidad de un comunismo nacional y si no era viable la creación de otros partidos políticos, esa masa crítica debía venir de los trabajadores manuales e intelectuales, con o sin carnet comunista.
Cuarta, con vista a los nuevos agrupamientos, los líderes religiosos debían afirmar sin autocensura el mensaje de la Iglesia, poniendo énfasis en los derechos humanos, entre los cuales el de asociarse libremente.
Neutralidad de la Iglesia
Quinta, la Iglesia debía mantener su neutralidad respecto a las opciones sociopolíticas y económico sociales venideras, haciendo claro que la promoción del respeto a los derechos humanos no correspondía a una estrategia de izquierdas ni de derechas, sino a un deber religioso, ético y moral.
Sexta, no era inteligente antagonizarse con las fuerzas armadas, pues el patriotismo nacional también las permealizaba. En Polonia había una tradición de conflicto con la URSS, que venía de la época zarista y que pasaba por hitos tan prominentes como la victoria de 1920 contra el Ejército Rojo y la liquidación de la oficialidad polaca por las fuerzas nazis (ante la pasividad del Ejército Rojo) y por la propia acción de Stalin, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
Séptima, la liberación de Polonia debía provocar un “efecto dominó” en el campo del socialismo real, a partir de los otros particularismos nacionales y a contrapelo de la “vida eterna” que se autoadjudicaba la iglesia soviética (con la credibilidad, más o menos interesada, de quienes valoraban la estabilidad del orden de la guerra fría).
Octava, la liberación de los polacos y de la gente del campo socialista real era una prioridad estratégica. Como tal, castigaba las posibilidades de esa Teología de la Liberación, con su “opción preferente por los pobres”, que comenzaba a tesificarse desde América Latina.
La deriva polaca
Este conjunto de tesis discernibles pudo corresponder, perfectamente, al análisis de un excelente politólogo polaco disidente. De hecho, su aplicación en el terreno fue espectacularmente exitosa.
El Papa, visitando Polonia, llamando a sus compatriotas a dar testimonio de su fe sin temor y oficiando misas de masividad inédita, colocó al poder comunista local y soviético a la defensiva.
Tarde comprendió Leonid Breznev que un poder espiritual administrado por un líder de fuste y capaz de movilizar a las más grandes mayorías de la historia polaca, no necesita divisiones militares —como suponía Stalin— para imponer respeto.
Los acontecimientos funcionales a las tesis se sucedieron en cascada y en poco más de una década: huelga en los astilleros Lenin de Gdansk; emergencia de un líder proletario real —Lech Walessa— alzado contra el poder proletario oficial; insólito golpe de Estado del general Wojcieh Jaruzelski, con la consiguiente crisis de la ortodoxia marxista-leninista; crisis terminal de la doctrina Breznev de la “soberanía limitada”; emergencia del revisionista Mijail Gorbachov, con la perestroika y la glasnost; caída de los muros y fin del socialismo real liderado por la Unión Soviética.
El atentado de 1981
Entremedio, claro está, estalló el contragolpe asesino y frustrado: el atentado contra el Papa de 1981, que muchos adjudicaron a la soviética KGB, por aplicación de la hipótesis del beneficiario inmediato.
Hay que decir que Juan Pablo no estuvo solo. Ronald Reagan supo apoyarlo y apoyarse en él, para vencer en la guerra fría. La crónica indica que su operador intelectual fue —tenía que ser— otro polaco: Zbignew Brzezinski, asesor de seguridad nacional, quien indujo y condujo la relación Reagan-Wojtyla, a partir de un llamado telefónico personal a la centralita del Vaticano.
Brzezinski, por razones de cultura, idioma común y fineza de análisis, estaba en condiciones de entender que el Papa no entraría a una alianza política con Washington, pero sí podía interesarse en compartir información clasificada sobre las amenazas que se cernían sobre Polonia. Reagan aceptó el consejo de su asesor y, a partir de entonces, Juan Pablo fue el líder mejor informado del mundo. Disponía de su amplia red de servicios propios y de los que le proporcionaban las grandes agencias secretas de Occidente.
Veinticinco años después de su entronización, el camino de la Historia y de la Iglesia ha cambiado, pero, con certeza, Juan Pablo II no puede darse por satisfecho.
La historia interminable
En el componente eclesiológico hay muestras de resentimiento, en algunos sectores, derivados de su estrategia polacocéntrica. En esa línea, la desconfianza del Pontífice respecto a la Teología de la Liberación, algunas canonizaciones discutidas, su afecto diferenciado hacia sacerdotes, prelaturas y órdenes religiosas actuantes en el ex tercer mundo, y su crítica aparentemente más suave hacia los dictadores que se proclaman cristianos, son parte de los problemas que otros especialistas deben resolver.
En lo acotadamente social y político, hoy parece claro que el fin de la guerra fría no trajo los dividendos de la paz que postulaban el Papa y las Naciones Unidas.
A la inversa, la soberbia de algunos vencedores y el resentimiento de algunos perdedores trajo nuevas amenazas para la paz y la libertad. Ahí están el terrorismo globalizado, la grave crisis de la ONU y la doctrina Bush con sus desquiciantes guerras preventivas.
En este marco, los demócratas de baja intensidad de la superpotencia única se entusiasmaron con un “fin de la Historia”, interpretado más como hegemonismo unilateralista que como camino nuevo.
Retroceso social
Como réplica, incluso los países más pobres aspiran al poder nuclear, para defender cuotas de soberanía. Ni siquiera los polacos han seguido el curso de acción previsto por quienes salieron con su fe a la calle y siguieron a Walessa en Solidarnosc.
En diversos países, el abandono de las buenas intenciones previas facilitó la resurrección de partidos antisistémicos, como los de base racista y la expansión de las organizaciones religiosas fundamentalistas.
De manera concomitante, comenzó a cundir el desencanto hacia los políticos, sus partidos y la democracia misma. América Latina, que en un primer momento lució como un continente-paradigma, vuelve a pasar por momentos que hacen temer un “retorno a los ciclos”, pero bajo nuevas formas.
El pulido mosaico de gobernantes demócratas de comienzos de los años 90 se está convirtiendo en un mosaico erosionado, con mandatarios depuestos y remplazados por vicemandatarios con pase militar, mandatarios sin autoridad en partes sustanciales del Estado, mandatarios que quieren prescindir de los partidos políticos o mandatarios que cambian las reglas del juego institucional para prorrogar su poder lo más vitaliciamente que puedan. Esto, sin mencionar a los mandatarios judicialmente procesados, condenados o prófugos, por indicios, sospechas o evidencias de corrupción.
Crítica al capitalismo salvaje
Por lo mismo, mientras avanzaba hacia la ochentena, el Papa siguió ocupadísimo con la parte terrenal de su misión. No sólo rechazó el planteo del fin de la Historia —con su implícito entusiasmo por un mercado sin barreras—, sino que comenzó a alertar contra el riesgo de una vía libre para el “capitalismo salvaje”.
En 1993, desde Riga, señaló que la explotación del capitalismo inhumano era un mal real y que, como tal, permitía reconocer el “núcleo de verdad del marxismo”. Esto es, su rol como contrapeso de los abusos del poder.
A continuación, dando un ejemplo poco soportable para los líderes políticos profesionales, pidió perdón público por “los errores y pecados de la Iglesia”. Al hacerlo, sin buscar empates compensatorios, abrió un debate ciudadano que socava la fuerza de los autoritarismos y establece bases reales para la reconciliación interna en los países con historias conflictivas.
En el emblemático año 2000, con la autoridad de esa autocrítica, llegó a Tierra Santa para predicar el fin del odio entre los descendientes de Abraham, pues “la religión no es ni puede ser una excusa para la violencia”.
Allí dejó una semilla estratégica para monoteístas, que —si el mundo sigue andando— algún día fructificará a cabalidad. En lo inmediato obtuvo un éxito histórico y singular, al dar plenitud a lo acordado en el Concilio Vaticano II sobre el fin de la Teología del Repudio, que los judíos llaman del Deicidio.
El visionario líder israelí Shimon Peres, interrogado al respecto por este servidor, supo reconocerlo en su parco estilo: “Los judíos tratamos injustamente a Jesús, los cristianos nos trataron injustamente durante más de dos mil años, tras la visita del Papa esa historia terminó”.
José Rodríguez Elizondo es autor del libro “El Papa y sus hermanos judíos”, publicado por la Editorial Andrés Bello de Chile. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), con el Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), con el Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y con el Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). Este artículo fue publicado originalmente en la revista chilena Mensaje y se reproduce con autorización del autor.
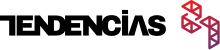



















Hacer un comentario