
Cuando aprendemos a leer nuestro cerebro cambia. Los recientes avances en neurociencia han demostrado que la adquisición de la lectoescritura produce cambios en diversas áreas del cerebro, tanto a nivel estructural como a nivel funcional.
Los cambios principales son sin duda aquellos que se refieren directamente a la conducta lectora y al modo en el que el cerebro procesa la información ortográfica, pero curiosamente las consecuencias derivadas de aprender a leer se extienden también a otros aspectos de la percepción humana.
Los lectores muestran un patrón de comportamiento muy peculiar que hace que, por un lado, identifiquen perfectamente las diferencias entre palabras que se parecen en su ortografía (por ejemplo, identificando que las palabras “gatas”, “patas” y “gafas” son diferentes, pese a que visualmente se parezcan mucho).
Por otro lado, pasan por alto alteraciones importantes en el orden de las letras, pudiendo leer de manera bastante fluida frases como “En el retsaurante pedimos un posrte de cholocate fantátsico”. Somos capaces de leer cadenas de letras con alteraciones en la posición original de las letras, según el doctor Jon Andoni Duñabeitia, investigador del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) en un comunicado, a causa del “alto nivel de flexibilidad en la codificación del orden y de la identidad de las letras que todo lector experto tiene, lo que le permite leer de manera rápida sin centrar constantemente la atención en cada una de las letras que forman cada una de las palabras”. Los lectores pueden leer de manera fluida frases como “En el retsaurante pedimos un posrte de cholocate fantátsico”.
Hasta ahora, los científicos pensaban que esta capacidad se debía a lo que la neurociencia llamaba “un sistema visual parcialmente ruidoso”. Es decir, se atribuía el origen de esta flexibilidad a que las personas somos capaces de identificar un objeto complejo, por ejemplo una casa, sin necesidad de identificar individualmente cada uno de los atributos que conforman ese objeto (la puerta, el tejado, las ventanas, etcétera), y a que la información posicional no se percibe de manera totalmente precisa por el sistema visual.
De acuerdo con esta teoría, cualquier persona, sepa leer o no, debería experimentar un alto nivel de confusión entre las series de letras “XPTV” y “XTPV”, dada la flexibilidad del sistema visual general en la percepción y codificación del orden concreto de los elementos de una secuencia.
Para desmontar esta tesis, Duñabeitia y su equipo del BCBL diseñaron una serie de pruebas conductuales a las que se sometieron un grupo de 19 adultos analfabetos y otro grupo de 19 adultos alfabetizados pertenecientes a los mismos estratos de edad y ámbito socioeconómico. A causa de la práctica ausencia de analfabetos en el ámbito cercano, para poder desarrollar estas pruebas, el equipo de Duñabeitia realizó las pruebas en México.
A los participantes se les pidió que indicasen si dos cadenas de letras o de símbolos eran iguales o diferentes. Algunas de las cadenas diferentes incluían transposiciones (letras cambiadas de orden).
Los analfabetos no mostraron absolutamente ningún efecto de confusión por transposición. Es decir, en contra de lo que ocurre con las personas que saben leer, los analfabetos no mostraron mayor dificultad al discriminar entre las secuencias “XPTV” y “XTPV” (transposición) y entre las secuencias “XPTV” y “XQRV” (sustitución).
Conclusiones
La conclusión fue rotunda: la flexibilidad que vemos en la lectura es la consecuencia directa del aprendizaje de la lectoescritura y no es una característica general del sistema visual del ser humano.
En otras palabras, aprender a leer hace que nuestro sistema visual sea más flexible, lo que permite tolerar pequeños cambios en la posición de los elementos (y entender perfectamente la palabra “cholocate” aunque esté mal escrita).
Sin embargo, durante la investigación, que ha sido publicada en la prestigiosa revista Psychological Science, el equipo del BCBL obtuvo una conclusión aún más importante. Los analfabetos fueron absolutamente incapaces de diferenciar dos cadenas de cuatro letras con la primera letra y la última letras iguales, pero las dos del centro diferentes, (por ejemplo: “XPTV” y ”XQRV”).
Los analfabetos no podían acceder a las letras o símbolos individuales de las cadenas, y por tanto no podían decidir si eran o no diferentes de un modo eficiente. En cambio, las personas alfabetizadas realizaron esta tarea de manera casi perfecta.
Según Duñabeitia, ”estos resultados demuestran que aprender a leer confiere al ser humano la capacidad de percibir las secuencias de objetos de una manera mucho más flexible pero aún así analítica y detallada, y esta capacidad está ausente en las personas que no saben leer, las cuales parecen percibir los objetos en su forma global, sin ser capaces de identificar correctamente sus partes”.
Estos resultados demuestran que las consecuencias del proceso de alfabetización se extienden también a aspectos más elementales y generales de la cognición humana, como las capacidades perceptivas básicas relacionadas con el análisis visual de los objetos. Además, estos resultados sugieren que el modo en el que las personas analfabetas perciben el mundo y sus objetos es distinto al modo en el que lo hacen las personas que saben leer.

Más sobre lectura, lenguaje y cerebro
En 2010, científicos de Bélgica, Brasil, Francia y Portugal, dirigidos por el especialista en neurociencia cognitiva Stanislas Dehaene, del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia (INSERM) en Gif-sur-Yvette (Francia), se propusieron descubrir si el alfabetismo mejora la función cerebral.
Para conseguirlo, midieron con resonancia magnética funcional la respuesta cerebral de 63 participantes portugueses y brasileños, ante textos orales y escritos, rostros, casas y varias herramientas. De todos los participantes, 10 eran analfabetos, 22 aprendieron a leer a una edad adulta, y 31 durante su infancia.
Los investigadores descubrieron que las personas que saben leer, independientemente de si son adultos o niños, muestran respuestas más intensas ante palabras escritas, en zonas cerebrales que procesan lo que observamos.
Esta mejora –o aumento de intensidad de ciertas zonas cerebrales- podría deberse a que la lectura no es una capacidad innata en el ser humano. Su adaptación ha precisado, por tanto, de un “reciclaje neuronal” a lo largo de los siglos.
Al menos esa es la idea defendida por Stanilas Dehaene, un profesor de psicología cognitiva experimental del Collége de France, director del laboratorio UNICOG, y autor del libro Les neurones de la lecture;, que muestra con detalles e ilustraciones la enorme complejidad de los procesos cerebrales subyacentes a la actividad de leer.
En la lectura (y en el habla en general) tendría un papel clave una región cerebral específica, el área de Broca. Según los resultados de otra investigación, realizada en 2009, esta región es la que nos permite procesar la gramática, el léxico y la fonética en cuestión de milisegundos.
Referencia bibliográfica:
Jon Andoni Duñabeitia, Karla Orihuela and Manuel Carreiras. Orthographic coding in illiterates and literates. Psychological Science (2014).




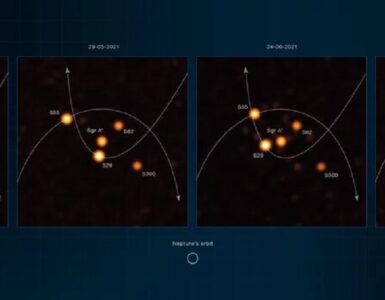










Hacer un comentario