El gran enigma, el enigma fundamental de la vida de todo hombre, es el enigma de la verdad metafísica última del universo. En último término, es el enigma de si el universo es últimamente Dios o un puro mundo sin Dios. El desconcierto y desorientación, que nace de la discusión social en torno a Lo último, hace que muchos aparquen la cuestión metafísica como algo irresoluble que está más allá de la capacidad de análisis del hombre normal. Aparece una gran indiferencia ante lo metafísico, tanto frente al teísmo como frente al ateísmo.
En mi libro de reciente aparición El gran enigma una guía de información y análisis, para ateos y creyentes, que, a pesar del enigma y la incertidumbre inevitable, pueda ayudar a vivir en autenticidad responsable ante la gran cuestión que se planteará con más y más fuerza a medida que se acerque el final.
La experiencia inmediata de la existencia humana instala a todo hombre en la apetencia de la Vida que une a los instintos animales asentados a la evolución. Frente al deseo de existir y conocer el universo para hallar en él el camino hacia la Vida, el universo en el que el hombre ha emergido y debe vivir su vida no le permite el acceso a conocer su verdad metafísica última.
El hombre queda por ello en una molesta incertidumbre sobre lo que puede esperar últimamente de la vida, porque esto dependería de esa verdad última que no es patente y es desconocida. Desde antiguo, enfrentado al enigma y a la incertidumbre, el hombre trató por su razón y por sus emociones de hacer conjeturas sobre esa enigmática verdad última. Nacieron las religiones y estas se transformaron poco a poco en un dogmatismo religioso que impuso su dominio social.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio crucial en el pensamiento y en la cultura humana, un cambio que lleva consigo la superación del dogmatismo y la vuelta a la experiencia primordial de enigma y de incertidumbre. Este cambio crucial impone hoy, en la modernidad, una nueva manera de entender el teísmo, el ateísmo, así como la unidad y sentido del movimiento religioso universal. A esto nos hemos referido en El gran enigma, y a esto mismo nos referimos ahora en este artículo.
Abiertos al enigma del universo
El impulso racio-emocional hacia la Vida
El hecho esencial que explica nuestra actuación como seres humanos es que tenemos un cuerpo biológico que permite sentirnos, sentir del universo, sentir la presencia de los otros seres vivientes y, ante todo, la de los otros seres humanos. A partir de nuestra sensibilidad ha surgido nuestra mente racional que hace que formulemos preguntas, siempre orientadas a lograr una supervivencia mejor, al estar mejor adaptada a las condiciones del mundo en que debemos llevar a cabo nuestra vida.
Las especies animales tienen ya conocimiento, pero la razón, en efecto, ha surgido en la especie humana como un instrumento o medio más perfecto y eficaz de supervivencia. La razón está, pues, al servicio de la Vida. Vivir es lo que, en último término, persigue todo ser humano al dar salida al impulso de los instintos vitales recibidos del mundo animal. Es la fuerza de la Vida.
El hombre, pues, como ser racional, ha emergido en el universo y asume el impulso hacia la Vida que el mismo universo le ha entregado. ¿Cómo actuar para alcanzar la vida, para vivir de la forma más plena posible? Los animales disponen ya de un sistema de sentidos y de conocimiento, muy rico y bien construido por la evolución, que les permite orientarse instintivamente en el mundo de su experiencia inmediata para sobrevivir y alcanzar, en el marco de su biología, una vida lo más plena posible.
Pero el hombre, aunque asume los instintos, dispone también de la razón para orientarse en la tarea de existir. Por la razón descubre cómo está hecho en profundidad el mundo inmediato y, a partir de ese conocimiento, construye una portentosa tecnología que le hace dominar el mundo para vivir más plenamente. Además, por el ejercicio mismo de la razón, los hombres han ingeniado formas de convivencia para vivir unidos unos con otros y alcanzar así un mejor disfrute de la Vida. Todas las facultades humanas están así orientadas al servicio de la Vida, bien en el dominio del mundo, bien a favor de la convivencia con los otros hombres en la tarea de existir.
De ahí que “vivir con sentido” sea hacerlo aprovechando al máximo todas las posibilidades de vida que el mundo objetivo ofrece. Para el hombre se trata de todas las posibilidades desveladas por la razón. En el uso ordinario de la palabra algo, una acción humana, tiene “sentido” cuando está adecuada al medio objetivo en el que debe realizarse esa acción. De ahí que el sentido de la vida, lo que el hombre ansía alcanzar, es vivir dotando a la vida de una adecuación, de una armonía con el universo en que de hecho debemos existir. Para el hombre, valga la redundancia, no tiene “sentido” vivir “sin sentido”.
El gran enigma
El hombre, por tanto, cae en la cuenta de la facticidad de la propia existencia. Todo nace de ahí, de esa experiencia primordial. Es un hecho, fuera de toda duda, que tenemos un cuerpo biológico, que aspiramos a la vida, que lo hacemos racio-emocionalmente, que nuestra existencia se despliega en un universo que está ahí ante nosotros, que nos contiene y en su forma de ser real abre todas las posibilidades ofrecidas a la especie humana y las condiciona.
El hombre es un hecho, pero también es un hecho la existencia del universo. Es el hecho unitario que asocia al hombre con universo: la existencia del hombre en el universo. Un hecho que sólo es tal porque es sentido y conocido desde la conciencia humana.
Vivir con eficacia, por tanto, vivir lo más plenamente posible, depende del conocimiento del universo, ya que es en él y sólo en él donde hallamos todo aquello que puede hacernos vivir. Así, por ejemplo, el conocimiento científico que ha llevado a la tecnología a abrir sorprendentes formas de vida. En este impulso por conocer lo que es el universo, el conocimiento humano no tiene límites. Es lógico. Es en este marco que apunta hacia el conocimiento final donde, ya desde tiempos primitivos, el hombre quedó abierto al enigma del universo.
En efecto, el hombre tiene experiencia inmediata de su cuerpo, de su psiquismo consciente, del universo que lo contiene y del que todo ha surgido. Pero la forma de esta experiencia le hace entender que el universo tiene más contenido que lo que advierte por sus sentidos y por el ejercicio de la razón. Así, el hombre está desbordado, primero, por el espacio y por el tiempo. Ocupa un lugar del espacio que se pierde en lo profundo de la bóveda estrellada. Ocupa también un lugar del tiempo que viene del pasado y se proyecta hacia un futuro incierto. Pero, además, en segundo lugar, el universo deja abierta la profundidad abismal de la naturaleza de la materia.
Desde lo macroscópico y desde lo microscópico el hombre se abre al enigma del fondo verdadero del universo. ¿Qué es el fondo de las cosas? ¿Qué contiene la inmensidad del espacio tiempo? ¿Cuál es la naturaleza de una materia insondable en su profundidad abismal?
El hombre, según esto, intuye que el universo “aparece” ante él por el ejercicio de sus sentidos, de su conciencia, de su razón, de sus emociones, pero esta apariencia deja oculta la verdad última y final del universo. El hombre vive en un mundo de “fenómenos” (fenómeno significa en griego lo que aparece o se manifiesta). Pero, más allá del fenómeno percibido y conocido por el hombre, existe una verdad última y profunda del universo. Es evidente que conocer esa verdad –que equivaldría a conocer la verdad última del hombre que forma parte de ese universo– tendría para la especie humana una importancia decisiva, ya que ofrecería el marco final de cuanto el hombre, en último término, pudiera esperar del universo para la realización de sus aspiraciones vitales.
Sin embargo, la mayor fuente de inquietud para la existencia humana nace del hecho de que esa verdad última del universo no es evidente, ni para los sentidos ni para la razón del hombre. El universo, en su forma de presentarse ante la conciencia humana muestra que tiene un fondo “metafísico” (que está “meta”, más allá, de la experiencia física inmediata de la naturaleza, tal como el hombre puede alcanzarla). El universo físico que conocemos proyecta así hacia un fondo metafísico, que constituiría su verdad última. Un fondo metafísico que, por lo dicho, constituye el gran enigma con el que debe enfrentarse el ser humano. ¿Qué es posible esperar finalmente del universo?
Respuestas dogmáticas al enigma
Dios y las conjeturas religiosas
El hombre sabe, pues, que el universo que inmediatamente percibe por sus sentidos y conoce por la razón deja vislumbrar la existencia de un fondo último cuya verdad, sin embargo, no es patente. Esto crea una inquietud metafísica inevitable porque conocer esa verdad podría tener consecuencias en el camino hacia la Vida. Por ello, como muestra la totalidad de la historia, ya desde tiempos prehistóricos, los grupos humanos se esforzaron por la razón, por las emociones y por sus mismos intereses existenciales, en hacer conjeturas sobre la verdad última del universo.
La idea de Dios, las religiones y la referencia a un más allá, en que el hombre podría pervivir tras la muerte, está presente ya en la prehistoria. Desde entonces, la construcción de las ideas religiosas en las culturas antiguas ha acompañado siempre la historia de la humanidad. Nacieron las grandes religiones y con ellas se consumó poco a poco, y de diversas maneras, la introducción de lo metafísico en la vida humana. La referencia explícita a lo metafísico fue introducida en la historia a través de las conjeturas y construcciones religiosas de la mente humana.
Entender, pues, que el universo estaba dominado desde sus dimensiones metafísicas desconocidas por un Ser personal, o seres personales, al que se podía recurrir en solicitud de ayuda y que eventualmente podría salvar más allá de la muerte, fue sin duda un consuelo para la existencia del hombre. No parece poder ponerse en duda que el éxito histórico de las religiones se debe a que conferían a los grupos humanos un horizonte de esperanza frente al dramatismo de la vida y, por ello, los hombres podían soñar en un futuro mejor de liberación y salvación.
Las más diversas religiones, muchas de ellas hoy extinguidas, fueron naciendo, por tanto, con sus teologías propias, su idea de Dios, de sus relaciones con el universo, y de las formas de relación humana con lo divino (es decir, con sus historicismos propios).
Las creencias religiosas fueron el elemento esencial que daba cohesión social a la familia, a los grupos humanos, a las tribus y a las culturas. A medida que la religión ganaba en importancia se convertía en eje de las sociedades, de tal manera que su dominio social llegó a hacerse absoluto. Aunque en realidad a Dios nadie lo había visto nunca, el contenido de las creencias religiosas, y su idea de lo divino, llegó a aceptarse como algo cuasi-evidente que nadie podía poner en duda sin someterse al rechazo social. Puede decirse que estas sociedades derivaron a un dogmatismo teísta, o religioso, porque este constituía una verdad incuestionable avalada por la razón, las emociones, los intereses vitales, las tradiciones y la cohesión social.
El cristianismo. Es una de las grandes religiones de la historia que nace como la adhesión a la persona y a la doctrina de Jesús de Nazaret. El cristianismo por ello entendió que sus creencias se limitaban a proclamar el contenido del mensaje de Jesús. Esta proclamación era el kerigma cristiano. Sin embargo, los cristianos entendieron también desde el principio que era legítimo hacer una interpretación del contenido del kerigma a la luz de la razón y de la cultura de su tiempo.
El kerigma era fiable porque constituía el depósito de doctrina que Jesús había entregado a la iglesia y, además, ésta se entendía inspirada y asistida por Dios para mantenerlo y proclamarlo correctamente en la historia, sin transformarlo. Sin embargo, la interpretación de acuerdo con la cultura (o sea, lo que se llamó “hermenéutica”) era posible y necesaria porque entre la Voz de Dios en Jesús y la Voz de Dios en la Creación, asequible por la razón, no debía haber ninguna contradicción. En la revelación (Jesús) y en la Creación (la razón) debía resonar la misma Voz del único Dios.
Por ello, desde los primeros siglos de historia cristiana, se comenzó a construir una interpretación o hermenéutica del kerigma desde presupuestos filosóficos y socio-políticos que eran propios del mundo greco-romano. El resultado fue el nacimiento de una forma de interpretar el cristianismo que he llamado el paradigma greco-romano. En lo filosófico-teológico este paradigma fue teocéntrico (la razón conocía con certeza absoluta la existencia de Dios y la vida humana no podía sino tener a Dios como centro esencial de referencia, es decir, no era posible una idea del hombre sin Dios) y, además, en lo socio-político fue también teocrático (Dios era el único punto de referencia posible para organizar la sociedad civil y entender el origen del principio de autoridad, bien en la ley natural-divina o bien en la ley positiva de Dios por la revelación).
En resumidas cuentas, el cristianismo fue convirtiéndose poco a poco en una religión que respondía al dogmatismo que fue propio de las otras religiones surgidas en la historia en las más variadas culturas con sus historicismos propios. El dominio ideológico filosófico-teológico (teocéntrico) y el dominio socio-político (teocrático) del cristianismo fueron consolidándose desde Constantino por la cristianización del imperio romano y se asentaron finalmente en la edad media.
Más allá de la edad media, en los siglos XVI y XVII, este paradigma cristiano dominante durante siglos comenzó a tener problemas al tiempo en que nacía y se consolidaba el movimiento cultural de la modernidad. Sin embargo, el hecho es que el cristianismo se mantuvo en sus trece y trató de seguir defendiendo el paradigma greco-romano. Es verdad que en los últimos años filósofos y teólogos cristianos, a título personal, han entendido que ni el teocentrismo ni el teocratismo son hoy posibles, y han ofrecido alternativas, discordantes con la doctrina oficial, más o menos interesantes.
Sin embargo, las corrientes teológicas más importantes en el mundo católico de los últimos años, incluyendo el presente (la escolástica clásica, bien tomista o suarista, el neotomismo transcendental kantiano, y el mismo evolucionismo de Teilhard), siguen siendo teocéntricas. Igualmente las posiciones oficiales de la iglesia católica responden todavía al paradigma antiguo que no ha sido derogado, sino que sigue presente indefinidamente, con unos perfiles borrosos, que de tanto en tanto reviven con fuerza insospechada. Sin que esto impida que la iglesia, presionada por evidencias difíciles de ignorar en la cultura moderna, haya asumido ciertas “adaptaciones ad hoc” que nunca han supuesto una revisión sistemática oficial del paradigma antiguo (así, la teoría de la evolución o la admisión matizada del laicismo moderno).
El gran enigma: un puro mundo sin Dios
Aunque en la mayor parte de la historia las culturas se construyeron en un marco teísta –una solución religiosa al enigma metafísico de la vida– que llegó a ser dominante, e incluso opresivo, cabe pensar que siempre hubo seres humanos que vieron la idea de Dios con poca convicción y aceptación subjetiva (personas más bien “mundanas”). Pero difícilmente podía contradecirse el teísmo religioso que lo dominaba todo y reprimía duramente a los disidentes.
Sin embargo, a fines de la edad media, en los siglos XV-XVI-XVII, al comenzar el renacimiento, se inicia también el movimiento cultural de la modernidad que, con diversas etapas y una evolución lógica, llega hasta nuestros días. Este movimiento hizo posible que por primera vez se formulara una alternativa rigurosa al pensamiento teísta, hasta entonces dominante. La posibilidad de entender el universo sin Dios y, en consecuencia, vivir una vida individual y social sin Dios, mundanamente, tomó carta de ciudadanía.
Todos sabemos que, en efecto, el ateísmo comenzó a formarse en el siglo XVII (quizá Hobbes), se formuló con fuerza en la ilustración francesa del XVIII, así como en el enciclopedismo fundado en la ciencia de aquel tiempo. En el siglo XIX se dio tanto en la izquierda hegeliana y en el marxismo, así como en el vitalismo en general, y en especial en el de Nietzsche. A caballo entre el XIX y el XX Freud aportó el ateísmo psicoanalítico.
Finalmente el ateísmo analítico del Wienerkreis completó los cuatro grandes ateísmos clásicos: Marx, Nietzsche, Freud y filosofía analítico-científica. En continuidad con ellos, el siglo XX presenta una amplia variedad de escuelas y ateos, que culminan en los que se conocen hoy como los grandes ateos de nuestro tiempo: Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens y Sam Harris.
La aparición de la alternativa atea al teísmo religioso ancestral tuvo, pues, dos vertientes lógicas: por una parte la científico-filosófica y, por otra, la socio-política. Esta última es la que produjo, poco a poco, la emancipación de la sociedad civil frente a sus fundamentos religiosos. Dios ya no formaba parte de la lógica racional que naturalmente daba origen a la sociedad civil y a su organización socio-política.
Pero lo más importante no fue que ciertos intelectuales fueran capaces de argumentar sistemáticamente el ateísmo, o se situaran en el agnosticismo, sino que la forma de vivir sin Dios, arreligiosa, sin referencias metafísicas, ni teístas ni ateas, sino simplemente mundanas, comenzó a extenderse entre la gente normal, hasta el punto de llegar a constituir una opción metafísica, alternativa y objetiva, que gozaba de una total legitimidad.
Un rasgo del ateísmo naciente que no debe olvidarse para entender bien lo que aconteció en los últimos siglos y lo que todavía sigue afectándonos, es que el ateísmo producido en la modernidad fue un ateísmo dogmático (al igual que el teísmo, como decíamos, fue también un teísmo dogmático desde la antigüedad).
No se trata, pues, de que el ateísmo argumentara que era “posible” que Dios no existiera, sino que su afirmación precisa era más radical: consistía en establecer que la razón, la ciencia y la filosofía demostraban que Dios no existía, o, dicho con otras palabras, que no había argumentos de ningún tipo que permitieran pensar en la posibilidad de que Dios existiera. La religión, por tanto, era un error, una debilidad moral o existencial, un juego o evasión a favor de una vida ilusoria. Esta tradición dogmática de los grandes ateos modernos sigue presente y la he analizado en detalle en artículos que he publicado en Tendencias sobre Richard Dawkins, Daniel Dennet, Christopher Hitchens o Sam Harris.
El gran enigma en un tiempo de dogmatismos
El teísmo ancestral, en Europa cristiano, fue en efecto dogmático, en el mundo antiguo y así siguió siendo durante el desarrollo de la modernidad. Pero también lo fue el ateísmo naciente en los primeros siglos de modernidad. En el fondo, el dogmatismo fue durante siglos una manera de entender el conocimiento que era propio de la cultura filosófica general. Todo el mundo era dogmático. Por ello, el hombre abierto, por propio interés existencial, a la pregunta por la verdad metafísica última del universo, se hallaba en una situación muy definida.
Se hallaba en una tradición cultural de antiguo que respondía la pregunta por lo metafísico por medio de un teísmo dogmático, pero advertía además, al mismo tiempo, que en la sociedad existía también un ateísmo dogmático opuesto radicalmente al teísmo. Se trataba por ello –así fue durante siglos– de la lucha, contrapuesta y excluyente, diríamos incluso que bidireccionalmente despreciativa, entre dos dogmatismos que, cada uno a su manera, estaban persuadidos de poseer la verdad absoluta por la razón, la ciencia y la filosofía.
La existencia de estos dos grandes dogmatismos contrapuestos –que todavía perduran en sectores sociales muy amplios de la sociedad actual– creaba en los individuos una lógica inquietud, malestar y desconcierto. ¿Cómo era posible que un mismo universo diera origen a dos dogmatismos contrapuestos y tan radicales? ¿Quién tenía la verdad? Incluso los que ya había tomado parte por uno de estos dogmatismos, teísmo o ateísmo, no podían dejar de sentirse inquietos por el hecho mismo de la existencia del otro dogmatismo contrapuesto y alternativo.
De hecho la situación de una sociedad contrapuesta y escindida por metafísicas excluyentes y antagónicas ha dado lugar, principalmente en los dos últimos siglos, al crecimiento de una actitud de indiferencia ante lo metafísico. No sólo ante la metafísica teísta-religiosa, sino también ante la atea-arreligiosa. La mayor parte de la gente siente una gran impotencia para razonar con orden y concierto ante las incógnitas metafísicas. Son cuestiones que suponen tener una formación filosófica, científica, teológica, que abarca muchos problemas que la gente normal no está en condiciones de responder.
Por ello, mucha gente toma la posición pragmática de prescindir de referencias a lo metafísico (una cuestión ante la que se sienten impotentes) y viven simplemente una existencia dirigida a las inquietudes mundanas más inmediatas. En último término creen que el hecho de un universo confuso y borroso metafísicamente les justifica moralmente, incluso ante un posible Dios, en su actitud de indiferencia metafísica.
Un cambio crucial en la historia
Un aspecto esencial de mi obra El gran enigma es afirmar que en la historia moderna del pensamiento se ha producido un cambio crucial que tiene consecuencias transcendentales en la forma hoy posible de entender el teísmo y el ateísmo, es decir, la forma en que estos deben construir y entender sus argumentos metafísicos; también en la forma de entender la religión natural (aquella que es posible para el hombre como ser que forma parte de la naturaleza); en el entendimiento además del sentido de las grandes religiones, del cristianismo, y, en definitiva, de la unidad y sentido del movimiento religioso universal. Este cambio crucial al que estamos aludiendo es, pues, hasta tal punto importante que implica un replanteamiento de la manera de ver el acceso humano a lo metafísico, al teísmo, al ateísmo, a las religiones y, en especial, al cristianismo.
Este cambio crucial, en concreto, sería tan importante para el cristianismo que supondría una exigencia de re-interpretación o nueva lectura hermenéutica del contenido del kerigma cristiano. Hasta el punto de que implicaría el abandono de la forma de hermenéutica o interpretación del cristianismo antiguo, habitual durante muchos siglos: desde el paradigma antiguo greco-romano al paradigma de la modernidad. Ciertos perfiles de este cambio pueden haber sido apuntados por filósofos y teólogos cristianos de los últimos años, con mayor o menor acierto, pero la iglesia oficial sigue instalada todavía en el paradigma antiguo, aunque disimulado al máximo, y procurando actuar siempre como pura proclamación kerigmática de la doctrina de Jesús.
Siendo esto lo esencial, sin embargo, la proclamación queda oscurecida al no tener el complemento ni de una hermenéutica antigua, en la que ya no se confía, ni de una hermenéutica nueva fundada en el logos de la modernidad, a la que todavía no se ha llegado. Se proclama el kerigma cristiano pero sin mostrar que la Voz del Dios de la Revelación es la misma Voz del Dios de la Creación.
Por ello, el cambio crucial que el cristianismo debería abordar equivaldría a pasar el paradigma antiguo vigente hasta ahora (veinte siglos) al paradigma de la modernidad, al que fuerzan los cambios, inevitables e innegables, de la historia. Como vengo repitiendo en otros escritos, este cambio debería ser de tal importancia que exigiría ser abordado por un gran concilio ecuménico que estableciera los parámetros y criterios esenciales para la inserción del mundo cristiano en la modernidad.
La idea de la necesidad de un nuevo concilio la he defendido en otros sitios con mayor amplitud (en: Hacia el Nuevo Concilio. El paradigma de la modernidad en la Era de la Ciencia, San Pablo, Madrid 2010), sin embargo, aunque no es, en este nuevo libro, la cuestión esencial, también la menciono al concluir en el Anexo final mi obra El gran enigma. Ateos y creyentes ante la incertidumbre del más allá).

¿En qué consiste el cambio crucial del tiempo nuevo?
Ahora bien, ¿en qué consiste pues ese cambio crucial al que estamos aludiendo? Es muy fácil de entender. Hasta entrado el primer tercio del siglo XX seguían predominando entre los creyentes el dogmatismo teísta y entre los increyentes el dogmatismo ateo (lo acabamos de exponer). Pero, a lo largo de los dos últimos tercios han venido produciéndose un conjunto de cambios, en el pensamiento y en la forma de entender la vida, tanto en el arte, en la política, en la literatura, en la misma filosofía, pero principalmente en la ciencia, que ha llevado consigo la aversión y el rechazo a los “grandes relatos” dogmáticos que pretendían establecer con toda seguridad tanto el conocimiento de la verdad final del universo, como la del sentido de la vida, desde el comportamiento ordinario a las ideologías socio-políticas.
La gente se ha ido haciendo menos radical y cree menos en quienes tratan de imponer una verdad absoluta y dogmática, en cualquier campo. Algunos han detectado este nuevo movimiento cultural y lo han llamado “post-modernidad”. Yo he defendido que la modernidad no ha terminado, sino que simplemente se ha pasado de una modernidad dogmática a una modernidad crítica. Para mí, el gran movimiento de la modernidad no ha terminado, pasando a otra cosa, sino que se ha reencontrado a sí mismo en el criticismo que abandona el dogmatismo y pasa a la modernidad crítica.
Durante muchos siglos de modernidad, la ciencia fue un instrumento al servicio del dogmatismo. Era una ciencia mecanoclásica (newtoniana), determinista y mecánica, en definitiva reduccionista. Esta ciencia era difícilmente compatible con la idea de Dios, e incluso con el humanismo de nuestra experiencia ordinaria de la vida. Sin embargo, a partir del nacimiento de la mecánica cuántica, las cosas comenzaron a cambiar.
Fue naciendo la nueva ciencia, la nueva física, cuya imagen del universo pasó a ser indeterminista, enormemente enigmática en su idea de la materia y entendió el universo a partir de la idea de campos físicos. En resumidas cuentas, el universo descrito por la ciencia se presentaba como un profundo enigma que llevaba a la incertidumbre metafísica.
Por consiguiente, volviendo a la pregunta planteada, ¿en qué consiste el cambio crucial al que estamos aludiendo?, responderíamos con toda precisión: en que la evolución de la ciencia en el tiempo de la modernidad crítica ha mostrado una imagen del universo como enigma y esto ha llevado a la filosofía a reconocer que el universo nos deja instalados en una incertidumbre metafísica. Antes, en la cultura dogmática de la modernidad, se creía en una “patencia absoluta de la Verdad” que teístas y ateos entendían de forma diferente. En nuestro tiempo, en la cultura crítica e ilustrada de la modernidad crítica, se ha caído en la cuenta de que estamos abiertos al enigma del universo y a la incertidumbre metafísica.
Este es el cambio crucial que ha tenido consecuencias de extrema importancia.
Estamos, pues, tal como describíamos la experiencia ordinaria del hombre al comenzar este artículo: en el enigma y en la incertidumbre, que nos colocan en una inquietud profunda en torno a preguntas que sería perentorio responder para dar un sentido auténtico a nuestra vida.
Pero hoy vemos que los intentos teístas y ateos por responder al enigma del universo con el dogmatismo fueron un gran “sueño de la razón”, una ilusión del racionalismo que hoy debemos denunciar. Nos quedamos, pues, con el enigma y con la incertidumbre que vivimos en la vida ordinaria y que constituye la esencia del “problema de la vida”: a Dios no lo vemos, es un enigma la verdad final del universo y estamos sumidos en la incertidumbre metafísica.
¿Qué ha significado, y qué significa, la ciencia para la evolución de la metafísica en el siglo XX? Ya hemos descrito su aportación crucial: promover el tránsito desde el dogmatismo, desde la patencia-de-la-Verdad, a la conciencia de enigma e incertidumbre metafísica. Pero esta consecuencia crucial representa algo muy general, que deja abiertas cuestiones concretas que siguen abiertas y siendo objeto de investigación científica y de ponderación filosófica.
Cuestiones de la cosmología, del origen del universo, el modelo cosmológico estándar y la teoría de multiversos, de la naturaleza de la materia, la viabilidad de la teoría de supercuerdas, de la neurología, de la explicación física del psiquismo animal y humano, y otras muchas, siguen siendo discutidas en relación a los nuevos y continuos resultados de la ciencia. Pero la tendencia general, la significación global, de la nueva imagen del universo en la ciencia, en su repercusión sobre la filosofía, puede sintetizarse en el punto crucial mencionado: en la conciencia de enigma y de incertidumbre.
El silencio-de-Dios: teísmo crítico y ateísmo crítico
Decíamos que el cambio crucial descrito era importante porque obligaba a cambios decisivos en la manera de referirse a lo metafísico. Estos cambios, en efecto, suponían un replanteamiento de muchas maneras de entender que, hasta ahora, habían estado en los fundamentos del comportamiento del hombre moderno. Ahora bien, ¿cuáles son estos cambios? El primero de ellos consiste sin duda en un cambio en la forma de entender el teísmo (y la religiosidad) y el ateísmo (y la arreligiosidad).
El cambio es evidente: hasta el cambio crucial referido en la modernidad crítica teísmo y ateísmo eran dogmáticos. Todavía hoy gran parte del teísmo y del ateísmo siguen siendo dogmáticos: unos piensan que la razón, la ciencia y la filosofía muestra con evidencia que Dios existe (teísmo) o que no existe (ateísmo). Teistas y ateos se siguen sintiendo con la seguridad racional (ilusoria) propia del dogmatismo. Lo vemos en la sociedad actual. Pero el cambio consiste en que vivir de acuerdo con la sensibilidad y el espíritu de nuestro tiempo exige a teísmo y ateísmo antiguos una conversión al teísmo “crítico” y al ateísmo “crítico”. Sólo este tipo de teísmo y ateísmo son posibles en la sociedad crítica e ilustrada de la modernidad crítica.
Pero para entender lo que este moderno “criticismo” significa es necesario dar un primer paso: entender en qué sentido el cambio crucial del dogmatismo al criticismo supone la aparición de una manera nueva, más profunda y radical, de entender el silencio-de-Dios. La expresión silencio-de-Dios es muy antigua, viene de la patrística y fue en extremo ponderada en la literatura mística. Pero para el dogmatismo teísta, en último término, Dios no estaba en silencio porque se había manifestado inequívocamente a la razón en la naturaleza. Por su parte, para el ateísmo dogmático no tenía sentido hablar de silencio-de-Dios porque Dios en definitiva no existía en absoluto.
En cambio, el teísmo crítico y el ateísmo crítico –de acuerdo con la conciencia de estar dentro del enigma del universo y en incertidumbre metafísica– saben que los argumentos que los avalan son hipotéticos, no son impositivos, y deben ser valorados por la razón de todo hombre hasta llegar a una decisión personal libre. Así, el teísmo crítico cree que la hipótesis, la conjetura, el supuesto, de la existencia de Dios es la mejor y más argumentada; pero, en último término, sabe también que “Dios podría no existir”. Igualmente el ateo acepta, a su juicio, la mayor fuerza y verosimilitud de los argumentos que avalan el ateísmo; pero sabe también, en último término, que “Dios podría existir”.
La consecuencia es inmediata: lo que ciertamente cabe decir es que el posible Dios, en caso de existir, está en silencio. Si es el autor y creador de la naturaleza, el hecho es que la ha creado de tal manera que en ella ha resonado el silencio cósmico de Dios, el factum de que el posible Dios está en silencio y no se ha manifestado con evidencia impositiva a las facultades humanas naturales del hombre. No ha dotado a la naturaleza creada de una “patencia de la Verdad”. Es lo que muestra la experiencia y se impone sociológicamente. Dios, por tanto, ha creado una naturaleza en que es verosímil el teísmo, pero también lo es el ateísmo. Por esto puede decirse que Dios calla y está en silencio.
La discusión antigua en torno a la cuestión metafísica de si Dios existía o no existía, era una discusión acerca de si los argumentos dogmáticos del teísmo y del ateísmo eran correctos o no. Se discutía cuál de los dogmatismos era el verdadero (ya que el otro era obviamente falso). En cambio, en el tiempo de la modernidad crítica la discusión comenzó a centrarse en la cuestión de si tiene sentido, o no lo tiene, la verosimilitud de admitir la existencia de un Dios que permanece en silencio.
Se trataba, pues, de ponderar y tomar una actitud ante todas las dimensiones reales en que se manifiesta el silencio-de-Dios. La primera dimensión del silencio-de-Dios era su silencio ante el conocimiento humano por el enigma del universo; es el hecho comentado de que no sabemos con evidencia impositiva racional si Dios existe o no existe. La segunda dimensión es el silencio-de-Dios ante el drama de la historia por el sufrimiento humano personal y colectivo, por el Mal natural ciego y por la perversidad humana.
¿Tiene sentido aceptar la existencia de un Dios que permanece en silencio en estas dos dimensiones tan importantes y desconcertantes para el hombre? La respuesta del teísmo y de las religiones es que hay argumentos que hacen verosímil que ese Dios en silencio exista. La respuesta del ateísmo, al contrario, es defender los argumentos que muestran que ese Dios en silencio no existe.
En El gran enigma he expuesto y analizado, desde la perspectiva del dogmatismo y del criticismo moderno, cuáles han sido y son los argumentos que avalan al teísmo y al ateísmo, así como su relación con la ciencia moderna. En la modernidad crítica, por tanto, teísmo y ateísmo son posibles y pueden ser construidos por la razón de forma legítima y honesta moralmente. Es lo que vemos además socialmente. Sin embargo, teísmo y ateísmo deben respetarse mutuamente puesto que ambos saben que son sólo un juicio de verosimilitud que no es una certeza racional absoluta, sino que la borrosidad enigmática del universo deja abiertas ambas alternativas.

La religión natural
Religión natural es aquella a la que tiene acceso el hombre como consecuencia de su inserción en la naturaleza y en uso de todas sus facultades naturales, en especial la razón y las emociones. Pensemos que la inmensa mayor parte de los hombres no han conocido el cristianismo (ni las otras grandes religiones). Sin embargo, han sido religiosos, de una u otra manera.
Si Dios existe, ha creado el universo y tiene la intención de hacer posible para todos los hombres por igual una relación religiosa con Él, entonces es obvio que esa religiosidad pretendida por Dios debe hacerse posible por la naturaleza misma, en todos los hombres por igual. No tendría sentido que la salvación (eventualmente pretendida por Dios para todos los hombres) fuera asequible sólo a unos pocos en el hinduismo, en el judaísmo o en el cristianismo. La religión debe hacerse posible por la naturaleza, por la existencia humana misma y debe poder llegar a todos los hombres por igual. Es difícil no ver que así deben entenderse las cosas.
Una religión universal
Pues bien, otra de las consecuencias trascendentales del cambio crucial que nos está permitiendo entrar en un tiempo nuevo es precisamente la forma de entender la religión natural. Es una consecuencia de lo dicho anteriormente: a saber, que se ha pasado del dogmatismo al enigma y a la incertidumbre, que esto deja abierta una forma crítica nueva de entender el teísmo y el ateísmo, de tal manera que en la modernidad tenemos una experiencia radical más profunda del silencio-de-Dios y de los argumentos que avalan creer o no creer que ese posible Dios-en-silencio es verosímil y cabe aceptarlo o no aceptarlo.
Esto es lo que, en definitiva, nos permite entender en qué consiste la religión natural de que estamos hablando y en qué sentido está presente en todos los hombres y ha sido el germen que ha hecho formarse las grandes religiones de la historia en sus condiciones historicistas propias (hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo).
Reconstruyendo, en función de estos principios, los argumentos que dan sentido a la religión natural, vemos que el cosmos se presenta enigmático en su verdad metafísica última, pero hace posible argumentos que llevan a la razón, en la ciencia y en la filosofía, a admitir la verosimilitud de que Dios existiera como fundamento metafísico del universo.
Así lo intuye todo hombre en la vida ordinaria. Pero esta verosimilitud no se impone de forma absoluta y única, como veíamos. Además, también hace a Dios verosímil la experiencia religiosa subjetiva y objetiva (en la historia de las religiones). Dios no es evidente objetivamente ni lo hace evidente a la razón ningún tipo de experiencia subjetiva o social (religiones). Pero es objetivo el hecho la persistencia histórica inefable, misteriosa, mística, de esas extrañas experiencias religiosas que podrían ser indicio de la existencia de una Divinidad oculta.
Sin embargo, el argumento esencial que hace posible la religión natural de todo hombre en el mundo es el que permite entender que, a pesar del silencio divino en sus dos dimensiones (antes mencionadas), a saber, el silencio ante el conocimiento (por el enigma del universo) y el silencio ante el drama de la historia (por el Mal ciego de la naturaleza y por la perversidad humana), el silencio-de-Dios podría tener un sentido-en-Dios. Como he explicado en El gran enigma, la religiosidad humana, desde el interior de un universo en que Dios calla y está en silencio, sólo es posible si se admite el logos, es decir, el sentido, de un Dios oculto y liberador, a pesar de su lejanía y de su silencio.
Sentido del universal religioso
Existe, pues, un rasgo universal, presente en todos los hombres, común a toda posible religiosidad, que podríamos llamar el universal religioso. Este universal religioso (que juega un papel decisivo en El gran enigma) podría enunciarse en los siguientes términos: sería la creencia en la existencia de un Dios oculto y liberador, porque cabría pensar que su ausencia del mundo, su lejanía y su silencio, tienen para Él un sentido teo-lógico (un sentido-en-Dios, un logos o una razón, una explicación). Es decir, cabría aceptar a un Dios oculto y liberador, a pesar de su ausencia, de su lejanía y de su silencio. Esta aceptación sería el universal religioso, presente en toda religiosidad humana.
Pero la religión radical, profunda, de todo hombre se asienta en la experiencia inmediata de la ausencia de un Dios al que no vemos y de la ausencia de un Dios que deja al hombre desamparado ante el drama de la historia. Pero, a pesar de todo ello, el hombre religioso cree siempre en un poder transcendente que salva a pesar de su aparente desamparo, ausencia, lejanía y silencio. El hombre natural está interesado existencialmente en que Dios exista. Le va la vida en ello. Sólo si Dios existiera y quisiera liberar al hombre, podría entonces soñarse en un futuro de felicidad y se podría vivir en el consuelo profundo de que Dios acompaña al hombre en su sufrimiento y lo lleva a la salvación.
Pero la creencia en que la esperanza futura ofrecida por la religión sea real se funda en argumentos que giran siempre en torno a la creencia en el sentido, logos o razón, de un Dios oculto y liberador. La creencia en el Dios oculto y liberador es, como hemos dicho, el universal religioso que constituye la esencia profunda de toda religiosidad.
Religiosidad universal en la vida humana
Lo que el cambio crucial del tiempo nuevo ha permitido entender es, por tanto, lo que sin duda ha pasado, pasa y sigue pasando en la vida humana ordinaria de los hombres, aun dentro de la inmensa variedad de las circunstancias propias de sus vidas y de sus culturas. Antes, en y después del cristianismo histórico todos los hombres, aun sin ser cristianos, viven el dramatismo de sus vidas en función de unos factores antropológicos, inevitablemente presentes en ellos.
Todo hombre vive la indigencia de su vida, el drama de sus circunstancias vitales y el final trágico de la muerte. Todo hombre se siente sólo y abierto al enigma y a la incertidumbre porque no es patente la verdad última del universo y a Dios nadie lo ha visto.
Es la angustia inevitable del silencio-de-Dios que acompaña a todo hombre, en su experiencia profunda interior, en cualquier circunstancia, incluso en las culturas teístas dogmáticas, teocéntricas y teocráticas. De ahí que todo hombre abierto a la esperanza de la existencia de un Dios en silencio que, sin embargo, quiere salvar al hombre, lo hace creyendo en la existencia de un Dios oculto y liberador, por encima de su lejanía y de su silencio. Este voto de confianza en Dios, a pesar de todo, es lo que constituye la esencia del universal religioso.
El cambio crucial, antes descrito, tal como se ha producido con la modernidad crítica, habría sido entonces la ocasión histórica de que, al abandonarse los dogmatismos culturales, teocéntricos y teocráticos, se haya podido entender de forma explícita y argumentada lo que ya estaba presente desde siempre en la religiosidad natural del hombre: a saber, el logos del universal religioso.
El cristianismo
Todas las grandes religiones, las religiones menores, e incluso las religiones antiguas ya desaparecidas, toda forma de religiosidad humana interior vivida al margen de la religión social, han respondido siempre al universal religioso. Han sido siempre la creencia en un Dios oculto y liberador, por encima de su ausencia, de su lejanía y de su silencio. El cristianismo responde igualmente al universal religioso, ya que este pertenece a la esencia de toda posible religiosidad humana. También de la religiosidad cristiana. Pero en el cristianismo, al margen de que seamos cristianos o no, concurren una serie de circunstancias objetivas sorprendentes que pueden ser estudiadas por todos con objetividad y nos muestran la presencia sublimada del universal religioso.
Como religión, el cristianismo, como se explica en El gran enigma, consiste en la adhesión a la persona y a la doctrina de Jesús de Nazaret. Pero el hecho es que Jesús presenta su doctrina como la revelación de la esencia de Dios y de sus planes en el diseño de la creación del universo. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente de la pretendida Voz del Dios de la Revelación en Jesús es su profunda armonía con la Voz del Dios de la Creación. Si existe un Dios es que ese Dios es el autor de la creación y del escenario en que debe realizarse la vida humana. Si el Dios que pretendidamente se revela en Jesús de Nazaret fuera el Dios real y existente, se debería entonces suponer que el diseño de creación que Jesús revela fuera armónico con la forma real en que, de hecho, tal como sabemos a la altura de nuestro conocimiento en el mundo moderno, ha sido creado el universo.
Ahora bien, este mundo real y el escenario que implica para la vida humana, pretendidos por Dios, como hemos dicho, es el que nos instala ante el enigma del universo y en la incertidumbre metafísica ante el más-allá. Es, en definitiva, el que acaba situando al hombre ante la alternativa de creer o no creer en el Dios oculto y liberador, a pesar de su ausencia, de su lejanía y de su silencio. Por tanto, el mundo real es un mundo que hace la apertura a Dios posible a través del universal religioso.
Pues bien, la Voz del Dios de la Revelación que predica Jesús de Nazaret no hace sino proclamar que, efectivamente, es real y existente un Dios que ha querido ocultarse, pero que alberga un plan de liberación de la estirpe humana. El Dios cristiano no hace sino asumir y profundizar el universal religioso presente en todos los hombres por su misma naturaleza, al margen de que hayan conocido o no el cristianismo.
El Dios que revela el cristianismo es un Dios que, en su eterno designio, asume, usando un término de san Pablo, la kénosis de su presencia en la creación. Esta kénosis es el ocultamiento, el anonadamiento, la humillación de Dios en la creación, para hacer un mundo de libertad en que no vemos a Dios por el conocimiento y en que son posibles la negación de Dios y el pecado. Es, al mismo tiempo, la humillación de Dios ante el drama de la historia que presenta un Dios inoperante, impotente, que parece abandonar la historia humana a manos de las fuerzas ciegas del Mal.
El Dios cristiano es un Dios que asume, redime, esta creación “kenótica” en que Dios se humilla por su ocultamiento ante el conocimiento humano y por su impotencia ante el drama de la historia por el sufrimiento. La razón de esta kénosis ante la libertad, creando la autonomía del universo y del hombre, es que este dramático universo debe ser el escenario que hará posible la maravillosa historia de la santidad humana, que acabará conduciendo a los hombres a su integración en la misma vida divina.
El cristianismo proclama que Dios ha querido realizar y manifestar en el tiempo humano su eterno designio creador a través del Misterio de Cristo que en su Muerte manifiesta la kénosis en la creación, por su ocultamiento ante el conocimiento y el drama sufriente de la historia, y que en su Resurrección manifiesta la futura liberación con que Dios salvará la historia humana. El Dios manifiesto en Jesucristo es el Dios oculto y liberador que juega un papel esencial, por el universal religioso, en todos los hombres.
Para el cristianismo Dios ha creado el universo de manera que todo hombre pueda llegar a conocer y aceptar su oferta de amistad. La naturaleza hace ya verosímil que un Dios creador pudiera ser su fundamento. Además, es posible creer en la existencia de un Dios oculto y liberador, cuya ausencia, lejanía y silencio en el mundo tienen un sentido, y se ha manifestado en el Misterio de Cristo. Por último, el cristianismo cree que el Espíritu de Dios está interiormente presente en el interior del espíritu de todo hombre de una forma sobrenatural o mística, misteriosa pero real, que no rompe su ocultamiento, pero que da el testimonio interior definitivo de la verdad de Dios. La explicación en detalle de la naturaleza del cristianismo como religión será uno de los temas principales de El gran enigma.
El gran enigma
El gran enigma que pesa sobre la existencia de todo hombre en el mundo, y sin duda sobre nosotros, es primariamente el enigma de la Verdad Última, metafísica, que se esconde en el más allá, cuya naturaleza acabará afectando sin duda a nuestro futuro. Por la intuición inmediata de la experiencia de la vida, o por la razón en la ciencia y en la filosofía, quedamos instalados ante el enigma del universo en una molesta sensación de incertidumbre ante el más-allá, ante lo que constituye el fondo metafísico de la realidad.
Que el universo sea un enigma, y que la búsqueda humana de la verdad se debata en la incertidumbre, impone el hecho de que Dios podría no existir (para el creyente) y podría existir (para el increyente). Creencia e increencia nacerán de una decisión personal posible por la estructura del mundo. Pero creer o no creer debe ser una decisión informada y competente. El creyente debe conocer el conjunto de serios argumentos que hacen posible el ateísmo. Pero el ateo debe conocer también los argumentos que hacen la creencia posible y que muestran la extraordinaria coherencia y armonía del movimiento religioso universal. Pero, en los términos expuestos, el siempre posible Dios está ausente, lejano y en silencio.
Esto plantea la gran pregunta a la que queda abierta la existencia del hombre: a saber, si tiene sentido creer en la existencia de un Dios oculto y liberador. Por ello, el gran enigma del universo se cifra, en el fondo, en el gran enigma de si es real y existente un Dios oculto y liberador. ¿Qué actitud tomar ante el enigma último del universo y de nuestra vida?
Artículo elaborado por Javier Monserrat, Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Cátedra CTR de la Universidad Comillas, co-editor de Tendencias21 de las Religiones y autor de El gran enigma.
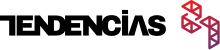
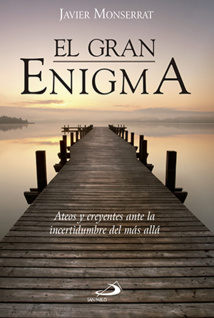


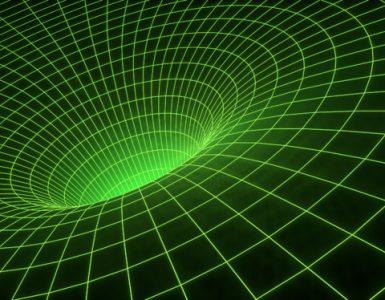















Hacer un comentario