
Científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado una molécula artificial que imita a la vida y la muerte: se comporta como si estuviera viva, ya que se desarrolla y se deteriora.
Se trata de una molécula auto-replicante que tiene un comportamiento que varía entre la regeneración y la autodestrucción: se auto-ensambla al mismo tiempo que se destruye. Al auto-reproducirse, toma una forma cada vez más compleja.
Como cualquier otra forma de vida, su funcionamiento necesita acopio de energía y produce desechos: se nutre de hidrocarburos y se descompone en un producto termodinámicamente estable.
«La combinación de la formación y destrucción del replicador hace que el sistema sea capaz de replicación sostenida, que es algo de lo que solo los sistemas biológicos son capaces de hacer, y el sistema continúa auto-reproduciéndose mientras se siga alimentando», explicó Stephen P. Fletcher, uno de los investigadores, a Phys.org.
El sistema está compuesto de hidrógeno y carbono (hidrocarburos). Inicialmente, el sistema contiene dos tipos de hidrocarburos, hidrofóbicos (que repelen el agua) e hidrófilos (que se disuelven en el agua), que sirven como materia prima o «alimento» para el sistema.
Un catalizador para conseguir el alimento
Los dos tipos de hidrocarburos están separados por una interfaz, pero con la ayuda de un catalizador de rutenio son capaces de reaccionar a través de la interfaz para formar un producto anfifílico, que tiene propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas.
El “alimento” del sistema se consigue así mediante un catalizador, una sustancia (en este caso rutenio) que acelera la reacción química de los hidrocarburos sin participar en ella, convirtiéndolos en el producto anfifílico que necesita el sistema para tomar energía.
De forma similar a como los organismos vivos crecen y regeneran nuevas células, el producto anfifílico es un auto-catalizador que tiene la capacidad de auto-ensamblarse, lo que aumenta su concentración o «crecimiento».
Como el producto se auto-ensambla y se sigue generando a partir de las materias primas hasta que se agotan, la concentración del producto crece exponencialmente, al menos por un tiempo. Pero, como la vida, este producto es termodinámicamente inestable, por lo que, al mismo tiempo que se crea el producto, también se descompone en un producto de desecho termodinámicamente estable.
Una vez que se agotan las materias primas, la tasa de descomposición supera la tasa de crecimiento y, finalmente, todo el sistema se convierte en producto de desecho, alcanzando un estado de equilibrio térmico.
Los investigadores, en una segunda fase de la investigación, dieron un giro al experimento y agregaron más materias primas al sistema después de que se agotaron inicialmente. La adición de este combustible químico causó un aumento temporal en el nivel del producto anfifílico, aunque también se estaba creando un producto de desecho. Cuando los investigadores dejaron de mantener el sistema con las materias primas, el producto auto-ensamblado finalmente se destruyó por completo.
Replicando la vida
En general, la creación de un sistema auto-replicante y fuera de equilibrio que inevitablemente se mueve hacia el equilibrio térmico proporciona un modelo físico para que los científicos estudien las mismas características de la vida. En el futuro, esto puede ayudar a los investigadores a comprender cómo crear una vida mínima en el laboratorio.
«Hacer vida sintética simplemente no es posible en la actualidad», dijo Fletcher. «Creo que esto se debe a que todavía no entendemos exactamente qué es la vida, y el desarrollo de modelos incluso primitivos de sistemas vivos sigue siendo un desafío. El diseño y estudio de modelos sintéticos, donde se usan bloques de construcción relativamente simples para hacer funciones complejas, probablemente sea necesario para entender cómo imitar el tipo de comportamiento lejos del equilibrio visto en los sistemas vivos y permitir intentos realistas para hacer vida sintética».
A medida que los organismos vivos comen, crecen y se regeneran a sí mismos, al mismo tiempo mueren lentamente. Desde el punto de vista químico, esto se debe a que la vida es termodinámicamente inestable, mientras que sus productos de desecho finales se encuentran en un estado de equilibrio térmico. Es una de las características comunes a todas las formas de vida.
El sistema sintético creado en el marco de esta investigación puede ayudar a los investigadores a comprender mejor qué separa la materia biológica de la materia química más simple, y también cómo crear vida sintética en el laboratorio.
Referencia
A transient self-assembling self-replicator. Ignacio Colomer, Sarah M. Morrow & Stephen P. Fletcher. Nature Communications, Volume 9, Article number: 2239 (2018). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-018-04670-2




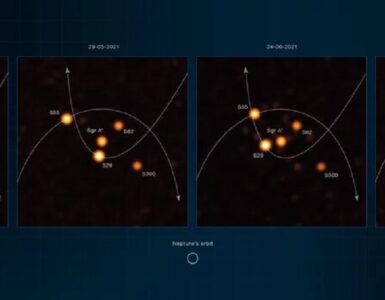










Hacer un comentario