
Muchos enfrentamientos entre la ciencia y la religión son malentendidos entre el materialismo y el ateísmo, por un lado, y unas teologías concretas, por otro. Pero, entendida, por un lado, la religión en el sentido amplio, como la considera el naturalista y escritor inglés Colin Tudge (un sentido de trascendencia, un sentido de identidad y una moralidad basada en la compasión y la humildad), y, por otro, la ciencia como algo no reducido al puro reduccionismo materialista, entonces se pueden superar las polémicas excluyentes.
Pero la posible metafísica, y la religión, necesitan diversas mediaciones para hacerse operativas y contribuir a que nuestra sociedad cambie. Deberían ayudar a transformar nuestros modos de vida. Con todo esto, nos indica Tudge (autor del que ya hemos hablado en un artículo anterior), se daría un nuevo renacimiento para nuestras vidas y sociedades. Frente a una fuerte ideología neo-capitalista como búsqueda egoísta del propio interés deberíamos extender y conseguir un estilo de pensar y de vivir en el que se imponga el talante cooperativo y altruista, así como la visión de la realidad impregnada por la apertura ante el misterio y la trascendencia.
La imagen del hombre en el universo
La cuestión que Tudge se plantea es cómo situar al ser humano en el conjunto de la realidad. En primer lugar, nos muestra un abanico de posturas existentes, para después presentarnos la suya, desde el horizonte que estamos analizando: si la ley básica de la vida humana es el egoísmo o la colaboración y la bondad. Está claro que durante las primeras épocas de nuestra historia el ser humano se comprendía al margen de la naturaleza, como creado de forma especial por Dios, y dotado de un espíritu o alma que constituía la raíz de nuestra diferencia cualitativa, al haber sido hechos a imagen de Dios, inteligentes, libres, capaces de hablar y de preguntarse por el sentido de todo.
También está claro que hoy siguen existiendo defensores de estas tesis dualistas, aunque en rápido retroceso. No está tampoco Tudge de acuerdo con quienes, aceptando la inserción del ser humano en la evolución y nuestra afinidad con los simios, y con el resto de los seres vivos, atribuyen a los humanos una diferencia cualitativa, por su inteligencia, su capacidad emotiva y sensible, la consciencia, el lenguaje y demás específicas cualidades humanas.
Consideran estos autores que atribuir cualquiera de estas cualidades a los animales es puro antropomorfismo. En definitiva, esta postura, ve entre los humanos y el resto de los animales “una amplia grieta de tipo cualitativo (no sólo una cuestión de grado)” (p. 178). Resulta curioso el rechazo de esta postura por parte de Tudge, cuando en muchos aspectos es la que más cerca está de sus planteamientos. Pero tendremos ocasión de analizar esto con más detalle más adelante.
Una tercera postura es la que denomina ultra-darwinista, defensora de una visión del ser humano que tilda de racional y pesimista. Se atienen al racionalismo propio del materialismo reduccionista, defensor del monismo metodológico, cuyo modelo antropológico se nutre de una visión de la vida dominada por una lucha salvaje y despiadada, consecuencia de las orientaciones del ADN egoísta que supuestamente nos configura. “Así que estos neo-darwinistas se sienten felices de aceptar que son parte de la naturaleza, pero rechazan cualquier noción por la cual la naturaleza es buena. Ser parte de la naturaleza, sugieren, es heredar una propensión hacia el conflicto y la malicia” (p. 178).
Una cuarta postura, la de Hume, G. Moore y otros filósofos, entiende que, para no caer en la falacia naturalista, se tiene que evitar querer deducir de las leyes de la naturaleza las orientaciones morales de nuestra vida. Una cosa es describir el ser, y otra, el deber ser. También presenta una quinta tesis, la de quienes, tras contemplar las muchas maldades y desastres de la historia humana, concluyen en que los humanos son los causantes fundamentales del proceso evolutivo. Y entienden que sólo somos capaces de dejar de hacer el mal por el miedo al castigo de una entidad superior que nos domina.
Considera Tudge que muchos gobernantes del mundo defienden esta postura, para justificar sus normas coercitivas y mantener su poder. Entiende que ante la amplitud de males que se dan en las sociedades humanas, habrá muchos que considerarán que lo defendido hasta ahora por él sobre la no consistencia del egoísmo genético y mayor evidencia de la natural bondad y tendencia colaboradora de los seres vivos, no es muy digna de creerse. Tudge continuará esforzándose por hacernos ver que son ciertas, y más especialmente en el ámbito humano.
A continuación, Tudge va examinando las diferentes cualidades humanas, para ir comparándolas con las habilidades animales, y deducir que se da una diferencia cuantitativa entre humanos y animales, pero no tanto cualitativa. Lo curioso es que se mueve entre un modelo humano que se niega a aceptar esta diferencia cualitativa (algo así como un humanismo o antropocentismo cuantitativo, no cualitativo), unido a una visión no materialista sino metafísica y mística de la realidad, apoyada en una profunda dimensión espiritual del cosmos, espiritualidad amplia y difusa, no situada en ninguna de las grandes religiones, aunque respetuosa con todas ellas. En definitiva, podríamos entender su postura como un biocentrismo estratificado, que sitúa al hombre en la cima, pero sin atribuirle una diferencia cualitativa.
Está claro para Tudge que, al igual que pensaba Darwin, y como ya lo hemos dicho, entre hombres y animales no hay un corte o frontera limpia. Es decir, “no hay cualidad humana, incluyendo la más admirable de las cualidades humanas, que no se pueda encontrar, de un modo u otro, en otros animales. No hay un corte limpio entre ellos y nosotros” (p. 135; cfr. p. 126). Si comenzamos por analizar nuestra capacidad de hablar, Tudge entiende que, aunque hay ciertas especies animales que poseen un complejo sistema comunicativo, nuestra capacidad lingüística es muy superior.
Aunque el lenguaje ha perfeccionado y potenciado nuestro pensamiento, está claro que pensamiento y lenguaje son distintos. Podemos pensar sin lenguaje, aunque cuando al adquirir la capacidad de hablar se potencia el pensamiento, y no sabemos ya casi pensar sin la estructura del lenguaje. Nuestra compleja capacidad de hablar, dotada de una sintaxsis recursiva, el lenguaje fonético y articulado, la escritura y la capacidad de comunicar a las generaciones futuras nuestras ideas, así como otras cualidades extraordinarias de nuestro lenguaje, es quien nos ha dotado de una gran ventaja evolutiva y ecológica respecto al resto de la biosfera, pero sigue siendo para Tudge una diferencia meramente cuantitativa.
Pero no es precisamente la inteligencia individual, o la especial habilidad para usar y construir herramientas, lo que nos ha dado ventaja sobre las demás criaturas vivas, sino nuestra inteligencia social, nuestra especial capacidad de organizarnos socialmente [1].
Somos, como indica Matt Ridley, eusociales, super-sociales, esto es, la especie que ha potenciado de forma especial su condición social. No podemos vivir sin los demás. Todos los animales sociales realizan sus complejas interrelaciones por su programación genética. Nosotros también estamos programados genéticamente para ser sociales, pero en nuestra programación se da la capacidad de elegir. De este modo, Tudge distingue entre “sociabilidad facultativa” (propia de los humanos) de la “sociabilidad obligada”, propio de las abejas y las hormigas, y de todos los animales sociales.
Por tanto, para Tugde, “en esto también somos únicos. Somos las únicas criaturas sobre la tierra que escogen conscientemente ser eusociales” (p. 184). El habla facilita y potencia nuestra sociabilidad; la hace más fuerte y consciente. A pesar de estas afirmaciones, Tudge no considera suficiente para defender un humanismo cualitativo respecto a los humanos.
A la luz de todo esto, Tudge entiende que resulta “perverso” interpretar la vida social y económica humana desde la competencia y el egoísmo, cuando es precisamente lo contrario: nuestra capacidad para cooperar es lo que nos ha proporcionado el éxito como especie. Una biología “sensata” nos muestra que no es la competencia agresiva lo que nos conforma, sino la cooperación. Se nos dice también que los juegos están basados en la “máxima competitividad”, y que lo importante es ganar al otro. Tudge pone en cuestión estas ideas, en la medida en que, aunque es fantástico ganar, muchos juegos están basados en el trabajo cooperativo del equipo, en la camaradería, aunque “la competencia, al final, sólo aporta un poco de picante” (p. 186) [2].
El hombre, ser altruista
Tudge entiende que cada vez hay más aportaciones científicas que nos muestran que el ser humano es básicamente cooperativo y bueno. Siguiendo las investigaciones de David G. Rand y sus colegas de Harvard [3], se advierte que la gente prefiere mayoritariamente donar parte de sus posesiones a los demás, en vez de guardarlos egoístamente para sí.
Pero curiosamente, los que respondían sin pensarlo mucho, eran más generosos que los que se lo pensaban un cierto tiempo. Esto se explica desde el hecho de que, como indica David Kahneman, Premio Nobel de economía por sus ideas sobre la cooperación humana [4], cuando pensamos rápido, nos dejamos empujar por la intuición, y, cuando tenemos tiempo para pensarlo, utilizamos el razonamiento consciente.
La conclusión que de esto saca Tudge es que “nuestro yo intuitivo es mucho más amable, al mismo tiempo que está más preocupado por el bien general, que nuestro yo pensante, consciente” (p. 187). Esto nos hace ver que las ideas de Darwin sobre la selección natural tienen que ser interpretadas no tanto en clave de lucha y egoísmo genético sino en clave cooperativa y altruista, porque la cooperación y la sociabilidad favorecen claramente la supervivencia, más que el egoísmo individualista.
Claro que deducir de estas supuestas evidencias biológicas un comportamiento moral sería caer en la falacia naturalista, que nos impide deducir el deber ser moral del ser natural, pero Tudge entiende que “una propensión interna a cooperar y una predisposición interna a ser generosos son los fundamentos de la moralidad” (p. 189).
En definitiva, “el comportamiento social bueno se convierte en comportamiento moral cuando somos capaces, al menos en principio, de considerar la posibilidad de no comportarnos socialmente y generosamente y escogemos ser sociales y generosos en cualquier caso. Sabemos que los seres humanos somos capaces de esto” (p. 189). Tudge entiende que también hay animales que son capaces de ser generosos y de sacrificarse por los demás.
No debiéramos, nos dice, subestimar estas capacidades. Tampoco hay que sacar la conclusión de que todos los seres humanos son buenos. La experiencia nos dice claramente que no. Pero en una gran mayoría de casos, la gente es buena y se comporta generosamente. Así, para Tudge, “la simpatía, para la mayoría de los seres humanos, es la opción preferida y la posición por defecto, lo que a la mayoría de la gente le gusta, por lo general, excepto cuando se encuentran estresados” (p. 190). Y tampoco es cierto, como según Tudge creen la mayoría de los políticos y economistas, que los seres humanos somos materialistas y que perseguimos sobre todo poseer dinero y bienes materiales. Más de un estudio confirma que la gente está lejos de seguir estos parámetros. Se da esta tendencia, y de forma ostentosa, cuando se tiene que competir ante los demás y mantener un cierto estatus social.
Si las cosas son así, Tudge se pregunta retóricamente por qué los intelectuales ilustrados piensan en la gente como en una muchedumbre llevada por tendencias egoístas; y por qué el cristianismo ve a la humanidad herida por el pecado original. Si lo más radical de la naturaleza humana es la bondad y la cooperación, el mundo tendría que ser distinto. Pero los humanos tenemos, por desgracia, dos caras, como Jekyll y Hyde, en diferentes proporciones. Aunque está claro que la mayoría de la gente está más inclinada a ser generosa y altruista. La teoría de juegos muestra que, al final, la opción que los contendientes eligen es la que favorece a todos los jugadores; y más todavía cuando las interacciones se suceden y no se reducen a una única jugada.
El problema está, nos señala Tudge, en que, en una sociedad en la que predominan las “palomas”, basta que haya unos pocos “halcones” para que desequilibren la vida social, basada en al altruismo de las “palomas”. Cuando el número de halcones aumenta y se hace mayoría, adviene la guerra total y el desastre dentro de la sociedad. De ahí que la estrategia que más favorece el éxito de las sociedades es la propia de las palomas, de la cooperación y el altruismo.
Así lo demostraron en sus investigaciones de Eliott Sober y David Sloan Wilson [5]: la estructura del comportamiento está compuesta por egoísmo y altruismo, siendo aquél más eficaz a corto plazo y en las relaciones individuales, pero, cuando el juego se produce entre grupos, los que poseen más individuos altruistas son los que se imponen a la larga. Luego es más eficaz el comportamiento altruista que el egoísta, y esa es la razón de que se haya mantenido en el proceso evolutivo.
Lo peor que está sucediendo en la actualidad, en opinión de Tudge, es que los científicos e intelectuales están orientando sus esfuerzos para dar apoyo a la élite humana de los halcones, extendiendo teorías equivocadas sobre el egoísmo genético como algo natural y la ley fundamental del comportamiento animal y humano (cfr. p. 202), con la consecuencia de que las políticas generales no están diseñadas para el bien de todos, sino para el beneficio de unas élites minoritarias.
Así, las teorías que extienden sobre el egoísmo genético se convierten en profecías auto-cumplidas, pura propaganda al servicio de interese dominadores minoritarios (cfr. p. 204). Y como consecuencia de todo esto, “el efecto global de toda esta propaganda de arriba hacia abajo es crear y reforzar el Zeitgeist: una visión del mundo basada en una idea de la realidad que es completamente materialista y que da por sentado que los seres humanos están en una liga y categoría diferentes del resto de las demás criaturas: que todo lo demás, incluyendo a las demás criaturas, son sólo un recurso, y que los recursos se deberían convertir en productos que se pudieran vender por dinero en metálico; además, los seres humanos, en general, son mala gente y necesitan que se les mantenga bajo el control de una élite intelectual y política, sabia y preparada. La élite política e intelectual son halcones, o gente que de varias maneras se convencía a sí misma de que es bueno trabajar para los halcones, y los halcones trabajan para sí mismos” (p. 204).
Este conflicto entre agresivos y cooperativos es un juego que se desarrolla en el corto y largo plazo. A corto plazo ganan los halcones, pero a largo plazo se imponen las palomas. La estrategia egoísta y violenta se va extendiendo y se va haciendo explícita, de tal modo que o bien será contestada por los cooperadores (que terminan por desenmascara y castigar a los “gorrones”), o bien se imponen los halcones y acaban por destruir a toda la sociedad. La preferencia racional es la extensión del comportamiento cooperativo y altruista, superando al agresivo y egoísta. Como puede verse, la situación no consiste en una mera descripción de cómo es el ser humano y cómo se comporta, sino en advertir que, junto a desentrañar las inclinaciones humanas, vemos que el ser humano tiene la responsabilidad de elegir como comportarse y cómo construir su sociedad, sobre la lógica del egoísmo genético o sobre el altruismo y la cooperación. Pero esto sobrepasa el nivel de la mera descripción científica para adentrarnos en el ámbito de la filosofía y la metafísica.
Conjugación de niveles
Tudge nos hace ver repetidas veces que en todos los grandes temas sobre los que discutimos (genes egoístas o cooperadores, modelo antropológico que defendemos, etc.) se solapa el enfoque científico con el metafísico. La razón de ello es que la ciencia se encuentra en muchos de sus momentos abocada a preguntas por el sentido de los datos que maneja, además de situarse en un horizonte global desde el que se explica todo lo que hay. Por eso, dedica la segunda parte del libro a explicar qué entiende por metafísica y su relación con las ciencias.
La metafísica, según Tudge, tiene como finalidad “suministrar un relato completo y coherente de todo lo que hay” (p. 211), para lo cual tiene que enfrentarse con tres cuestiones básicas: “¿Cómo es el universo?, ¿cómo sabemos que es cierto? Y ¿qué es bueno?” (p. 211). Como consecuencia de estas tres cuestiones, se nos plantea también una cuarta: “¿Hay alguna relación que merezca la pena entre los hechos en cuestión (¿cómo es el universo?) y la pregunta moral (¿cómo deberíamos comportarnos dentro de él?)” (p. 211).
Es esta cuarta pregunta la que nos interesa aquí, pero también es interesante cómo describe Tudge los contenidos de las otras tres. La primera cuestión hace referencia a un ámbito del que también la ciencia tiene que ocuparse, pero su enfoque y el de la metafísica son muy distintos. Mientras la ciencia intenta explicarnos cómo funciona el universo y cuáles son las leyes que lo conforman, no tiene legitimidad para afirmar que la realidad se reduce a lo que ella puede descubrir. No es lo mismo afirma que el universo funciona de un modo determinado, que decir que el universo es así, y sólo así.
La pregunta por el ser y el sentido de la realidad (su dimensión trascendente: no sólo en el sentido religioso) no es tarea de la ciencia, sino de la metafísica. Aquí nos encontramos, por tanto, con dos tipos de mentalidades: la de los que el planteamiento de los materialistas reduccionistas y la de los que entienden que hay que abrir el horizonte hacia la dimensión trascendente y mistérica de la realidad. Uno de los ámbitos en los que, en opinión de Tudge, es más evidente la insuficiencia del enfoque científico y la necesidad de abrirse a la metafísica es el estudio de la conciencia (pp. 215-221). La nueva filosofía de la mente ha reabierto el clásico debate sobre el alma y las relaciones alma-cuerpo, presentándose en la actualidad múltiples posturas sobre la mente o la psique y su relación con el cerebro o el cuerpo.

1.1. Diálogo entre ciencia y filosofía: intuición y teleología
Hay un segundo tema en el que se ve la estrecha relación entre ciencia y metafísica, que se sitúa precisamente en el centro de la bilogía moderna, y es la cuestión de si la evolución tiene algún rumbo o propósito; esto es, si podemos percibir ahí algún atisbo de teleología (pp. 221-230). Es muy corriente limitar esta discusión a dos posturas extremas, que no ayudan a resolverla: el reduccionismo materialista, que ve todo lo que hay como producto del azar, y el creacionismo fundamentalista, que ve en todo la intervención milagrera de Dios, sin aceptar la autonomía de lo mundano.
Por otro lado, la versión más moderna de este creacionismo fundamentalista, la teoría de Diseño Inteligente, cae en el error de pretender que desde los datos científicos se puede demostrar la acción de Dios orientando el mundo según sus planes. Las posturas más fructíferas son las que, aceptando la dimensión profunda de la realidad, saben distinguir y complementar la mirada científica con la filosófica.
Tudge entiende que en la evolución hay datos más que suficientes como para deducir de ellos la idea de dirección y progreso. Ello no supone proyectar sobre la naturaleza la idea de valor (unas cosas valen más que otras), ni que tenga un objetivo particular. Simplemente supone aceptar que “el universo (o más específicamente, la Tierra) plantea una variedad de problemas que las criaturas vivientes tienen que resolver si quieren seguir viviendo” (p. 224). Esto no es más que afirmar que la evolución es un diálogo entre los seres vivos y su ambiente.
Tudge advierte que los no-progresistas consideran la idea de progreso como irrelevante, porque, según ellos, lo único que importa es la mera supervivencia. De ahí que afirme Tudge que hoy día lo políticamente correcto es negar que en la evolución haya progreso y que tenga alguna finalidad. Nuestro autor defiende sin paliativos que la vida tiene una dirección, aunque no es una dirección simple y directa. Se pude compaginar la idea de que la evolución no se nos aparece como una escalera simple, sino como un arbusto de múltiples ramas y caminos, con la interpretación de ver de fondo unos vectores que apuntan a objetivos determinados; incluso, se puede compaginar este aparente caminar errático de la evolución con la idea de un Dios providente de fondo.
Los estudiosos de la evolución advierten fenómenos que apuntan a una evolución convergente, como es el caso del crecimiento progresivo de los cerebros en búsqueda de inteligencias más capaces, o la tendencia a sociedades cada vez más complejas. Parecería como si la fuerza de la evolución va buscando objetivos determinados por caminos diferentes y retorcidos. Pero lo que está claro es que, tanto afirmar que la evolución tiene un propósito, como defender que ella es sólo el resultado de múltiples procesos azarosos que no llevan a ninguna parte, estamos en los dos casos ante afirmaciones no científicas sino filosóficas, metafísicas.
En todas estas discusiones es fundamental, nos advierte Tudge, reflexionar sobre qué entendemos por ciencia y su método específico para analizar la realidad, para que podamos analizar la legitimidad de lo que afirma, veamos lo que no puede defender, y sepamos conjugar sus afirmaciones con las de otros campos del saber (pp. 235-259). La palabra ciencia tuvo en sus inicios el significado amplio de saber sobre algo. En ese sentido, todos los saberes son ciencias. Pero en la actualidad, la ciencia es un tipo de saber específico, que ha buscado con ahínco definirse hacia adentro y hacia afuera siguiendo un método específico de conocer la verdad sobre la realidad. Y ese método exige hacer afirmaciones que puedan ser comprobables. Con el positivismo lógico de inicios del siglo XX, se pretendió que el método fuera el verificacionismo (principio de verificación).
Pero pronto se vio que era un método demasiado rígido para entender lo que supone el ejercicio científico normal. De ahí que fue sustituido por el método falsacionista de K. Popper, y las sucesivas correcciones que ha ido teniendo, en la línea de Th. Kuhn, el segundo Wittgenstein, el teorema de K. Gödel, etc. En todos estos casos, se advierten los límites de la racionalidad, no sólo científica, sino filosófica y humana, en general. Todos estos planteamientos nos hacen ver que la realidad posee grandes agujeros que nos conectan con lo inexplicable, con el misterio, y con las grandes preguntas de la metafísica.
En definitiva, concluye Tudge, “toda la comprensión humana es, al final, una historia, una narración; y esto es tan cierto acerca de la ciencia como acerca de cualquier otra historia. La ciencia cuenta una buena historia, más allá de toda duda, pero suponer que su historia es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, es un grave error; y como podemos ver en el estado presente del mundo, un error muy peligroso” (p. 249). Si esto es así, nos quedarían, por tanto, tres salidas, piensa Tudge: el escepticismo pasivo, que nos lleva a dejar de buscar; el reduccionismo positivista; o “aventurarnos más allá de la ciencia y más allá de lo que, convencionalmente, llamamos racionalismo” (p. 250).
Eso supone echar mano de la intuición. Este concepto complejo e impreciso no supone actuar de forma irracional o visceral, sino darnos cuenta de que en nuestro conocimiento de la realidad estamos continuamente utilizando la intuición. Algo así es el golpe creativo con el que los científicos hacen un descubrimiento, o la forma en que los artistas componen una obra de arte, o el filósofo presenta una interpretación de la realidad.
El problema está en que nuestras intuiciones nos pueden llevar por caminos equivocados, y de ahí que tengamos que utilizarlas con cuidado, discernirlas a través de la racionalidad discursiva, y, aunque estas intuiciones son un instrumento inevitable con el que tratamos de aprehender la realidad, no tenemos que pensar que son verdades definitivas.
Pero entiende Tudge que no tenemos que renunciar a ellas, y que son tan valiosas como las afirmaciones científicas. Por tanto, “no hay ninguna buena razón para suponer que nuestras creencias heredadas están equivocadas. No hay una buena razón (y pongo el acento en razón) para rechazar nuestro sentido intuitivo de la trascendencia: la sensación de que, detrás de la apariencia de las cosas, hay una inteligencia actuando” (p. 258).
1.2. El diálogo entre ciencia y religión/espiritualidad.
La referencia a la intuición en todos nuestros saberes es lo que a Tudge le ayuda a plantear también la relación entre ciencia y religión, no en clave de incompatibilidad y exclusión mutua, sino de mutua influencia y complementariedad fructífera. Hemos ido pasando de una cosmovisión en la que nuestro conocimiento del mundo estaba expresado en clave mítica y espiritual, a situarnos en otra en la que domina de tal modo una forma de entender y sobrevalorar el saber científico que parece despreciarse, por obsoleta, la visión religiosa y espiritual.
En medio de posturas extremas de ambos bandos, se necesita afianzar la postura intermedia en la que se respeten y conjuguen adecuadamente todos los saberes, el científico y el metafísico-espiritual. Y esta relación inclusiva, señala Tudge, no es una mera propuesta para hacer las paces y sentirnos mejores, sino que corresponde y nos lleva a conocer y adecuarnos mejor a la realidad (cfr. p. 267). Pero, para eso, hace falta que la ciencia deje de verse como una metafísica, esto es, un relato omniabarcador de la realidad, y la religión acepte las aportaciones y críticas de la ciencia.
En opinión de Tudge, el artífice de esta operación incluyente y pacificadora es precisamente la metafísica. Todos sabemos que las relaciones entre ciencia y religión no han sido pacíficas ni mutuamente fructíferas (cfr. pp. 268 y ss.). Pero también es cierto, reconoce Tudge, que mucho de lo que se ha dicho sobre estas malas relaciones han sido mentiras y exageraciones premeditadas. Tanto en el caso Galileo como en lo referente a la relación entre ciencia y religión a raíz de la teoría de la selección natural de Darwin, los conflictos fueron menos fuertes de lo que muchos historiadores han defendido.
Para Tudge está claro que si Darwin perdió la fe (aunque en el fondo se declaró siempre como agnóstico), no fue a causa de su idea sobre la selección natural, sino por no poder conjugar el mal (en concreto, el sufrimiento de su padre al final de su vida y la muerte prematura de una hija suya) con la supuesta bondad y omnipotencia de Dios (el famoso dilema de Epicuro) (cfr. 273). La realidad es que los grandes teóricos de la ciencia moderna (s. XVII: Galileo, Newton, Descartes, Leibniz, Boyle, J. Ray, etc.) fueron creyentes, aunque su concepción de la divinidad no pasaba de la idea deísta de esa época. Veían las leyes del universo, y el intelecto humano que las descubría, como obra de la creación de Dios, aunque vieran la creación como una realidad atravesada por contradicciones y conflictos, de ahí las fuertes discusiones sobre el problema del mal y el nacimiento de la teodicea.
Ahora bien, en este momento de la reflexión, Tudge quiere dejar claro que, cuando habla de religión y de espiritualidad, lo entiende de un modo amplio, sin reducirse a las grandes religiones institucionales. Lo que le importa es advertir que toda religión proporciona un relato completo de la realidad que nos aporta respuestas a las tres grandes cuestiones que conforman la metafísica: ¿Cómo es el universo?, ¿Cómo sabemos que es cierto?, y ¿Qué es bueno? Ahora bien, las religiones no son sólo un relato metafísico omniabarcador sobre la realidad, sino también un estilo de vida, que incluye normal morales y unos ritos y prácticas institucionales, entre otras cosas. Cada una de las grandes religiones difiere no sólo en estos aspectos, sino también en las diferentes cosmovisiones que proponen.
Ante esta gran variedad de cosmovisiones, en las que no coinciden ni siquiera en una noción similar de Dios, Tudge considera que, cuando hace referencia a la religión, más importante que la creencia o no en Dios, es la idea de trascendencia, puesto que “la idea de la trascendencia es más básica que cualquier idea particular de Dios” (p. 281). Y junto a eso, entiende nuestro autor que también es muy diversa la idea que tenemos de la creencia. ¿Qué significa que crees en Dios? No se trata sólo de si piensas que existe o no, sino de si te tomas en serio o no a Dios y las implicaciones concretas que eso conlleva con tu estilo de vida. Y, aunque la fe supone una opción por una trascendencia que no podemos demostrar, no supone una fe ciega, como se ha solido decir.
La fe no es demostrable, pero es razonable, está apoyada en la racionalidad (cfr. 282). La fe le debe mucho, piensa Tudge, a la intuición, como veíamos también el ámbito de la filosofía. La fe tiene mucha relación con el aprehender, con agarrar, con captar ideas globales sobre la realidad; “es ponerse a sí mismos en un estado receptivo en el cual la mente es libre de las preocupaciones y de los follones diarios y capta lo que está ahí fuera.
Si añadimos la idea de una consciencia universal, entonces podemos decir en mayor medida que las mentes receptivas buscan participar directamente de esa conciencia universal. Estoy seguro de que eso es lo que hacen los místicos” (p. 293). Esto, piensa Tudge, no es algo irracional, a menos que reduzcamos la racionalidad a la meramente científica o lógico-matemática. Es un tipo de racionalidad que va más allá de la dimensión fáctica de la realidad, y que nos abre a la dimensión trascendente y mistérica del universo.
Esta visión de la religión, como un relato metafísico que nos aporta una comprensión global del todo y de su consciencia universal, nos sitúa, dice Tudge, en consonancia con la visión moderna de lo que nos dicen tanto la psicología y la sociología animal: la vida y el universo son esencialmente cooperativos. La vida es cooperativa y la sociabilidad en las criaturas pensantes funciona apoyada en la empatía, la generosidad y el altruismo (cfr. pp. 288-289). Y todo ello nos lleva a una actitud de humildad y de reverencia ante la biosfera y el conjunto del universo, que nos abre al misterio y a la dimensión trascedente de la realidad; esto es, “la noción de que hay incluso mucho más que todo lo que la ciencia es capaz de contarnos” (p. 289).
Muchos científicos, como veíamos en el caso de Darwin, se quedaban maravillados ante la belleza y la profundidad de la naturaleza. Hasta en uno de los últimos libros de R. Dawkins (El mayor espectáculo sobre la tierra, 2009) se advierte el asombro que le produce la contemplación de la naturaleza. Pero Tudge considera que es muy diferente el asombro (que hace alusión al miedo ante lo inexplicable) a la reverencia, que implica amor y gratitud, un deseo de formar parte de esa naturaleza; y esa reverencia “implica un sentido de trascendencia” (p. 289).
En definitiva, aunque se han dado muchos enfrentamientos entre la ciencia y la religión, la mayoría de las veces son malentendidos entre el materialismo y el ateísmo, por un lado, y unas teologías concretas, por otro. Pero, entendida, por un lado, la religión en el sentido amplio, como la considera Tudge (“un sentido de trascendencia, un sentido de identidad y una moralidad basada en la compasión y la humildad”, p. 290), y, por otro, la ciencia como algo no reducido al reduccionismo materialista, se pueden superar tales polémicas excluyentes. Y eso se logra consiguiendo conjugar adecuadamente la racionalidad con la intuición, una “intuición cultivada”, obra de la metafísica.
Pero la metafísica, dice Tudge, aunque realmente necesaria, no es suficiente, porque se necesitan diversas mediaciones para hacerla operativa y contribuir a que nuestra sociedad cambie. De ahí que se necesitan diseñar nuevos sistemas políticos, económicos y éticos, que nos ayuden a transformar nuestros modos de vida (p. 291). Con todo esto, lo que conseguiríamos, nos indica Tudge, es un nuevo renacimiento para nuestras vidas y sociedades.
De ese modo, frente al mundo en que vivimos, impregnado por una fuerte ideología neo-capitalista, que como ya hemos visto interpreta, porque sirve mejor a sus intereses, la vida (tanto en su sentido biológico como social) como la búsqueda egoísta del propio interés, viendo a los demás como enemigos reales o potenciales (auténtico dogma intocable, cuando no es más que una interpretación más, e interpretación interesada, cfr. 103-104), tenemos que extender y conseguir un estilo de pensar y de vivir en el que se imponga el talante cooperativo y altruista, así como la visión de la realidad impregnada por la apertura ante el misterio y la trascendencia.

Valoración de los planteamientos de Tudge
No cabe duda de que el libro de Tudge está lleno de sugerencias interesantes, presentadas con argumentos y pruebas de gran peso. Señalaré de forma breve sus aciertos y virtualidades, pero quisiera detenerme sobre todo en presentar y reflexionar sobre algunos aspectos que me resultan especialmente problemáticos e insuficientes. Entre los aspectos positivos se hallan el desenmascaramiento de las limitaciones del cientifismo imperante en la actualidad, que se está convirtiendo en un tipo de saber, que desbordando los límites epistemológicos del conocimiento científico, pretende convertirse en una nueva cosmovisión o metafísica.
Las virtualidades de Tudge es hacer ver lo que de filosófico y metafísico, e incluso religioso, tienen muchas de las afirmaciones del reduccionismo filosófico, distinguiendo entre ciencia y filosofía y teología, así como de cómo conjugar adecuadamente los diferentes saberes. Un elemento positivo clave es la cantidad de datos y puntos de vista que aporta para desmontar la mirada de los sociobiólogos sobre el egoísmo genético, en el mismo nivel de los datos científicos.
Aparte de lo que supone de metafórico y antropocéntrico atribuir a los genes objetivos e intereses egoístas, queda suficientemente mostrado que, aunque la lucha y la competencia se halla presente en el proceso evolutivo, no es la fuerza más determinante, sino la cooperación y el altruismo.
Otro elemento central es advertir la esencial correlación entre saberes e intereses sociales y económicos, descubriendo la connivencia entre el cientifismo actual y la visión materialista y economicista del neo-capitalismo imperante, que reduce todo a valores económicos, rebajando tanto a la naturaleza como a los humanos a meros materiales de los que sacar rendimiento económico. Para esta forma de entender la vida y la realidad, están de sobra los planteamientos críticos, morales y religiosos, porque estorban a sus intereses.
Pero hay varios aspectos problemáticos o insuficientes, desde mi punto de vista, que quisiera resaltar. El primero de ellos, y el más importante, es la imagen de ser humano que defiende. Me llama poderosamente la atención que, a pesar de defender una visión de asombro y misterio ante la realidad, así como su apertura a una cosmovisión religiosa, se oponga al antropocentrismo y a defender una diferencia cualitativa entre los humanos y el resto de los seres vivos.
Ya vimos que, a pesar de reconocer la enorme diferencia entre la especie humana (especie única) y la de los grandes simios más cercanos a nosotros en aspectos como en el uso y fabricación de herramientas, el lenguaje, la autoconsciencia, la libertad y responsabilidad, la sociabilidad y la apertura a la cuestión del sentido y la dimensión trascendente de la realidad, no valore esa distancia como cualitativa, sino meramente cuantitativa.
Podríamos decir que, aunque no lo exprese de ese modo, sustituye la visión antropocéntrica por un biocentrismo gradualista, en el que la cumbre de la complejidad la ocupa el ser humano, pero sin considerar que las diferencias se tengan que valorar en mayor medida que la continuidad. Pero no deja de ser una postura llena de ambigüedades.
En primer lugar, porque cuando se refiere al antropocentrismo, parece considerar que sólo se puede defender esta postura siendo dualista, cosa que no es necesario, no advirtiendo que se puede ser antropocéntrico desde posturas no dualistas y rupturistas con la inserción en la biosfera, como es la postura emergentista, entendiendo al ser humano como una síntesis de continuidad y de diferencia cualitativa respecto al resto de la biosfera. Y, en segundo lugar, parece que se simplifican las posturas sobre este tema en dos extremas: o el dualismo que separa totalmente al ser humano de su continuidad con el resto de las especies vivas, o este biocentrismo, con lo que por salvar la continuidad se diluyen las profundas diferencias. De ahí su posición, que denomina un “antídoto para el antropocentrismo”:
“Aquéllos que creen que toda vida es una no pueden creer razonablemente que los seres humanos sean la única especie que cuenta y que tenemos derecho de tratar al resto como recursos” (p. 295). Aquí se advierte también una mezcla de posturas no suficientemente matizadas. El respeto por la vida y la no utilización de la misma como meros recursos económicos no es propio solamente de un biocentrismo como el que defiende Tudge, sino que se puede ser antropocentrista y defender la dignidad de las demás especies vivas, así como respetar los necesarios equilibrios ecológicos que respeten la biosfera, por lo que tienen de valor en sí y por las consecuencias negativas que suponen para los humanos. En su propuesta biocentrista, Tudge une la fusión de la especie humana como una especie más, aunque más desarrollada y dotada de cualidades especiales, con una cierta divinización de la naturaleza, consistente en concederle una especie de conciencia soterrada (“la mente debería ser vista como una propiedad del universo”: p. 219), conjugada con una visión de lo religioso y la espiritualidad bastante cercana a un cierto panteísmo difuso, semejante al de ciertas tesis de la denominada ecología profunda.
Frente a esta postura de Tudge, me resulta más convincente la postura emergentista a la hora de entender al ser humano y su relación con el conjunto de la biosfera, porque conjuga de forma interesante la continuidad y la ruptura cualitativa con el resto de las especies vivas; acepta, por otro lado, la dignidad ontológica de la vida y del conjunto del universo, pero aceptando una gradación axiológica en la que los humanos ocupan un lugar central; y estas convicciones suponen defender el respeto a la naturaleza, sin reducirla a mera fuente de recursos y beneficios económicos, aun a despecho de la destrucción progresiva de todo.
Un segundo aspecto problemático se refiere al papel de la intuición a la hora de mostrar la diferencia, así como la complementariedad entre la ciencia y la filosofía/metafísica. Resulta muy interesante advertir que la intuición está presente en nuestro conocimiento de la realidad, y en los diversos actos creativos de la inteligencia.
De ahí que, frente a las teorías que defienden un monismo metodológico, reduciendo todo método de conocimiento al científico (aunque los filósofos de la ciencia no se ponen de acuerdo en cuál es ese método), haya que contraponer un modo diferente de acercarse a la verdad y a la realidad, mostrando que el modo científico no es el único con el que los humanos tratamos de conocernos y dar cuenta de la realidad. Así, frente al método científico que se centra en la dimensión fáctica de la realidad, la filosofía y la metafísica tratan de dar cuenta del sentido, de la interpretación de los datos. Pero esa dimensión no es tan apresable como la dimensión fáctica. De ahí que no sea tan fácil llegar a consensos en el ámbito filosófico, y nos encontramos con una amplia variedad de propuestas interpretativas.
Apelar a la intuición como el modo metafísico de conocer la realidad, resulta interesante, pero puede resultar insuficiente, en la medida en que la intuición constituye un primer momento del conocer, pero tiene que ser completado con la comprobación de tal intuición; comprobación que no será similar a la que se exige en el ámbito de la ciencia, sino a una comprobación de plausibilidad, de coherencia interna de esa teoría, y a la aceptación dentro del diálogo crítico en el ejercicio de la razón dialógica, propia de los humanos. La forma de entender la reflexión metafísica por parte de Tudge resulta en algunos momentos demasiado mística e intuitiva, no poniéndose a veces suficiente acento en la autocrítica de tal intuición y en la confrontación crítica con otras racionalidades.
Asimismo, al aplicar esta visión metafísica a través de la intuición al ámbito religioso, viene a asimilarse tan visión intuitiva sobre la dimensión trascendente de la realidad a la opción de fe. Por eso, entiendo que hablar de intuición en el ámbito de la fe puede reducir y empobrecer su contenido. En primer lugar, reducirla a intuición puede suponer considerarla un salto en el vacío, como una fe ciega, cosa que Tudge rechaza (p. 285); pero, en segundo lugar, podría correr el peligro de reducir la fe a un ejercicio intelectual sobre la realidad y su dimensión trascendente, cuando la dimensión intelectual no es más que un aspecto de la fe, complementaria de su dimensión emocional y opcional por un estilo de vida y una forma cosmovisional de entender el mundo.
La fe constituye una opción existencial por alguien, que denominados Dios, en quien ponemos nuestra seguridad y nuestra salvación, cosa que conlleva, es cierto, un modo de entender la realidad, pero sobre todo una forma de vida. El modelo de religiosidad que propone Tudge, resulta demasiado difuso, consistente en una cierta divinización de la naturaleza, atribuyéndole una cierta conciencia, no teniendo claro si se necesita creer en una instancia divina que se halla a la base de todo, y diluyendo la singularidad de lo humano en el conjunto de la biosfera.
A pesar de estos reparos que planteo, considero que el libro de Tudge representa una forma muy acertada de desmitificar las propuestas de quienes, desde el mundo de la biología, nos quieren hacer creer que la biosfera, y los hombres dentro de ella, está atravesado por el egoísmo más violento y feroz, siendo, por tanto, esta ley la que impera y debe imperar en las relaciones humanas. Frente a ello, para Tudge está claro que la cooperación y el altruismo son la ley con la que está troquelado todo. Citando de nuevo sus palabras: “aunque la competición es una cuestión inevitable, la esencia de la vida es la cooperación. La vida no es una pelea. Es un diálogo, y un diálogo constructivo a fin de cuentas. Si no lo fuera, no habría vida en absoluto” (p. 78).
Notas:
[1] Uno de los autores que más está investigando la dimensión social de los seres humanos y de los simios es M. Tomasello, quien advierte una clara diferencia cualitativa entre la socialidad humana y la animal. Los simios no están dotados de varias cualidades esenciales de los humanos, como son la intencionalidad compartida (saber que el otro sabe que tú sabes), y la evolución cultural acumulativa, que hace que en el ámbito social se produzca lo que denomina el efecto trinquete, la acumulación de avances sociales, evitando que se pierdan . Cfr. M. TOMASELLO, Los orígenes culturales de la cognición humana, Buenos Aires/Madrid, Amorrortu, 2007; Id., ¿Por qué cooperamos?, Buenos Aires, Katz, 2010; Id., Los orígenes de la comunicación humana, Buenos Aires, Katz, 2013.
[2] Cfr. SEBASTIÁN SOLANES, R.F., “La ética del deporte como ética herméutica: Karl Otto Apel. Una revisión”, Estudios Filosóficos, LXIII (2014), pp. 503-521.
[3] Cfr. RAND, David G. et al., Nature, 20 de septiembre de 2012, vol. 489, p. 427.
[4] Cfr. KAHNEMAN, D., Pensar rápido, pensar despacio, Madrid, Random House Mondadori, 2012.
[5] Cfr. SOBER, E./WILSON, D.S., El comportamiento altruista. Evolución y psicología, Madrid, Siglo XXI, 2000.
Artículo elaborado por Carlos Beorlegui, Catedrático de Filosofía en la Universidad de Deusto, Bilbao, y colaborador de Tendencias21 de las Religiones.
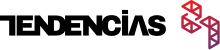


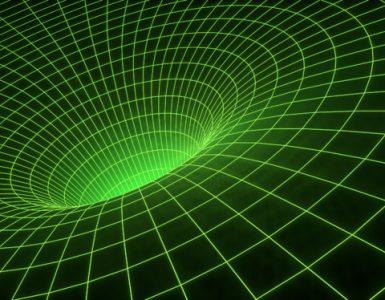















Hacer un comentario