
En la Ilustración europea, el manto protector de la revelación dejó de arropar a las mentes filosóficas. Éstas se atrevieron, como aconsejaba Kant, a pensar sin la subvención de las viejas tutelas. Dios dejó de ser entonces un dato revelado, un dogma ciegamente aceptado.
El pensar dogmático sufrió una de las mayores quiebras que ha conocido Occidente. Ni la teología revelada; ni la teología natural estaban en situación de hacer frente a los nuevos retos. Su lugar fue asumido, sin renunciar a su herencia, por la filosofía de la religión, una forma más libre y desenfadada de pensar la religión.
El argumento de autoridad hizo sitio a la argumentación, a la perplejidad, a las débiles razones que sustentan la realidad del hecho religioso. Dios fue, en parte, desplazado por la religión. Dios dejó de ser una realidad evidente y acabó convirtiéndose en problema.
Bajo el lema «Pensar la religión», una expresión feliz que se ha ido haciendo familiar entre nosotros, van apareciendo diversos ensayos sobre la religión, en los que apenas se alude a Dios [2] . Algo que, hace unas décadas, tal vez no hubiera sido posible. En el Occidente monoteísta, Dios y la religión se daban la mano. Hablar de la religión implicaba referirse a Dios. Hoy, en cambio, la religión parece capaz de caminar sola. Hay signos de que ha sobrevivido a Dios.
Me viene a la memoria la exclamación de H.Timm cuando terminó de leer la obra de Schleiermacher, Sobre la religión. Discursos a sus menospreciadores cultivados: «¡Dios ha muerto, viva la religión!» [3] . Era la religión de los románticos, entendida como “religión del corazón”, como “instinto sagrado”, como “experiencia interior”.
Eran los tiempos en los que algunos poetas exclamaban: “malditas sean las matemáticas”, “maldito sea el hombre newtoniano”. Solo el sentimiento recibía entusiastas parabienes. La razón se las veía y se las deseaba para ocupar su espacio.
Un apunte sobre historia de las religiones
Intentemos alcanzar una mínima clarificación haciendo un poco de historia. Nada invitaba a sospechar que, un día, la religión gozaría de los honores que hoy se le tributan. Ni en la Antigüedad cristiana ni en la Edad Media había espacio para una consideración autónoma de la religión. Era Dios quien se llevaba la parte del león. Se creía en él y se filosofaba sobre él. La religión no era un problema. Es más: ni siquiera era tema de reflexión. Se aceptaba confiadamente que el cristianismo era la única religión verdadera.
Todavía a comienzos del siglo XX, el gran teólogo protestante A. v. Harnack afirmaba, sin rubor, que quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones. Se trata de una afirmación claramente etnocéntrica. Por las mismas fechas, M. Müller, el iniciador de la ciencia moderna de las religiones, sostenía que quien conoce solo una religión no conoce ninguna (aludía al dicho de Goethe: quien conoce solo una lengua no conoce ninguna).
Aunque tengan un indudable aire de familia, hay grandes diferencias entre las religiones proféticas (judaísmo, cristianismo e islam), místicas (hinduismo y budismo) y sapienciales (confucionismo y taoísmo). Diferencias que persisten incluso entre las proféticas: se suele destacar la fortaleza del judaísmo en la esperanza, mientras se elogia la insistencia del cristianismo en el amor y se admira la acendrada fe del islam. Son rasgos diferenciadores, aunque sea más lo que une que lo que separa.
Dios y religiones: ¿una religión sin Dios?
Entre paréntesis: más inútil aún que buscar una definición sencilla de religión sería buscarla de Dios. Etimológicamente el término deriva de la raíz «div» o «deiv» que significa brillar. Es una palabra que tiene su origen en la experiencia de la contemplación del cielo o firmamento. Expresa admiración, invocación, sobrecogimiento, dependencia, fascinación ante la realidad. Enseguida viene a la mente el “cielo estrellado” que tanto impresionaba a Kant. Y es imposible no recordar “el silencio de los espacios infinitos” que sobrecogía a Pascal; sin olvidar la experiencia de lo “tremendo y fascinante”, de R. Otto.
Otra etimología, propia de las lenguas germánicas y anglosajonas («Gott», «God»), podría derivarse de la raíz indogermana «hu» (llamar, invocar); remitiría a la experiencia de invocar al fundamento último, al Misterio, desde una situación humana de profunda necesidad y desamparo. Siempre me impresionó la confiada proclamación de N. Söderblom: “Yo sé que mi Dios vive, lo puedo probar por la historia de las religiones”. Sin embargo, algunos fenomenólogos de la religión sostienen, creo que con razón, que Dios ha llegado tarde a la historia de las religiones.
La primera hora, una hora que no se sabe cuánto duró, la ocupó el “Misterio” [4] . Lo importante, hasta bien entrada la Modernidad, era «vivir» según las pautas de la «única religión verdadera». La Edad Media fue, como se sabe, época de angustiosa búsqueda de salvación. Todavía Lutero se lo jugará todo a la carta de un Dios «que salva». No abriga la menor duda de que existe Dios. Su atormentada pregunta será si ese Dios tendrá misericordia de nosotros. Sólo muy tardíamente se convirtió la religión en inquietante tema de reflexión. Dios, en cambio, siempre lo fue. El acceso a él discurrió por caminos de creciente complejidad. Veámoslo, aunque solo sea a grandes rasgos.
Pero no perdamos el hilo de la exposición: estamos hablando de la hegemonía teocéntrica, de siglos (prácticamente hasta el Renacimiento) de predominio de la fe en el Dios cristiano. A ella seguirá, como fenómeno relativamente reciente, el auge de las religiones y el eclipse de Dios. De ahí que hayamos titulado este escrito “¿Religión sin Dios?”. El signo de interrogación pretende mitigar contundencias asertivas. El ámbito en el que nos movemos no es propicio al dogmatismo. Solo es posible hablar de prevalencias.
Búsqueda inicial de Dios
La búsqueda inicial de Dios [5] careció de sobresaltos. Se apelaba a la teología revelada, tan rica en datos, fechas y lugares geográficos familiares. Eran los días, ya lejanos, en los que se creía firmemente que «la Biblia tenía razón». Una interpretación literal del gran libro judeocristiano disipaba las dudas antes de que afloraran. La autoridad de la revelación, unida a otra gran autoridad, la de la inicial experiencia cristiana, situaban la existencia de Dios en un terreno libre de tormentas.
El cristianismo bebió desde sus inicios en dos pozos: el testimonio y la argumentación. Hubo un fluido trasvase entre ellos. Con frecuencia, la principal argumentación en favor de la fe era el testimonio de los que la vivían y habían muerto por defenderla. Incluso en días muy cercanos a nosotros se preguntaba H. Bergson si la acumulación y coincidencia del testimonio de los místicos no sería una certera argumentación en favor de la existencia de Dios.
Y, cuando esta ingenuidad bíblica se resquebrajó, se buscó cobijo en otra gran ingenuidad: la de la teología natural. En algún sentido era una vía de acceso a Dios más severa que la anterior. Aunque tímidamente, hacía sitio a la argumentación, a la razón. Pero se trataba de una razón coloreada de revelación. Siempre se miraba de reojo al legado bíblico. Cuando fallaban las buenas razones, se apelaba a la seguridad de la fe. La teología revelada seguía de guardia, marcando las pautas.
Todo se complicó dramáticamente cuando también la teología natural perdió su milenaria plausibilidad. Ocurrió en las agitadas fechas de la Ilustración europea. El manto protector de la revelación dejó, ahora sí, de arropar a las mentes filosóficas. Se atrevieron, como aconsejaba Kant, a pensar sin la subvención de las viejas tutelas. La autonomía del pensamiento desalojó a la ancestral heteronomía bíblico-teológica. El resto lo hicieron los sorprendentes descubrimientos de la ciencia, las convulsiones políticas, el descubrimiento de nuevos mundos y la honda transformación de las pautas morales. Dios dejó de ser un dato revelado, un dogma ciegamente aceptado.
El pensar dogmático sufrió una de las mayores quiebras que ha conocido Occidente. Ni la teología revelada, ni la teología natural estaban en situación de hacer frente a los nuevos retos. Su lugar fue asumido, sin renunciar a su herencia, por la filosofía de la religión, una forma más libre y desenfadada de pensar la religión. El argumento de autoridad hizo sitio a la argumentación, a la perplejidad, a las débiles razones que sustentan la realidad del hecho religioso. Dios fue, en parte, desplazado por la religión. Lo analizaremos más adelante.
De la teología revelada a la filosofía de la religión
Durante muchos siglos, Occidente pidió prestado al cristianismo su discurso sobre Dios. Habló, pues, sobre Dios desde la teología cristiana revelada. Lo de Dios se convirtió en algo casi obvio y rutinario. Dios existía porque lo decían la Biblia y la Iglesia. Su existencia era un dato seguro. Había, ciertamente, poco espacio para la duda. Dios no era problema, sino adquisición pacífica. Se hacía filosofía desde una especie de normatividad cristiana.
El mérito, hay que decirlo, fue del cristianismo. En su andadura inicial, el cristianismo optó por el Dios de los filósofos. Preguntados por la identidad de su Dios, los cristianos no lo relacionaron con Zeus, Hermes, Dionisos o algún otro dios del panteón grecorromano. Pablo se atrevió a vincularlo con el Dios del que hablaban los sabios atenienses (Hch 17,28).
La naciente nueva religión trazó así una línea divisoria entre ella y los cultos ya establecidos. Insistió en que, cuando ella decía «Dios», se estaba refiriendo al ser mismo, a lo que los filósofos llamaban el fundamento de todo ser. De hecho, los nombres bíblicos de Dios -Padre, Señor, Salvador- cedieron su puesto a la nomenclatura filosófica: Infinito, Necesario y, a partir del Cusano, lo Absoluto.
El Dios de Nicolás de Cusa
Vale la pena, a estas alturas de nuestra exposición, dedicar unas líneas al Cusano, dado que encarna ejemplarmente algunos de los avatares que venimos narrando. Casi un siglo antes de Lutero, Nicolás de Cusa, el hombre puente entre la Edad Media -la noción de Edad Media aparece por primera vez en el elogio fúnebre del Cusano, escrito por uno de sus secretarios italianos -y el Renacimiento, el pensador que unió amablemente toda la humilitas de la Edad Media con la curiositas del Renacimiento, consideró “impertinente” plantearse la pregunta por la existencia de Dios.
Para el Cusano, Dios era evidente, no necesitaba demostración. El problema será cómo conocerle. Nicolás de Cusa se refugió en la teología negativa del Maestro Eckhart y dedicó una trilogía al tema del conocimiento de Dios. El primer opúsculo se titulaba De Deo abscondito (sobre el ocultamiento de Dios). En él se destaca la absoluta trascendencia divina. Un año después, en 1445, escribió el segundo volumen: De quaerendo Deo (sobre la búsqueda de Dios).
Precisamente porque es trascendente hay que buscarlo siempre y, según el Cusano, solo se le encuentra en el cristianismo. De ahí el título del tercer volumen: De filiatione Dei (sobre la filiación divina). El cristianismo nos declara hijos de Dios. Pero sobre Dios solo poseemos una docta ignorantia. Conocer es comparar diversas magnitudes, pero ¿con quién compararemos a Dios si nos es desconocido? Solo sabemos que es la coincidentia oppositorum (la coincidencia de los contrarios).
El pensamiento de Cusan se podría resumir en su fórmula preferida: “quia ignoro, adoro”. Con ella, su autor se inscribe dentro de una tradición que acepta con humildad el sacrificium intellectus cuando está en juego el conocimiento de Dios. Una tradición sobre la que habrá que reflexionar en el futuro. Es incluso posible que su aplicación desborde el ámbito filosófico-teológico y se convierta en una especie de aval para la supervivencia de la humanidad. También la razón puede morir de éxito, víctima de sus descomunales logros científico-técnicos.
La teología natural, opción de los filósofos cristianos
La opción cristiana por el Dios de los filósofos, practicada por Nicolás de Cusa y tantos otros pensadores cristianos, fue de incalculables consecuencias. Esta opción por la filosofía fue ampliamente recompensada: la filosofía aceptó la matriz cristiana y, durante siglos, se filosofó desde la teología revelada. Sería muy complicado separar lo cristiano de lo filosófico en la larga lista de los filósofos occidentales. Obviamente, mientras duró esta situación, no hubo espacio alguno para un discurso inseguro, problemático sobre Dios. La teología revelada cercenaba esta posibilidad.
Las aguas se agitaron un poco cuando la teología revelada tuvo que hacer sitio a la teología natural. La situación se volvió más precaria. El punto de partida no era ya la fe ni la autoridad de la Biblia, sino las posibilidades del conocimiento humano. Aunque tímidamente, se comenzó a hacer un hueco a la razón. La Biblia dejó de ser el único oráculo. Para acceder a Dios, por ejemplo, se comenzó a partir de lo visible y experimentable. Es el caso de las cinco vías de santo Tomás.
Pero las responsabilidades de la teología natural nunca fueron agobiantes, ya que nunca trabajó en solitario. Siempre podía contar con la buena disposición de la teología revelada para echarle una mano. En realidad, nunca hubo separación estricta entre ambas. Se puede incluso afirmar que la teología natural ha vivido tutelada por la teología revelada. El final de esa tutela, la conquista de su autonomía e independencia, supuso un arduo y laborioso proceso.
Y, cuando dicho proceso culminó, era ya tarde para disfrutarlo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII y, sobre todo, durante todo el XVIII, las seguridades que ofrecía la teología natural sufrieron un profundo rechazo. Nació una forma más problemática de gestionar el tema religioso, de la que ya no podía hacerse cargo la pacífica, segura y bien intencionada teología natural. Fue entonces cuando tomó el relevo la filosofía de la religión.
Dios se convierte en problema
La teología natural fracasó precisamente cuando Dios dejó de ser tema para convertirse en problema. Es el momento en el que la Ilustración europea, con Kant a la cabeza, vuelve la espalda a las tradicionales pruebas de la existencia de Dios. Es significativo: Dios dispuso de pruebas de su existencia mientras no las necesitó, mientras Europa fue cristiana; en cambio, cuando Dios entró en crisis, cesó el ajetreo de las pruebas.
Enseguida se percibió -Hegel también- que las pruebas, en las que tanto insistía la teología natural, en lugar de asegurar la existencia de Dios, sólo mostraban la finitud y contingencia del hombre y del mundo. Pero, de ninguna forma eran la respuesta a dicha finitud y contingencia.
La misión de las pruebas pasó a ser la de poner de manifiesto que es necesario ir más allá del hombre y del mundo si se aspira a lograr un fundamento sólido para la realidad. Es el sentido que les otorgó Hegel. Él era consciente de que se trataba de un proceder ilegítimo, ya que, partiendo de la realidad finita se pasa a afirmar la existencia de Dios, que pertenece a otro orden de realidad.
A pesar de todo, Hegel las mantuvo como expresión formal de que el hombre supera lo finito. Precisamente porque era consciente de que no es legítimo hacer depender la existencia de Dios de la realidad finita, renovó el argumento ontológico y lo defendió frente a la crítica kantiana. La gran ventaja de este argumento radica precisamente en que su punto de partida no es la finitud, sino el concepto de Dios.
Las pruebas de la existencia de Dios no demuestran, pues, que exista Dios, sino, a lo sumo, que el hombre lo necesita radicalmente. Este es, también, el sentido que les otorga la teología actual. Uno de sus máximos representantes, el malogrado D. Bonhoeffer, fue duro con ellas: «Einen Gott den es gibt, gibt es nicht”. Traducido libremente: un Dios cuya existencia fuese constatable no sería realmente Dios. Y un teólogo tan ávido de fundamentos como W. Pannenberg escribió: «Un Dios cuya existencia pudiese ser demostrada mientras el mundo va de mal en peor y los sufrimientos de los hombres claman al cielo, no sería la solución del oscuro enigma de nuestra vida» [6] .
El fracaso de la teología natural y de su principal baluarte, las pruebas de la existencia de Dios, puso radicalmente de manifiesto el carácter problemático de la realidad de Dios.
¿Cabe Dios en la filosofía de la religión?
Se llegó incluso a dudar de si Dios tenía cabida en la filosofía de la religión. Hubo quien defendió que ésta debía centrarse exclusivamente en el hombre. La moción no prosperó. Es sabido que los grandes iniciadores de la filosofía de la religión -Hume, Kant, Hegel- continuaron filosofando sobre Dios (Hume y Kant), o incluso desde Dios (Hegel). Ni siquiera los grandes críticos de la religión -Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud- prescindieron del tema «Dios».
La filosofía de la religión se decidió a ser generosa con su temario. Consideró que no debía vincular su identidad a un catálogo de temas sino a un estilo de filosofar: estilo que debía ser crítico, riguroso, abierto, libre y, por supuesto, «filosófico». La filosofía de la religión es, ante todo «filosofía». Hegel la vinculó con la “lucidez” y la liberó de cualquier tarea misionera: la filosofía de la religión no se preocupa de convertir a nadie, sino de que los seres humanos nos aproximemos al hecho religioso desde la lucidez.
Lucidez que impedirá fanatismos, intolerancia y fundamentalismos de cualquier género. La razón, la filosofía, sostiene Horkheimer, se ocupa de que “no nos timen”. La historia enseña que los timos en el ámbito de las religiones han sido especialmente trágicos y virulentos.
En cuanto «tema», Dios tiene, pues, cabida en la filosofía de la religión. Pero, en cuanto «Dios», sólo se le admite como “problema». En ningún caso se le permite la entrada como «dato revelado» (teología revelada), ni como «dato seguro» (teología natural). Es más: estas exigencias son compartidas por la teología crítica de nuestros días.
También ella rechaza lo que se ha llamado una teología posicional (G. Sauter), es decir, una teología bien asentada que amontona enunciados sin preocuparse de justificar su interna plausibilidad. En su lugar, el mismo G. Sauter, defiende una teología argumentativa que procura razonar sus contenidos [7] . Lo que ocurre es que, en teología, tales declaraciones de intenciones suelen ir seguidas de un cierto laxismo.
Concluyo aquí este recorrido por las formas teóricas globales de abordar la existencia de Dios. Dios comenzó con todo a su favor y los avatares de la historia le han ido -usemos un símil futbolístico- achicando espacios. El discurso seguro y dogmático de la teología revelada ha desembocado, pasando por el noble, aunque infructuoso esfuerzo argumentativo de la teología natural, en una nueva figura conceptual: la filosofía de la religión. Desde ella, lo de Dios queda en problema y pregunta abierta.

Una fugaz mirada al presente
Tan abierta que algunos pensadores de nuestros días practican su negación decidida y serena, sin “agonías” unamunianas ni quiebras existenciales. En el siglo XXI Dios no es un dato seguro. No lo es para la filosofía, ni lo es para las sociedades secularizadas de nuestros días. Desde Kant, la referencia a Dios no viene precedida de un “yo sé”, sino de un “yo quisiera”.
Todos recordamos su lapidario: “Debí suprimir el saber para hacer lugar a la fe”. Dios, en el mejor de los casos, es un postulado, un anhelo, la condición de posibilidad para evitar la fatal quiebra que supondría para los humanos el desembarco final en la nada que tanto torturaba a Unamuno; no se resignaba a que “nuestro trabajado linaje humano” se reduzca a “una fatídica procesión de fantasmas que van de la nada a la nada”.
Pero lo cierto es que, deseos aparte, nada ni nadie puede asegurar que exista Dios. Dios carece ya de detractores empedernidos y de defensores acalorados. Su hegemonía de antaño ha entrado en declive. Tan ocioso sería aplicar el verbo “demostrar” a su existencia como a su no-existencia. Se ha hecho un gran silencio en torno a él. Es lo que aconsejó Heidegger: silenciar el tema Dios en el ámbito del pensamiento.
Es más: consideró “más aconsejable renunciar no solo a la respuesta, sino a la pregunta misma (por Dios)” [8] . Pero ya antes de Heidegger sabíamos que la mayoría de las más acendradas búsquedas de Dios desembocaron en el apofatismo, en el silencio. De nuevo Heidegger: “honramos a la teología en cuanto callamos acerca de ella” [9] . Es comprensible que Dios corra el mismo destino que la teología.
Heidegger había afirmado que su filosofía era “un estar a la espera de Dios”. La frase es de l948, pero la repitió en l966 en la conocida entrevista publicada por el semanario alemán Der Spiegel bajo el título “Ya solo un Dios puede salvarnos”. En ella sostiene que no podemos atraernos a Dios “pensándolo”. A lo sumo “podemos estar a la espera”. Solo es posible un sich-offen-halten (un mantenerse abierto) para el advenimiento o la ausencia de Dios. La espera es el temple del pensar que se dispone a contar con Dios. Al esperar dejamos abierto aquello que esperamos. Esperar es introducirse en el ámbito de lo abierto, de lo lejano y oculto.
En diálogo con E. Fink, Heidegger contrapuso la espera a la esperanza. La esperanza cuenta con algo, se ocupa en firme de algo; la espera consiste en conformidad, recato y discreción; la esperanza incluye un momento de agresividad, la espera de contención. Dios está, pues, conociendo tiempos de silencio. La filosofía calla sobre él. Desde que murieron sus grandes críticos del siglo XIX y comienzos del XX –Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud- Dios no viene siendo molestado ni requerido por los filósofos.
Existen, por supuesto, excepciones, pero se trata de excepciones que solo ofrecieron “discursos interrumpidos”, titubeantes e inseguros sobre él. Fue el caso de Benjamin, Horkheimer, Adorno, Bloch, Wittgenstein, e incluso Heidegger. Todos ellos renunciaron al discurso lineal, seguro, y bien trabado de las épocas precedentes. En casi todos ellos prevalece el aforismo fugaz sobre el tratado compacto y ambicioso.
En los últimos tiempos, sin embargo, los “discursos interrumpidos” sobre Dios están siendo remplazados por los “discursos compactos” que, con total desenfado y aplomo asertivo, niegan su existencia. Solo puedo mencionar a unos cuantos protagonistas.
En torno al problema de Dios: no creyentes y creyentes
Es el caso, por ejemplo, de Marcel Gauchet. Acepta un «absoluto», pero «terrenal»: «Lo absoluto es humano, no demasiado humano, pero nada más que humano: dejando completamente de mirarnos en el espejo de Dios, podemos ver al fin al hombre» [10] . Eso sí: «El ser humano puede ser o no ser religioso, pero no puede dar de lado a lo inmaterial».
Se rechaza la idea de Dios, pero se reclama, con razón, lo inmaterial, lo espiritual, lo inefable. Es lo que hizo entre nosotros Tierno Galván: el teísmo no debe proclamarse depositario único del misterio y de la espiritualidad; sin él sigue habiendo poesía, música e incluso mística, mística profana.
En parecida línea se mueve el libro de Michel Onfray [11] . Solo a través de una “descristianización radical de la sociedad, afirma, se puede alcanzar nuestro único bien verdadero: la vida terrena”. Solo existe una trinidad: “hombre, materia y razón”. La meta es “deconstruir los monoteísmos y desmontar las teocracias”. Estamos ante una polémica y apasionada defensa del ateísmo y del hedonismo ético.
También R. Dawkins [12] se apunta a la deconstrucción más severa. Su libro El espejismo de Dios desea mostrar: 1. La irracionalidad de la creencia en Dios, 2. El daño hecho por la religión a la sociedad desde las cruzadas al 11 de septiembre, 3. Lo feliz que puede ser el ateo. Dawkins proclama, con ardiente celo misionero, las ventajas y orgullo de ser ateo.
Esta severidad atea es defendida también por Paolo Flores D’Arcais. Su tesis es que después de Kant, Hume, y Freud “estamos en condiciones de afirmar abiertamente, y razonablemente, la NO existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Sabemos quiénes somos: unos simios apenas modificados, aunque este ‘apenas’ (un porcentaje irrisorio del ADN) haya abierto al animal-hombre posibilidades impresionantes”. Y añade: “Y sabemos a dónde vamos: a ninguna parte…” [13] .
No puedo evitar recordar que, cuando E. Bloch se preguntaba “a dónde vamos”, respondía, con invariable tozudez antropológica: “siempre a casa”. Para Bloch, tan ateo como Flores D’Arcais, esa “casa” no era, ciertamente, el “cielo” cristiano, pero tampoco era “ninguna parte”. En realidad, no sé qué era, y creo que Bloch tampoco lo sabía. Tal vez se trataba solo de un guiño, pero de un exigente guiño, al dinamismo postulatorio kantiano. El kantiano practicante que fue Bloch no se resignaba a que, al final de los finales, nos quedemos “sin casa”.
Sería, para expresarlo en términos tristemente actuales, un desahucio doloroso e injusto. Bloch, como Kant, Unamuno, y tantos otros, rechaza la “nada” como morada final; todos ellos consideraban que los seres humanos, a pesar de nuestro tantas veces deplorable historial moral, merecemos algo mejor. Bloch se resistía, “por dignidad personal”, a “acabar como el ganado”. Eso sí: Bloch distinguía, aunque no implacablemente, entre las “exigencias” (das verlangte) y los “logros” objetivos (das erlangte). Los seres humanos hemos sabido desde siempre que nunca coincide lo anhelado con lo realmente conseguido.
Tal vez por avatares de este género concluye Vattimo que “Dios sigue en circulación” [14] . Su postura es bien diferente de la de su paisano Flores D’Arcais. Expresamente, en diálogo con R. Rorty, afirma: «Yo me profeso creyente, pero creyente en el Dios de la Biblia. La Biblia es la base de una tradición a la que pertenezco, y sin la cual no puedo pensarme” [15] . Quiere creer en un Dios como creyeron Leibniz, Descartes, Kant, Voltaire, Rousseau, y tantos otros.
Y también desea creer en la inmortalidad, entendida ésta como «capacidad de transmisión ‘espiritual’, de diálogo entre épocas y generaciones, asegurado por la cultura…» [16] . Desea que resucite incluso su gato: «pobre de mi gato; confío en que resucite en mí…» [17] . Vattimo recuerda que una parte importante del PIB está ligada al culto a los muertos, a la esperanza en la supervivencia. En realidad, Vattimo nos recuerda un dato que ya nos ha salido al encuentro: que al menos culturalmente somos cristianos (Kolakowski).
Deseo concluir este apartado con un relato que me resulta especialmente emotivo. Me refiero a H. Jonas, filósofo de la religión judío, cuya madre fue sacrificada en Auschwitz en 1942. En su libro Pensar sobre Dios y otros ensayos, sostiene que cuando se trata de Dios «el voto de los felices se puede dejar de lado, mientras que el de los que sufrieron, el de los infelices, cuenta doblemente en su peso y validez» [18] .
Una tesis algo diferente de la defendida por J. Stuart Mill en su libro, La utilidad de la religión: “Son precisamente los que nunca han sido felices los que tienen este deseo (el de perdurar en otra vida después de ésta). Quienes han poseído la felicidad pueden soportar la idea de dejar de existir; pero tiene que ser duro morir para quien jamás ha vivido” [19] . Y ese es precisamente el problema de Jonas: los que nunca disfrutaron de una vida elementalmente lograda. Por eso propone «escuchar la opinión de las víctimas de la miseria, la opinión de los menos sobornados por las alegrías gozadas» [20] . La obra de H. Jonas es todo un alegato en favor de la normatividad de las víctimas de Auschwitz. Una normatividad que alcanza también tintes dramáticos en el crudo dilema propuesto por Benjamin y Horkheimer: si se mantiene vivo el recuerdo de las incontables generaciones de seres humanos sacrificadas a lo largo y ancho de la historia universal, es imposible saborear la propia felicidad; como solución cabe recurrir al olvido, pero una felicidad lograda a golpe de olvido ¿es humana?
Por tanto: si se recuerda, es imposible ser feliz; y, si se olvida, se alcanzará la felicidad, pero a costa de prescindir de la solidaridad. Personalmente nunca supe cómo escapar a este dilema, a no ser, claro está, que se acepte, con la seguridad sin garantías propia de la fe, la prometida restauración cristiana universal, en virtud de la cual quedará definitivamente implantada la justicia que las víctimas de la historia no experimentaron. No parece que haya otra salida.
Es especialmente conmovedor el relato de H. Jonas sobre su encuentro con H. Arendt. Cuenta que Arendt le desafió con la siguiente pregunta: «¿Cree usted en Dios? Tan directamente nadie me lo había planteado. ¡Y una persona casi desconocida! Primero la miré algo desconcertado, pero entonces lo medité y dije -para mi propia sorpresa- ‘Sí’. Hannah se estremeció, todavía recuerdo que casi me miró espantada. ‘¿De verdad?’ Y contesté: ‘Sí, en definitiva, sí. Más allá de lo que eso pueda significar, creo que la respuesta ‘sí’ se ajusta más a la verdad que un ‘no’. Poco después, a solas con Hannah, volvimos a hablar de Dios, y ella me dijo: ‘Nunca he dudado de la existencia de un Dios personal’. A lo que le dije: ‘Pero Hannah ¡nunca lo hubiera imaginado! Y ahora sí que no entiendo por qué te quedaste tan extrañada la otra noche’. Y ella contestó: ‘Estaba conmovida por el hecho de escucharlo de tus labios, pues jamás lo hubiera imaginado’. De manera que ambos nos habíamos sorprendido mutuamente con aquella confesión” [21] .
¿Qué ha pasado para que la fe en Dios, tan acendrada durante siglos, conozca los eclipses que hoy conoce? Aventuramos solo dos razones, aunque obviamente son muchas más.
Razones del eclipse de la fe en Dios
Apenas existen datos precisos sobre Dios
Escasean los datos sobre Dios. Al mismo tiempo crece la exigencia de información. Después de la Ilustración, se desea saber en qué se cree. “Atrévete a saber”, exhortó Kant. Sin embargo, acerca de Dios hay poco que saber. Hace años, escribió A. Fierro: «Acerca de Dios se carece de noticias absolutamente fidedignas; sólo se cuentan historias que permiten formarse ciertas conjeturas» [22]. Así es.
Si uno se asoma a los grandes diccionarios de teología o filosofía se topa con un extenso curriculum divino; pero se trata de un curriculum de autoría humana. La historia de Dios es el gran relato de las percepciones que los seres humanos hicieron de él. Dios mismo, sin embargo, guarda silencio. Él no llega nunca directamente al receptor.
Es verdad que las religiones monoteístas hablan de la «revelación» de su Dios. Y K. Barth insistió -antes lo había hecho Hegel- en que la revelación es «automanifestación» de Dios. Pero tal automanifestación nunca es directa. El verbo «revelar» nunca tiene, en el Nuevo Testamento, a Dios como complemento directo. Eso queda para la gnosis. El Dios cristiano sólo revela «algo» de sí mismo: su amor, su ira, su misericordia, su justicia. Pero nunca se revela a sí mismo.
Consciente de estas dificultades, también Pannenberg revalorizó el final de la historia como lugar de la iluminación de la verdad de Dios. Llegó incluso a escribir: “La revelación no tiene lugar al comienzo, sino al final de la historia revelante” [23] . Pero, a pesar de tantos esfuerzos argumentativos, la presencia real de Dios continúa siendo muy precaria. Y a este precariedad corresponde una recepción problemática.
Un Dios borroso sólo puede apuntarse como problema
Fue M. Buber quien acuñó la expresión «eclipse de Dios» [24] . Probablemente, Dios ha conocido muchos eclipses. En el siglo XIX, Nietzsche certificó su defunción. Anunció al mundo que, por fin, Dios, y la metafísica que implicaba, habían dejado de ser determinantes. Con gran solemnidad detalló las razones de su insignificancia. Sin embargo, el actual eclipse parece más decisivo que los anteriores, personalmente lo considero el más decisivo de todos los eclipses conocidos.
Se prescinde de Dios distendidamente, sin los desgarros interiores de antaño, serenamente. Kolakowski encuentra preocupante que a la pregunta «¿qué hay de la cuestión de Dios?” se responda con naturalidad: “¿Pero es que existe realmente esa cuestión?» No existe, sostiene Kolakowski, para los creyentes «si los hay». Kolakowski piensa en creyentes «cuya fe heredada es firme e inconmovible». Para ellos no existe la «cuestión de Dios». Y tampoco existe, por supuesto, para los ateos convencidos -Kolakowski añade también aquí la apostilla «si los hay»- ya que «ellos saben sin ningún género de dudas que la ciencia ha expulsado a Dios definitivamente del mundo” [25] .
Es indudable que existen creyentes de fe «firme e inconmovible”, pero ellos no agotan el espectro. Se da también una recepción problemática de la fe en Dios. Hay creyentes que se debaten entre la fe y la increencia, entre el «sí y el no». Algunos se sienten tentados de repetir con Primo Levi, un superviviente de Auschwitz: «Existe Auschwitz, por lo tanto no puede haber Dios». Pero tal vez es más frecuente que se sientan envueltos en la dialéctica de E. Wiesel, otro superviviente del holocausto: «Auschwitz jamás se puede comprender con Dios; Auschwitz no se puede comprender sin Dios» . Otros, no sé cuántos, es posible que den la razón a Wiesel cuando constata que, después de aquella crueldad, «hagamos lo que hagamos, estamos perdidos» [27] .
También es indudable, como sostiene Kolakowski, que «hay ateos convencidos». Pero tampoco ellos agotan la galería. Existe una recepción problemática de la convicción atea. De hecho, los ateos de ayer son, en parte, los agnósticos de hoy.
Algo que probablemente no se debe sólo, como afirma F. Savater, a la falta de coraje para llamarse ateo en una sociedad dominada aún por la «turba levítica», sino a la posibilidad de que el agnóstico mantenga abierta alguna ventana a la creencia que el ateo habrá cerrado cuidadosamente. Y, como he sugerido más arriba, en diálogo con Muguerza, tal vez exista el increyente heterodoxo, o flexible, que no excluye por completo la solución escatológica cristiana.
Notas:
[1] E. M. Cioran, Del inconveniente de haber nacido, Taurus, Madrid, 1982, p. 31.
[2] Véase E. Trías, Pensar la religión, Ensayos/Destino, Barcelona, 1996.
[3] Esta obra de Schleiermacher ha sido traducida al castellano por A. Ginzo en la editorial Tecnos, Madrid, 1990. Un excelente estudio preliminar, del mismo Ginzo, adentra en los pormenores de la obra y de la época. Tomo abundante información de este estudio.
[4] J. Martín Velasco, Dios en la historia de las religiones, Fundación de Santa María, Madrid, 1895, pp. 16ss. Véase también la obra, ya clásica, del mismo autor, Introducción a la fenomenología de la religión, Trotta, 2006 (7ª edición); también es excelente su estudio El fenómeno místico. Estudio comparado, Trotta, 1999.
[5] Véase el estudio de K. Feiereis, Die Umprägung der natürlichen Theologie in Religionsphilosophie, Leipzig, 1965, pp. 6-10; J. Collins, The Emergence of Philosophy of Religion, New Haven-London, 1967; Friedo Ricken, Religionsphilosophie, W. Kohlhammer, Stuttgart, 2003.
[6] W. Pannenberg, “Wie kann heute glaubwürdig von Gott geredet werden?”, en F. Lorenz (ed.), Gottesfrage heute, Stuttgart, 1969, p. 52.
[7] Véase G. Sauter, Zukunft und Verheissung, Theologischer Verlag Zürich, 1973, 2ª ed.
[8] M. Heidegger, “Zeit und Sein”, en Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer, Tübingen, 1969, pp. 1-25, cita, p. 21.
[9] Tomo esta cita de R. Safranski, Un maestro de Alemania. Martin Heidegger y su tiempo, Tusquet, Barcelona, 1977, p. 167.
[10] L. Ferry y M. Gauchet, Lo religioso después de la religión, Anthropos, Madrid, 2007, p. xii.
[11] Michel Onfray, Tratado de ateología, Anagrama, 2008.
[12] R. Dawkins, El espejismo de Dios, Espasa, 2007.
[13] P. Flores D´Arcais, M. Onfray y G. Vattimo (eds.) Ateos o creyentes, Paidós, Barcelona, 2009, p. 14.
[14] R. Rorty/ G. Vattimo, El futuro de la religión, Paidós, Barcelona, 2006, p. 124
[15] P. Flores D’Arcais, M. Onfray, G. Vattimo (eds.), Ateos o creyentes, Paidós, Barcelona, 2009, p. 20.
[16] Ibíd. p. 21.
[17] Ibíd.
[18] H. Jonas, Pensar sobre Dios y otros ensayos, Herder, Barcelona, 1998, p. 99.
[19] J. Stuart Mill, La utilidad de la religión, Alianza, Madrid, 1986, p. 91
[20] H. Jonas, op.cit.,p. 99. Vengo manteniendo un prolongado diálogo con Javier Muguerza sobre el tema de las víctimas, de los que “en esta vida” no encontraron la felicidad, la salvación. Muguerza piensa que la salvación, si la hay, es obligado buscarla “irremisiblemente en esta vida”, sin confiar en futuros consuelos escatológicos. Sin embargo, mi problema, como el de Jonas, son precisamente los que “en esta vida” no encontraron salvación. Para ellos me atrevo, desde el dinamismo postulatorio kantiano, a mantener “la débil esperanza mesiánica” (W. Benjamin) de que sean revisadas sus causas y conozcan un futuro “sanado” en el que se les haga justicia. Salta a las vista la indefensión de esta esperanza. Esta llena de supuestos inverificables. El primer supuesto es el de la existencia de Dios. No en vano Kant agregó el postulado de la existencia de Dios al de la inmortalidad del alma como su condición de posibilidad. Consuela pensar, como K. Löwith, que es un privilegio de la filosofía y de la teología plantear preguntas que carecen de respuesta empírica. Preguntas a las que Muguerza, desde su reconocida increencia, también se muestra altamente sensible. Nuestra diferencia tal vez no resida en la respuesta (es posible, pero no estoy seguro de ello, que ambos aceptásemos los “puntos suspensivos” bajo los que Aranguren sitúa toda apelación a la escatología), sino en la mayor obstinación, más teológica que filosófica, con la que yo planteo la pregunta. Pero, si “el creyente heterodoxo” que fue Aranguren dejaba en puntos suspensivos el pilar central de la fe, la resurrección, tal vez sea también posible la existencia de “increyentes heterodoxos”, que no se cierren por completo a la extraña y remota posibilidad de una salvación final, de “otra vida”. Pero es probable que Muguerza piense que estoy llevando el irenismo demasiado lejos, en pos de una imposible coincidentia oppositorum. Ya lo dirá… Véase J. Muguerza, “Una visión del cristianismo desde la increencia”, en J. Muguerza y J. A. Estrada, Creencia e increencia: un debate en la frontera, Sal Terrae, Santander, 2000. Mi diálogo con Muguerza puede verse en mi libro, Dios, el mal y otros ensayos, Trotta, Madrid, 2006.
[21] H. Jonas, Memorias, Losada, Madrid, 2005, p. 370.
[22] A. Fierro, Historias de Dios, Laia, Barcelona, 1981, p. 8. De la amplia y polifacética obra de A. Fierro véase su libro, Sobre la religión. Descripción y teoría. Taurus, l979. Su última obra, de gran interés, se titula, Después de Cristo, Trotta, 2012. Me ocupé de A. Fierro y su obra en, A vueltas con la religión, Evd., Estella, 2012 (6ª ed.) pp. 297-326.
[23] W. Pannenberg, op. cit., p. 123.
[24] M. Buber, Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía, Sígueme, Salamanca, 2003.
[25] L. Kolakowski, “Die Sorge um Gott in einem scheinbar gottlosen Zeitalter”, en H. Rössner (hrsg.), Der nahe und ferne Gott, Berlin, 1981, p. 9.
[26] J. B. Metz, E. Wiesel, Esperar a pesar de todo, Trotta, Madrid, 1996, p. 99.
[27] Ibíd.
Artículo elaborado por Manuel Fraijó, Catedrático de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid.
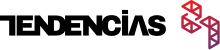



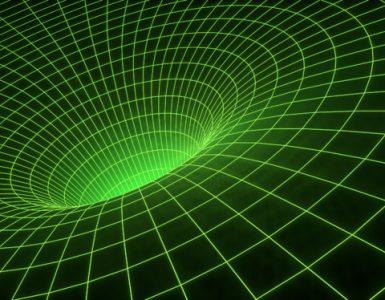















Hacer un comentario