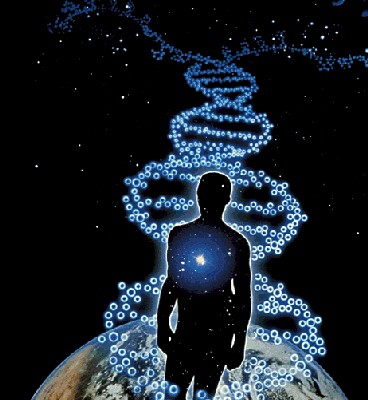
Podemos preguntarnos si a lo largo del proceso evolutivo se ha dado progreso desde formas de vida inferiores a formas de vida superiores. Es tanto como preguntarnos si en el mundo se han dado novedades ontológicas genuinas, como la vida, la percepción o la conciencia, y si esto ha hecho que el mundo sea mejor, más valioso.
Es decir: ¿se ha producido un progreso en la evolución del Universo? Por supuesto, aunque logremos afirmar la realidad del progreso evolutivo, nada garantiza que este proceso siga avanzando, y tampoco creo que haya nada necesario en lo que hasta hoy ha ocurrido.
En la evolución de los seres vivos se ha dado cambio, y cambio en un cierto sentido, desde seres sencillos hasta otros más complejos, desde unos pocos tipos de formas de vida hasta una prodigiosa diversidad. Todo ello se puede afirmar sin salir del ámbito de la biología.
El sentido, como señala Ayala, no se ha mantenido en todos los momentos del curso evolutivo, y en cualquier magnitud que observemos se han dado dientes de sierra. Por ejemplo, ha habido épocas de extinciones masivas, en las cuales podemos presumir que la diversidad de la vida decreció; así sucedió al final de la era primaria y al final de la secundaria.
Pero a pesar de los altibajos, en líneas generales, el curso de la evolución ha marcado una mayor diversidad y complejidad en las formas de vida. Nos queda por saber si el cambio en cierto sentido ha sido también un cambio a mejor. Si se diese podríamos hablar con propiedad y verdad de progreso evolutivo, y extraer de ahí las consecuencias éticas oportunas.
Diversos criterios
Se han propuesto muy diversos criterios de progreso evolutivo, crecimiento de la complejidad, de la diversidad, de la biomasa, del número de individuos vivos, del número de especies, de las capacidades de algunos de los vivientes… Todos estos criterios podrían funcionar sin salir del ámbito de la biología. Pero en cada caso podríamos preguntarnos: ¿Por qué es mejor que haya más biomasa en lugar de menos? ¿Por qué es mejor que se dé más diversidad que menos? Y así sucesivamente. En conclusión, según apunta Ayala, el aspecto axiológico del cambio, si la evolución ha sido a mejor, a peor o ha sido neutral, remite a criterios extrabiológicos.
El biólogo, sin salir de los límites de sus disciplina, puede constatar el cambio y el sentido en que se produce, pero no si se ha dado o no progreso. En mi opinión, la evaluación del progreso biológico sólo puede hacerse con criterios ontológicos.
Así, ya el mismo surgimiento de un viviente, por su capacidad para tener fines y sustentar valores, puede ser tenido por un progreso en la historia del Cosmos, y en la medida en que aparecen seres con mayor autonomía, más integrados y unitarios, con una mayor flexibilidad comportamental y capacidad de anticipación y de iniciativa, con una mayor conciencia de su entorno, incluso con posibilidad de percibir y de sentir placer y dolor, y, en el extremo, seres capaces de conciencia moral y autoconciencia, en esa medida podemos considerar que se ha dado progreso evolutivo, que la naturaleza ha visto surgir en su seno seres nuevos y más valiosos.
Pues bien, cuanto más valioso es un ser, más apremiante es nuestro deber moral ante el mismo. Cabe afirmar que un viviente puede ser más valioso que cualquier ser no vivo, un animal más que una planta, y dentro de los animales se da una gradación en función de sus capacidades sensomotoras, en función de su nivel de conciencia y de su capacidad para verse afectados por algún tipo de sentimientos y emociones.
Huella primigenia
Podemos obtener conocimiento empírico sobre todo ello a partir de las investigaciones genéticas, neurofisiológicas y psicológicas. Tanto el genoma como el sistema nervioso constituyen las bases físicas de esa plasticidad y de esas capacidades, son los soportes físicos de la información y son también la base de la integración y comportamiento de cada organismo.
Hay que observar que la huella de los primeros pasos evolutivos se conserva en los organismos posteriores. Así, dependemos de la comunicación química todos los vivientes, por ejemplo para la diferenciación celular, y está presente en nuestro sistema endocrino y nervioso.
Por otro lado, la información necesaria para el desarrollo de sistemas de comunicación no deja de estar codificada en el genoma. Los sistemas nerviosos más elementales, como el de los celentéreos, están constituidos por pequeños arcos sensomotores con gran independencia entre sí.
Posteriormente surge en varias líneas evolutivas una coordinación y comunicación entre
módulos, aunque muchas funciones sigan estando repartidas en los distintos segmentos del cuerpo, como sucede en los anélidos. Más tarde surgen sistemas nerviosos más centralizados que se diversifican en una brillante radiación adaptativa. Los cordados y en especial los vertebrados son organismos cada vez más integrados, sus partes están más coordinadas, más interrelacionadas.
Responsabilidad biológica
Un estudio de la evolución del sistema nervioso desde esta perspectiva ofrecería una buena base para discutir sobre el progreso evolutivo. De aquí se sigue – como parece sensato a primera vista – que del conocimiento de los seres vivos, y del reconocimiento de su genuina e irreductible realidad, se obtienen indicaciones inmediatas acerca de su valor, de nuestros deberes respecto a ellos y de nuestra responsabilidad.
De modo más concreto, el daño o eliminación de un viviente siempre y en todo caso es una pérdida en el orden del ser y por lo tanto un mal. Por supuesto, las nociones de bien y mal sólo cobran un sentido moral en el caso de que el agente pueda tomar decisiones libres. Carece de sentido imputar el mal al león que caza o al parásito que daña a su huésped. Pero los humanos no podemos obviar el aspecto moral de nuestras decisiones.
En resumen, podemos decir que una ontología pluralista facilita bases racionales en las que apoyar nuestros deberes para con los vivientes, puesto que reconocemos que realmente existen vivientes, y que estos realmente pueden sentir, percibir, sufrir dolor y ser realmente conscientes de este sufrimiento, mientras que una ontología reduccionista es incapaz de generar argumentos racionales a favor del respeto a los vivientes, ya que considera sus características más conspicuas, incluida la capacidad perceptiva, la posibilidad de padecer dolor y la conciencia, como reductibles a procesos básicos de carácter neuronal o incluso físico-químico.
El dolor químico
El dolor sería “meramente” un fenómeno químico, o el dolor se reduciría a sus aspectos conductuales observables desde la perspectiva llamada de la tercera persona. Incluso el animal “no sería más que” un conjunto de moléculas y átomos. ¿Qué imperativo moral podría obligarnos a preservar una cierta configuración de átomos, o a impedir una pauta bioquímica, o conductual o computacional, llamémosla o no dolor?
Desde la perspectiva del reduccionismo ontológico tenemos, pues, que conformarnos con fundamentar nuestras intuiciones morales más evidentes y compartidas – “en la medida de lo posible no hay que producir dolor ni muerte” – sobre una base sentimental. Queda como única base de la moral mi sentimiento de compasión.
De hecho, tenemos la constancia histórica de que una filosofía reduccionista, como fue el positivismo, iba de la mano de una ética emotivista. Si no creemos en la irreductible realidad de la percepción y de la conciencia, difícilmente podemos dar base racional y objetiva a nuestra intuición moral de que no debemos producir gratuitamente dolor y sufrimiento a ningún viviente.
Alfredo Marcos es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid. Ponente de la Segunda Sesión Básica del Seminario de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión, celebrada el pasado 17 de febrero en Madrid. Este texto es un resumen elaborado por nuestra Redacción a partir del Documento Marco del profesor Marcos. Se publica con autorización.


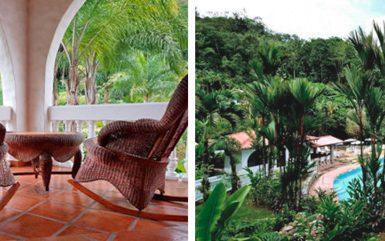
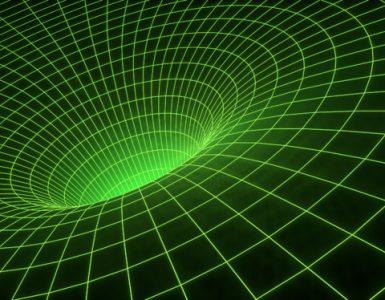















Hacer un comentario