
Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha descubierto que los estanques primitivos que había en la Tierra hace unos 3.900 millones de años podrían haber sido más propicios que los océanos para el surgimiento de las primeras formas de vida en nuestro planeta.
La investigación ha revelado que las masas de agua poco profundas, del orden de 10 centímetros de profundidad, podrían haber mantenido altas concentraciones de lo que muchos científicos creen que es un ingrediente clave para impulsar la vida en la Tierra: el nitrógeno.
En estanques poco profundos, el nitrógeno, en forma de óxidos de nitrógeno, habría tenido una alta probabilidad de acumularse lo suficiente como para reaccionar con otros compuestos y dar origen a los primeros organismos vivos. Según los investigadores, en los océanos mucho más profundos, el nitrógeno habría tenido más dificultades para establecer una presencia significativa para originar vida.
La presencia de nitrógeno como elemento esencial para el origen de la vida es una hipótesis muy consensuada. Los autores de este estudio señalan que, siguiendo esta línea, es difícil que el origen de la vida sucediera en el océano. “Es mucho más fácil que eso suceda en un estanque», apunta el doctor Sukrit Ranjan, del Departamento de la Tierra, Ciencias Atmosféricas y Planetarias (EAPS)del MIT, en un comunicado.
Los rayos y el nitrógeno atmosférico
Los científicos manejan dos hipótesis que involucran al nitrógeno como parte clave de la reacción que pudo dar origen a la vida en la Tierra. La primera sitúa este elemento en el fondo del océano donde, en forma de óxido de nitrógeno, podría haber reaccionado con el dióxido de carbono proveniente de respiraderos hidrotermales, para formar los primeros bloques de construcción molecular de la vida.
La segunda hipótesis implica al ácido ribonucleico (ARN), una molécula que ayuda a codificar nuestra información genética. En su forma primitiva, el ARN era probablemente una molécula de flotación libre. Cuando entra en contacto con los óxidos de nitrógeno, algunos científicos creen que podría haber sido inducido químicamente para formar las primeras cadenas moleculares de la vida. Este proceso de formación de ARN podría haber ocurrido en los océanos o en lagos y estanques poco profundos.
Es probable que los óxidos de nitrógeno llegaran a los depósitos de agua, incluidos océanos y estanques, como restos de la descomposición del nitrógeno en la atmósfera terrestre. El nitrógeno atmosférico se compone de dos moléculas de nitrógeno, unidas a través de un triple enlace fuerte, que solo puede romperse mediante un acontecimiento extremadamente energético, como un rayo.
«Los rayos producen suficiente energía como para romper ese triple enlace en nuestro gas nitrógeno atmosférico, para producir óxidos de nitrógeno que luego podrían precipitarse en el agua», explica Ranjan.
Los científicos creen que podría haber habido suficientes rayos crepitantes en la atmósfera temprana para producir una gran cantidad de óxidos de nitrógeno para alimentar el origen de la vida en el océano. Según Ranjan, los científicos han asumido que este suministro fue relativamente estable una vez que los compuestos entraron en los océanos.
La luz ultravioleta y el hierro
Sin embargo, en este nuevo estudio, Ranjan ha identificado dos obstáculos significativos o efectos que podrían haber destruido una porción significativa de óxidos de nitrógeno, particularmente en los océanos.
Él y sus colegas analizaron la literatura científica y descubrieron que los óxidos de nitrógeno en el agua se pueden descomponer a través de las interacciones con la luz ultravioleta del sol, y también con el hierro disuelto desprendido de las rocas oceánicas primitivas.
Ranjan dice que tanto la luz ultravioleta como el hierro disuelto podrían haber destruido una porción significativa de óxidos de nitrógeno en el océano, enviando los compuestos de nuevo a la atmósfera como nitrógeno gaseoso.
En el océano, la luz ultravioleta y el hierro disuelto habrían hecho que los óxidos de nitrógeno estuvieran mucho menos disponibles para sintetizar organismos vivos. En los estanques poco profundos, sin embargo, la vida habría tenido una mejor oportunidad de afianzarse.
Esto se debe principalmente a que los estanques tienen mucho menos volumen sobre el cual se pueden diluir los compuestos. Como resultado, los óxidos de nitrógeno se habrían acumulado a concentraciones mucho más altas en los estanques. Cualquier «sumidero», como la luz ultravioleta o el hierro disuelto, habría tenido menos efecto sobre las concentraciones generales del compuesto.
Según Ranjan, cuanto más superficial sea el estanque, mayor será la posibilidad de que los óxidos de nitrógeno hayan tenido que interactuar con otras moléculas y, particularmente, con el ARN, para catalizar los primeros organismos vivos.
«Estos estanques podrían haber tenido una profundidad de 10 a 100 centímetros, con una superficie de decenas de metros cuadrados o más», señala Ranjan. «Habrían sido similares al actual Lago Don Juan en la Antártida, que tiene una profundidad estacional de unos 10 centímetros en verano».
El debate sobre si la vida se originó en los estanques frente a los océanos no está del todo resuelto pero, según Ranjan, el nuevo estudio proporciona pruebas convincentes que señalan más en la dirección de la hipótesis de los estanques.
Referencia
Nitrogen Oxide Concentrations in Natural Waters on Early Earth. S. et al. Geochemistry, Geophysics, Geosystems banner, 12 April 2019. DOI: https://doi.org/10.1029/2018GC008082.




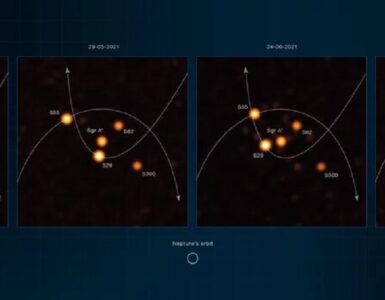










Hacer un comentario