
Desde los inicios del pontificado de Juan Pablo II se puede constatar en su magisterio un modo diferente al de otros Papas en el modo de entender las relaciones entre el mundo de las ciencias y de las filosofías y el mundo de las religiones y sus teologías. Tal vez, uno de los testigos de excepción ha sido el jesuita George V. Coyne, director durante muchos años del Observatorio Vaticano y reconocido astrónomo. En un documentado artículo en la revista dedicada al diálogo entre la ciencia y la religión, Omega (del año 2009), el padre Coyne sintetiza el pensamiento de Juan Pablo II sobre el diálogo entre filosofía, ciencias y teología.
Breve historia de las relaciones entre filosofía, ciencias y teología
Uno de los aspectos de esta relación se refiere al papel que las ciencias juegan en la búsqueda de los “significados últimos”, una frase que se encuentra repetidas veces en los escritos de Juan Pablo II. Pero ¿qué es lo que el Papa quería decir con esta expresión? Para Coyne, se pueden diferenciar tres períodos históricos en las relaciones ciencia y religión que son el telón de fondo necesario para entender en su justa medida el pensamiento del Papa. El primer período discurre desde la aparición del ateismo moderno en los siglos XVII y XVIII; el segundo período corresponde al anticlericalismo en Europa durante el siglo XIX; y por último, el tercer período coincide con el acercamiento de la ciencia a la Iglesia en el siglo XX.
Aunque el caso Galileo, como suele llamarse, siempre se cita como el ejemplo clásico de confrontación entre la ciencia y la fe, la verdad es que hasta el siglo XVIII no se dan enfrentamientos institucionales entre las ciencias y la teología que den lugar al ateismo científico como postura existencial y filosófica.
En el siglo XIX, el anticlericalismo ambiental hicieron reaccionar al papado, de modo que en 1891, el Papa León XIII fundó el Observatorio Vaticano como una herramienta apologética frente a las corrientes laicistas y ateas. El acercamiento de la Iglesia a la ciencia moderna durante el siglo XX se manifiesta de manera clara en Pío XII, que tenía un conocimiento excelente de la astronomía y, como Papa, fomentó la investigación astronómica en el Observatorio Vaticano. No obstante, no fue inmune a cierta tendencia apologética y en alguno de sus escritos tendió a identificar la Creación del Universo con la cosmología del Big Bang, lo que ocasionó cierta tensión con el sacerdote Georges Lemaître, Presidente de la Academia Pontificia de Ciencias.
De lo que se ha dicho de estos tres períodos históricos, se deduce que desde los orígenes del ateismo moderno en los siglos XVII y XVIII, dentro de la Iglesia ha prendido una tendencia a asociar la investigación científica con la negación de Dios. La desconfianza de la Iglesia hacia la ciencia y los científicos dio lugar a la creación del Observatorio Vaticano (y a otros observatorios por todo el mundo, como el [Observatorio de Granada]urlblank: http://divulgameteo.es/uploads/Cartuja.pdf, en España) con una misión apologética. Finalmente, cuando resplandeció la investigación científica en el siglo XX, la Iglesia, primero, intentó apropiarse los datos científicos para sus propios fines. Pero durante el papado de Juan Pablo II, encontramos un modo de interpretar las relaciones entre ciencia, filosofía y teología que contrasta significativamente con el punto de vista de sus antecesores.
Una nueva aproximación a las relaciones entre ciencia y religión
Los puntos de vista de Juan Pablo II sobre las relaciones entre el pensamiento científico, la filosofía y la teología en la búsqueda de los “significados últimos” se encuentran en los mensajes a las comunidades universitarias y a los científicos. Hay dos documentos que tienen una relevancia especial: el mensaje escrito con ocasión del tricentenario de los Principia Matemática de Isaac Newton, publicado como introducción de las actas del Congreso por el Observatorio Vaticano, y la Encíclica Fides et Ratio de 1998. La carta del Papa al P. Coyne con ocasión del tricentenario de los Principia puede leerse íntegra en la página web de la Cátedra CTR. Sirva este artículo como introducción al rico contenido y modernidad de esta carta.
La novedad del pensamiento de Juan Pablo II, – prosigue Coyne, – consiste en su toma de postura diferente a la de sus antecesores. Esta nueva postura se justifica principalmente en el mensaje enviado con ocasión del tricentenario de los Principia de Newton. Juan Pablo II establece claramente que la ciencia no puede ser usada de un modo simplista para establecer una base racional para la fe, pero tampoco puede decirse que sea atea por naturaleza y opuesta a la creencia en Dios:
“Al estimular la apertura entre la Iglesia y la comunidad científica, no estamos imaginando una unidad disciplinar entre teología y ciencia como la que existe dentro de un campo científico dado, o dentro de la misma teología. Mientras continúe el diálogo y la búsqueda en común, se avanzará hacia un entendimiento mutuo y un descubrimiento gradual de intereses comunes, que sentarán las bases para ulteriores investigaciones y discusiones. Qué forma adoptará esto exactamente, lo hemos de dejar al futuro. Lo importante es, como ya hemos recalcado, que el diálogo continúe y crezca en profundidad y alcance. En este proceso debemos superar toda tendencia regresiva a un reduccionismo unilateral, al miedo y al aislamiento autoimpuesto”.
Y más adelante:
“Mas la unidad que pretendemos, como ya hemos subrayado, no es identidad. La Iglesia no propone que la ciencia se convierta en religión, o viceversa. La unidad, por el contrario, presupone siempre la diversidad y la integridad de sus componentes. Cada uno de estos miembros debería hacerse, no cada vez menos él mismo, sino más él mismo, en un intercambio dinámico; porque una unidad en la que uno de los elementos se reduce al otro es destructiva, falsa en sus promesas de armonía, y amenazadora para la integridad de sus componentes. Estamos llamados a hacernos uno. No a convertirnos cada uno en el otro. Para ser más específico, tanto la religión como la ciencia deben preservar su autonomía y su peculiaridad”.
Y concluye:
“Pero ¿por qué es un valor para ambas la apertura crítica y el intercambio mutuo? La unidad implica el esfuerzo de la mente humana por llegar a comprender y el anhelo del espíritu humano por amar. Cuando los seres humanos intentan comprender la multiplicidad que les rodea, cuando intentan dar sentido a su experiencia, lo hacen incluyendo muchos factores en una visión común. Se logra la comprensión cuando muchos datos son unificados por una estructura común. Una cosa ilumina muchas, da sentido a la totalidad (…) ¿Puede también la ciencia beneficiarse de este intercambio? Parece que así debería ser. Pues la ciencia se desarrolla mejor cuando sus conceptos y conclusiones se integran en la gran cultura humana y en su interés por el sentido y el valor últimos. Por ello, los científicos no pueden mantenerse totalmente al margen de los tipos de cuestiones tratadas por filósofos y teólogos. Dedicando a estas cuestiones algo de la energía y el cuidado que prestan a su investigación científica, pueden ayudar a que otros realicen con mayor plenitud los potenciales humanos de sus descubrimientos. Pueden también llegar a apreciar, que estos descubrimientos no pueden ser un sustituto genuino del conocimiento de lo verdaderamente último. La ciencia puede liberar a la religión de error y superstición; la religión puede purificar la ciencia de idolatría y falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio, un mundo en el que ambas pueden florecer”. (las cursivas son nuestras).
La Fides et Ratio y la búsqueda de los significados últimos
En la Encíclica Fides et Ratio, el discurso papal continúa y establece los fundamentos del diálogo con las ciencias: “Ella (la Iglesia) ve a la filosofía como un camino para conocer la verdad fundamental sobre la vida humana… Deseo que haya reflexión sobre esta actividad especial de la razón humana. Esta reflexión es necesario hacerla así, porque en el momento presente en particular, con frecuencia, se margina la búsqueda de los últimos significados” (Fides et Ratio, número 5).
Y ¿cómo se pueden definir las verdades últimas? La respuesta a esta pregunta es de la mayor importancia, ya que se propone que las ciencias de la naturaleza, junto con la filosofía, la teología y otras vías para el conocimiento, contribuyen a la búsqueda de los significados últimos. En palabras de la Encíclica: (número 27) “Nadie, ni el filósofo ni el hombre corriente, puede substraerse a estas preguntas. De la respuesta que se dé a las mismas depende una etapa decisiva de la investigación: si es posible o no alcanzar una verdad universal y absoluta. De por sí, toda verdad, incluso parcial, si es realmente verdad, se presenta como universal. Lo que es verdad, debe ser verdad para todos y siempre. Además de esta universalidad, sin embargo, el hombre busca un absoluto que sea capaz de dar respuesta y sentido a toda su búsqueda. Algo que sea último y fundamento de todo lo demás. En otras palabras, busca una explicación definitiva, un valor supremo, más allá del cual no haya ni pueda haber interrogantes o instancias posteriores. Las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no satisfacen. Para todos llega el momento en el que, se quiera o no, es necesario enraizar la propia existencia en una verdad reconocida como definitiva, que dé una certeza no sometida ya a la duda”.
En esta búsqueda hay diversos caminos de conocimiento y entre ellos, la filosofía es un camino privilegiado (número 3): “El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que puede hacer cada vez más humana la propia existencia. Entre estos destaca la filosofía, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida y a trazar la respuesta: ésta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. El término filosofía según la etimología griega significa «amor a la sabiduría». De hecho, la filosofía nació y se desarrolló desde el momento en que el hombre empezó a interrogarse sobre el por qué de las cosas y su finalidad. De modos y formas diversas, muestra que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre. El interrogarse sobre el por qué de las cosas es inherente a su razón, aunque las respuestas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que pone en evidencia la complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el hombre”.
El Papa, pues, compara la filosofía con otros caminos para la búsqueda de la verdad, especialmente con las ciencias de la naturaleza (número 30): “En este momento puede ser útil hacer una rápida referencia a estas diversas formas de verdad. Las más numerosas son las que se apoyan sobre evidencias inmediatas o confirmadas experimentalmente. Éste es el orden de verdad propio de la vida diaria y de la investigación científica (las cursivas son nuestras). En otro nivel se encuentran las verdades de carácter filosófico, a las que el hombre llega mediante la capacidad especulativa de su intelecto. En fin están las verdades religiosas, que en cierta medida hunden sus raíces también en la filosofía. Éstas están contenidas en las respuestas que las diversas religiones ofrecen en sus tradiciones a las cuestiones últimas”.
Pero queda siempre claro que la filosofía y las ciencias de la naturaleza deben tener cada una su propia autonomía (número 45): “Con la aparición de las primeras universidades, la teología se confrontaba más directamente con otras formas de investigación y del saber científico. San Alberto Magno y santo Tomás, aun manteniendo un vínculo orgánico entre la teología y la filosofía, fueron los primeros que reconocieron la necesaria autonomía que la filosofía y las ciencias necesitan para dedicarse eficazmente a sus respectivos campos de investigación”.
Más adelante, el Papa lamenta “la falta de interés por el estudio de la filosofía” y “la falta de entendimiento entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas que surge de aquí.
Dice (número 61): “El Concilio Vaticano II ha resaltado varias veces el valor positivo de la investigación científica para un conocimiento más profundo del misterio del hombre. La invitación a los teólogos para que conozcan estas ciencias y, si es menester, las apliquen correctamente en su investigación no debe, sin embargo, ser interpretada como una autorización implícita a marginar la filosofía o a sustituirla en la formación pastoral y en la praeparatio fidei. No se puede olvidar, por último, el renovado interés por la inculturación de la fe”.
La Nueva Ciencia y la búsqueda de los últimos significados
La novedad de la ciencia moderna no se puede realmente apreciar si no se compara con los datos de la historia de las ciencias. En el origen de la ciencia moderna, en los siglos XVI y XVII, persistía la idea, heredada de los pitagóricos, de que los “filósofos naturales” de la época, los primitivos “científicos”, se dedicaban a “descubrir” (desvelar, quitar el misterio que los ocultaba) el diseño trascendental encarnado en el universo.
De hecho, es patente que uno de los factores esenciales en el nacimiento de la ciencia moderna fue la teología cristiana de la Creación y de la Encarnación. En este último caso, el concepto de Logos que se encarna en el evangelio de San Juan fue particularmente apropiado para la construcción de los conceptos pitagóricos y platónicos del mundo de las ideas eternas y del carácter trascendental de las matemáticas. Para Galileo, el universo estaba escrito en la lengua eterna de las matemáticas. Kepler veía algo divino en los números y la geometría era el modelo divino del cosmos. Newton, veía que Dios había puesto al mundo la ley de la gravedad, sin la cual todo se colapsaría. La función de los filósofos naturales era descubrir las leyes eternas puestas por Dios en el orden natural.
La matematización de la física continuó durante los siglos XVIII y XIX, y de alguna manera sentaría las bases para la física de los siglos XX y XXI. Sin embargo, los científicos ya no perciben en el universo físico la presencia innata de unas leyes naturales. Éstas son solamente la expresión aproximada que describe una realidad que nunca nos es conocida del todo. Los científicos son conscientes de que su lenguaje es con frecuencia metafórico y convencional. Las teorías científicas son construcciones sociales que tienen una función explicativa de los fenómenos. Los avances en filosofía de las ciencias (Mach, el Círculo de Viena, Wittgenstein, Karl Popper, Thomas Kuhn y un largo etcétera) representan una generación de filósofos naturales conscientes de la incognoscibilidad de la realidad natural y la precariedad y contingencia de sus teorías.
Esta actitud más humilde, menos dogmática de los fundamentos de las ciencias modernas, favorece la posibilidad de un diálogo sobre los últimos significados. Hoy los científicos están más interesados que nunca por las preguntas filosóficas sobre su quehacer, que no tienen respuesta adecuada desde los principios de la ciencia misma. Físicos, biólogos y geólogos, paleontólogos, químicos y matemáticos preguntan a la filosofía sobre los fundamentos últimos. Y esta pregunta les remite a la teología. Las preguntas sobre la constitución última de la materia, la realidad del universo, la física cuántica, la biología evolucionista, por ejemplo, están impregnadas de filosofía y teología. La interdisciplinariedad, la creación de espacios de diálogo entre practicantes de diferentes disciplinas, parece ser el camino para poder llegar a preguntas más radicales. En este sentido, el conocimiento humano para el siglo XXI será sistémico, hipotético, convencional y contingente o caerá en la tentación de nuevos dogmatismos superados.
Leandro Sequeiros es Catedrático de Paleontología de la Facultad de Teología de la Universidad de Granada y colaborador de la Cátedra Ciencia-Tecnología –Religión de la Universidad Comillas
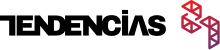



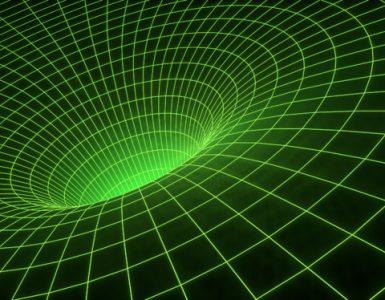















Hacer un comentario