
La mística es una vía de acceso primordial a la experiencia de la realidad. Es la intuición de que el universo es un todo al que pertenece todo ser humano y con el que forma una unidad esencial.
Esta experiencia llena al hombre de plenitud y de sentido. La experiencia mística es difusa y mistérica, pero el hombre intuye que en ella se haya la verdad del universo y del hombre. En la vivencia mística coinciden todas las religiones y todos los hombres religiosos, ya que lo místico no es posesión elitista de unos pocos, sino un fenómeno extendido, propio de la esencia del ser humano.
En la experiencia mística el hombre se sabe como más allá de los credos de las diversas religiones, y no acierta a interpretarlos. La experiencia mística es el acceso primordial a la dimensión holística de la realidad que culmina mistéricamente en Dios y la experiencia religiosa. Por ello las religiones han sido las grandes escuelas de la mística universal.
No hace mucho, no sé si en esta misma sección o en otra parte, leía el comentario que hacía un teólogo acerca de un artículo sobre misticismo. Decía que “el elitismo” propio de los místicos, según él, no le agradaba; y lo contraponía a “la fe sencilla” de las buenas gentes, que encontraba más cercana a Dios.
Esa lectura me hizo acordarme de un debate que se dio en el marco de aquel formidable programa televisivo que era “La Clave”. José Luis Balbín moderaba un vivo intercambio que versaba sobre religión y ateísmo, en el que participaban Salvador Pániker, Gonzalo Puente Ojea y un joven y risueño sacerdote. En un momento dado, Pániker sacó el tema de la experiencia espiritual directa, de la mística, lo que descolocó bastante a Puente Ojea, aunque lo curioso fue la reacción del probable lector asiduo de Camino: “Yo no tengo ninguna experiencia de ese tipo, ¡ninguna experiencia! Ni la necesito. Tengo fe y con eso me basta”.
Mística y fe, ardua cuestión. Tengo para mí que mística hay una sola, aunque luego se exprese de distintas maneras, mientras que fes hay muchas. No sólo por sus contenidos, lo cual es obvio puesto que cada confesión religiosa tiene los suyos, de los que se derivan “fes” (=religiones) diferentes, sino también en cuanto a su naturaleza intrínseca. Pues no es lo mismo una fe centrada esencialmente en dogmas de definición estricta o en literalidades escriturales, que una fe más que nada “vivida” y “sentida”, que, de hecho, puede estar bastante cerca de la experiencia mística, por más que el revestimiento –casi siempre imaginario más que verbal– sea importante.
No sé qué clase de fe sería la del cura de La Clave, pero en todo caso hay un problema: el que tiene fe y trata de promover esa fe en otros, lo hace desde una formulación. Desde proposiciones concretas. Da igual si su discurso se dirige ante todo a despertar la emocionalidad, como en el caso, tan actual, de los showmen de la predicación (que, por lo demás, tienen largos antecedentes). La fe se tiene y se intenta extender, siempre, desde la asunción de una dogmática (las creencias) que se considera condición salvífica necesaria y que por eso mismo se cree conveniente extender al mayor número posible de personas. La mística es otra cosa que nada tiene que ver.
Un punto de vista filosófico: Ludwig Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein termina su célebre Tractatus Logico-Philosophicus de una manera sorprendente. Citaré algunos párrafos:
6.432. No es lo místico cómo sea el mundo, sino que sea.
6.52. Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas más vitales todavía no se habrán ni siquiera rozado.
6.522. Lo inexpresable ciertamente existe. Se muestra en lo místico.
6.54. Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce finalmente como absurdas cuando, habiendo transitado a través de ellas, ha salido fuera de ellas. (Ha arrojado, por así decir, la escalera después de haber subido por ella). Solo habiendo superado todas las proposiciones se ve correctamente el mundo.
7. Frente a aquello de lo que no se puede hablar, mejor callar.
Estas proposiciones dan cuenta clara de la evolución que ya se estaba produciendo en un profundo pensador que, tras haber desarrollado el método lógico hasta el máximo extremo posible, constataba que la esencia de lo Real no puede formularse ni racional ni verbalmente –es inexpresable– pero que sí puede mostrarse directamente (6.522). Wittgenstein desembocó, pues, en el “¡Esto!” upanishádico, aunque no hiciese mención expresa de la filosofía hindú.
El filósofo centroeuropeo es un exponente de la ruptura koánica que, al igual que en un meditador zen, se acaba produciendo en el pensador plenamente honesto y libre que se esfuerza, a tumba abierta, por acceder a lo Real por la vía del pensar. Wittgenstein repite hasta la saciedad en el Tractatus que sólo contamos con el lenguaje y que contornearlo o superarlo es imposible, pero… termina su obra en los términos que se acaban de reproducir. Wittgenstein ilustra ante sus lectores la “resolución” de un koan.
Observar la evolución experimentada por uno de los más grandes filósofos del lenguaje del siglo XX, como lo fue Wittgenstein, nos permite entender lo que es la mística e incluso nos sugiere una definición: sería una facultad o capacidad humana natural, aun poco desarrollada, de conexión directa con la realidad, con el en-sí de esta, “puenteando” la vía cognitiva racional-verbal, que sólo permite acceder a signos y representaciones –las sombras de la caverna platónica.
¿Existe realmente esa facultad? ¿No será algo ilusorio, un disfraz cultural de alguna patología psíquica, como afirmaba Freud? Pero quizás primero convenga preguntarse si realmente necesitamos salir de la Caverna… Erwin Schrödinger decía que “la física se ha estado ocupando únicamente de sombras desde siempre, desde Demócrito de Abdera e incluso desde antes”, pero que “nadie era consciente de ello, ya que hasta el advenimiento de la física cuántica, los científicos creían que se estaban ocupando del mundo real.”
Y, entretanto, sus colegas, los físicos de Copenhague, estipulaban que sólo cabía formular matemáticamente los fenómenos cuánticos, debiéndose abandonar toda pretensión de interpretarlos, es decir, de acercarse a su ontología, a su en-sí. En nuestro tiempo, el físico francés Bernard d’Espagnat, premio Templeton por cierto, insiste reiteradamente en la idea de que aquello que deja entrever la cuántica indudablemente es (él es un realista, a diferencia de otros colegas suyos), pero se halla velado, resulta inaccesible a cualquier metodología científica, aunque… por otros caminos podría no ser así: tal es la sugerencia que deja en el aire. Algo más de dos siglos atrás, Immanuel Kant venía a decir lo mismo, al sostener la impotencia de la razón para acceder al nóumeno, dado que su campo se reduce a lo fenoménico.
Es esta, en definitiva, la toalla que arrojó “el segundo Wittgenstein”. ¿Podemos darnos, puede alguien darse por satisfecho con esta renuncia? Me parece que no. La interdicción de Copenhague levantó fuertes resistencias entre numerosos físicos cuánticos, que se negaron a aparcar su anhelo de rasgar –¡o al menos de intentarlo!– el velo del misterio ontológico, y fue eso lo que llevó a acuñar la expresión beables (“cosas” susceptibles de ser) que algunos de ellos utilizan al lado de observables.
Así pues, no creo que el foco auténtico de la mística sea Dios, sino… la Realidad (salvo que ésta, en su ultimísima absolutidad, le sea indistinguible). Y mucho menos creo, como ya habrán deducido, que dicho foco sea un Dios personal, por más que los relatos de numerosos místicos confesionales apunten en esa dirección. ¿Pongo en duda sus experiencias? De ninguna manera, pero dado que éstas siempre culminan en una fusión con lo Absoluto, me atrevo a sugerir que la fase inicial de tales experiencias, en la que lo Divino se presenta en forma personal, podría ser un revestimento introductor, explicable en términos de una pertenencia cultural específica.
Cerebro místico
Si se experimenta la necesidad de acceder al ser directamente, más allá de las señales sensoriales que nos llegan de sus múltiples facetas constitutivas del mundo, entonces tal necesidad, como cualquier otra, deberá obtener satisfacción por vía evolutiva y tener su reflejo en nuestro cerebro puesto que somos entidades orgánicas. El cerebro tiene, pues, que ser místico.
Decir esto no es trivial, porque no es que el cerebro produzca, en ciertos casos, experiencias de apariencia mística que serían una suerte de subproductos ilusorios más o menos anómalos…, es que el cerebro ha evolucionado incluso para ser capaz de entrar en contacto, a veces, con lo Real no ya por vía sensorial, mediada, sino también de manera directa y no mediada. Al igual que lo ha hecho para percibir la luz y el sonido, y ser capaz de interpretar esas percepciones en términos de “aproximación” a lo Real.
Leyendo artículos sobre misticismo y neurología, que últimamente abundan, se puede tener la impresión de que la esencia experiencial de lo místico al “neurologizarse” se evapora. Cosa absurda, porque somos energía estructurada mediante nuestra materialidad corporal-neural (que también es energía). ¿Y cómo podríamos acceder a la energía que constituye el Universo –y al fundamento último, tras ella– si no fuese a través del remolino de energía que somos?
Vaya a continuación una observación cosmológica y física: la explicable obsesión por querer saber qué había antes del big bang ha desplazado otro enigma casi de igual magnitud, cual es definir qué fue exactamente lo que brotó (de “la nada” o… de lo que fuera) en el primer nanosegundo del universo. Aquella “singularidad inicial” era, al parecer, energía pura, y surgió en un punto, en una esférula de diámetro infinitesimal.
Vale, pues, decir que la energía omni-generadora primordial se concentraba inicialmente en un solo punto, cuya expansión en las distintas etapas inflacionarias dio origen a la multiplicidad incontable de las estructuras material-energéticas del universo, que incluyen las biológicas. Ahora bien, la investigación cuántica ha revelado que las microentidades que alguna vez integraron un único sistema permanecen vinculadas más allá de cualquier separación espaciotemporal…, es lo que se llama “entrelazamiento” (entanglement).
Pues con el mismo o mayor motivo debería haber “entrelazamiento” entre todo lo que, en el principio, constituía un único punto. La totalidad de la realidad cósmica, al menos en el nivel cuántico o subcuántico, debe pues, lógicamente, estar “entrelazada”, ser ontológicamente inseparable.
Nos hallamos frente a un dato puramente físico que puede ser enormemente relevante de cara a una fundamentación natural de la mística.
Mística y dogma
Ciertamente los místicos pueden tener creencias religiosas, pero dudo mucho que abunden los místicos amantes de los dogmas. Es bastante común que personas de temperamento místico y con experiencias de tal género se hallen divididas entre su espiritualidad experiencial y la fidelidad a la religión dogmática a la que pertenecen.
Es evidente, por lo demás, que los defensores a ultranza de los dogmas religiosos no son místicos. Pueden ciertamente ser intelectuales, es más, suelen serlo si bien de un tipo análogo al de los ateo-materialistas militantes. Ningún místico tiene interés en imponer nada, por la sencilla razón de que es absurdo pretender imponer una experiencia.
Con frecuencia me pregunto por qué algunas de las religiones del Libro (no sé si el Judaísmo) defienden que es necesario creer para salvarse. Me parece que la respuesta es que como no consideran plausible que el común de los mortales pueda tener experiencia alguna de lo Absoluto (o de Dios, o como cada uno prefiera denominarlo), asumen que el único camino hacia la re-ligación pasa por admitir intelectualmente un conjunto de datos que (cláusula fideísta previa) fueron revelados por el Ser Supremo mismo a… ¿un profeta? ¿varios? ¿un cierto número de escritores inspirados? ¿líderes religiosos? ¿una corriente tradicional privilegiada?
No encuentro escapatoria frente a la obviedad de que, tratándose de postulados, puesto que son formulaciones verbalizadas, la única actitud posible de los adherentes a una religión dogmática que desean sinceramente creer –precisamente para poder permanecer en ella– es dejar en suspenso su racionalidad, o contornearla viviendo en una cierta esquizofrenia según la cual unas veces piensan racionalmente y otras no. Sumamente esclarecedor es el caso de Miguel de Unamuno, que deseaba ardientemente creer pero no podía, porque su exigente racionalidad se lo impedía.
Igualmente lo es su avatar literario San Manuel Bueno, mártir. Unamuno no tomaba en consideración ninguna opción fuera de su dilema entre cristianismo católico y materialismo, y digo materialismo más que ateísmo, porque es bien sabido que el filósofo vasco vivía obsesionado con la (no) supervivencia de su yo en sentido estricto. Las religiones orientales le irritaban, con sus sugerencias de posibles modos de supervivencia de la consciencia que no preservaran el precioso yo. Es curiosa la acerba crítica que dirige a los jesuitas en La agonía del cristianismo, que raramente se cita y que creo interesante reproducir.
Unamuno concluye así el capítulo 9 de su célebre ensayo:
i[Esta gente [los jesuitas] trata de detener y evitar la agonía del cristianismo, pero es matándolo, ¡que deje de sufrir!, y le administra el opio mortífero de sus ejercicios espirituales y de su educación. Acabarán por hacer de la religión católica romana algo como el budismo tibetano.]i
¿Sospechaba Don Miguel la apertura verosímil de algunos seguidores de San Ignacio a ciertas formas de budismo –no necesariamente tibetano– y quizás también a otras espiritualidades extremo-orientales? De ser así, no parece que le agradara.
A nadie se le escapa que afrontamos un tiempo de cambios, y no precisamente superficiales. Los dogmas, y no tanto de uno en uno o algún dogma en particular, sino la idea de fondo de una religión de base dogmática, han entrado en una crisis profunda. Las personas pueden creer –o simplemente admitir como plausible– uno u otro horizonte metafísico, unos u otros datos históricos fundacionales, unas u otras interpretaciones de éstos que se consideran relacionadas con aquél…, pero ¿por qué ha de ser necesario, en orden a alcanzar una religación plena o más profunda (¿no sería esto la salvación?), admitir intelectualmente como verdaderos determinados postulados?
Mientras el dogma siga siendo lo central en algunas religiones en vez de serlo el amor (condición necesaria y presupuesto de la mística) se seguirá constatando, por un lado, el desafecto creciente hacia esas religiones entre precisamente aquellas personas cuyas bien amuebladas cabezas más coherencia exigen, y por otro, el crecimiento y fortalecimiento paralelo de los fundamentalismos e integrismos, basados en pétreas fidelidades al dogma en su literalidad, tanto en el interior como en los márgenes de esas mismas religiones.

Mística y ciencia
La cuestión de la mística no sólo es relevante para la religión (en general) y para las religiones, sino que lo es también para la ciencia. Sí (¡no se sorprendan!), lo es también para la ciencia, desde el momento en que lo es, indudablemente, para la epistemología. No es difícil justificar esta opinión, y ya debería dar que pensar el hecho de que determinados paradigmas científicos han tendido históricamente a convertirse en dogmas, un dato clarísimo de la historia de las ciencias.
El método científico se funda en la desconfianza cognitiva no solo hacia la fe religiosa sino también hacia la intuición, que nada tiene que ver con la fe dogmática y sí mucho con la mística; y exige contrastar con los datos empíricos para poder estar (relativamente) seguro de algo. Pero ¿qué es lo que establece inicialmente una idea guía, un paradigma?
De hecho, una intuición, que lleva a ver que “todo casa”, a percibir una mayor coherencia holística en un cierto campo o incluso en la realidad toda. Los indicios empíricos no son sino señales apuntando hacia ese brusco insight, clic o eureka que Kuhn calificó de gestáltico y que se parece mucho a la resolución repentina de un koan, que le supone al meditador zen subir un peldaño de la escalera desde la que contempla la realidad.
Pero, por otra parte, la ciencia moderna nació de la convicción de que todo conocimiento fiable tiene que basarse en datos sensoriales. No puede, pues, ocuparse de la mística en sí, como experiencia interior, aunque puede estudiar sus correlatos cerebrales. Y lo mismo le pasa con la consciencia: puede enfocarse, y lo hace, sobre las dinámicas neurológicas vinculadas con ella, pero es incapaz de justificar y ni siquiera de tratar la consciencia en sí, frente a la cual las ciencias físicas y biológicas mantienen un mutismo desconcertado que permite darse cuenta de sus límites. Sirva esta reflexión para introducir el último punto del presente artículo.
La mística y la consciencia
Para los hindúes y los budistas –también para el que esto escribe– la experiencia mística básica no consiste en una visión, beatífica o sobrecogedora, de Dios o de alguna entidad sublime exterior al sujeto. Consiste en tomar conciencia plena de la propia consciencia.
Consiste en darse cuenta del milagro asombroso que representa SER, en contemplar LA LUZ DE LA PROPIA CONSCIENCIA, que se vive –que todo el mundo vive– como absolutidad, en paradójica contradicción con la multiplicidad aparente de las consciencias, que Erwin Schrödinger, neohinduista convencido, creía ficticia en profundidad.
Claro que esta toma de conciencia, que parece trivial pero que no se da en todo el mundo (aun se diría que hay personas alérgicas a tenerla), solo es una puerta. La puerta que da acceso a la inteligencia mística, sin duda una de las inteligencias múltiples que todos tenemos, aunque en muy diferentes grados de desarrollo.
En un pequeño ensayo cuya publicación se halla muy cercana [1] manifiesto la opinión de que sería sumamente importante que se generalizase lo que denomino “la experiencia mística básica”, que no es otra cosa que la toma de conciencia silenciosa de la maravilla de la consciencia propia, del fondo luminoso de sí mismo, una experiencia, sencilla y trascendental a la vez, hacia la que apuntan grandes intelectuales místicos como Ken Wilber.
En dicho ensayo trato de mostrar que el despertar de la inteligencia mística en un porcentaje relevante de personas puede ser la palanca que nos falta –y que estamos echando cada vez más en falta– para conseguir romper las cadenas que nos bloquean individual y colectivamente, cadenas que están tanto fuera de nosotros –en la realidad social– como en nuestro interior. Y son, en el fondo, las mismas cadenas.
Nota:
[1] San Miguel de Pablos, J. L., La rebelión de la consciencia, Kairós, publicación prevista para octubre de 2014.
Artículo elaborado por José Luis San Miguel de Pablos es geólogo, Doctor en Filosofía, y colaborador de Tendencias21 de las Religiones.
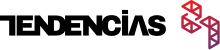


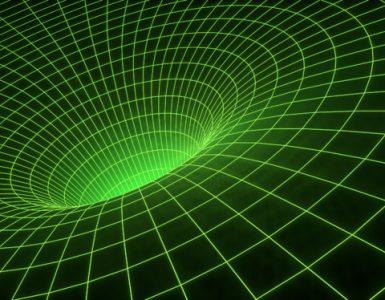















Excelente artículo que voy a dar a conocer entre mis seres queridos y cercanos, porque, ante la dificultad que tengo para expresar la vivencia íntima que a nivel de consciencia empecé a experimentar hace algunos años, me facilita la necesidad que tengo de darla a conocer, compartirla, no quedármela para mí. Gracias.
Ocurrió a los quince días de perder a mi hija de 24 años en un accidente. Estaba sola en la cocina, recogiendo los platos del desayuno y aprovechaba la soledad para llorar su ausencia. No quería entristecer al resto de la familia con mis lágrimas. Miraba por la ventana un cedro del jardín del vecino y, de pronto y ante mi sorpresa, me convertí en el árbol, mientras la luz subía de forma espectacular en una mañana soleada de mayo. Sentía como el cedro. Era el cedro. Todo estaba en orden y la dicha más absoluta corría por todo mi cuerpo en un clímax orgásmico. No fue un desmayo, seguía más lúcida que nunca en mi cocina, con mis cacharros y con la sensación de haber despertado de un sueño para llegar al hogar que siempre había buscado. ¡Y que estaba tan cerca! ¡Aquí! Pensé en mi hija y era algo pequeño y sin demasiada importancia, pensé en mí misma y tenía la misma entidad: algo lejano y sin importancia. Mi verdadera identidad lo ocupaba todo, era parte de un ALGO UNIVERSAL Y ETERNO. La vida y la muerte, los miles de opuestos inventados eran nada, porque todo era lo mismo. Había comenzado a llorar de dicha cuando escuché a mi marido. Sabía que aquello acabaría al entrar él. En efecto la luz se apagó cuando llegó. Volvió a ser una mañana soleada de mayo. Simplemente.