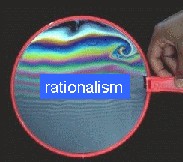
El tratamiento del hecho religioso en América se está caracterizando en los últimos tiempos, entre otras cosas más significativas, sin duda, por la importancia dada a estudios empíricos, con metodología de investigación social. Estos estudios se han centrado con frecuencia en analizar la influencia de las creencias religiosas en variables como la vida ordinaria, el comportamiento, la felicidad e incluso la salud. En ocasiones han tratado incluso de ser comparativos, midiendo los efectos en mayor o menor grado de creencia o increencia, o de las creencias religiosas en el cristianismo, judaísmo, protestantismo, etc., sobre las variables mencionadas.
¿Es esta la forma correcta de conectar la religión con la ciencia? ¿Tienen sentido este tipo de estudios y las consecuencias que de ellos se sacan? Es explicable que la abundancia de estas maneras de proceder haya suscitado comentarios críticos. El libro Blind Faith: The Unholy Alliance of Religion and Medicine, de reciente aparición en St. Martin’s Press de Nueva York, escrito por Richard P. Sloan, junto con el comentario de Andrew Brown en The Guardian, son una muestra de esta tendencia crítica
En su libro, Sloan señala que la visión de que la experiencia humana puede reducirse a una función de la actividad biológica puede satisfacer a los científicos, pero resulta una abominación para los teólogos.
La experiencia humana de la religión, estudiada desde el punto de vista científico, presenta serios problemas: si esta experiencia se reduce o se cuantifica, pierde su carácter esencial. Aunque sea posible medirla científicamente, eso no significa que dicha medición la abarque por completo.
El sentido es inaprensible
Por tanto, intentar medir la experiencia religiosa mediante criterios como el número de veces que una persona acude a la iglesia, es como intentar medir un rayo de sol con un metro: puede hacerse, pero en el proceso de medición se pierde lo esencial de aquello que queremos conocer. Para Sloan, es como medir una sinfonía de Beethoven, es decir, una experiencia estética, contando el número de veces que el que escucha sonríe.
No cabe duda, señala Sloan, de que las reacciones del cerebro mientras un individuo escucha una sinfonía se pueden estudiar por medio de imágenes de resonancia magnética, pero, ¿realmente ese estudio nos diría algo acerca de la experiencia estética? Evidentemente, no son lo mismo las mediciones que la experiencia en sí. Esta experiencia, simplemente, no puede medirse con estimulación eléctrica o medicación.
Para Sloan, la religión y la ciencia difieren de manera fundamental, y no pueden ser reducidas la una a la otra. Las verdades religiosas, por ejemplo, son consideradas perdurables y no tendentes al cambio. Las verdades científicas, por el contrario, dependen de la evidencia, por lo que en función de la emergencia de nuevas evidencias, estas verdades se modifican.
Distinguir científicamente entre una religión y otras
Estas diferencias fundamentales hacen que los intentos de comprensión de la experiencia religiosa por medios científicos no resulten nunca satisfactorios para la religión, sino sólo para la ciencia. Pero además existe otro riesgo: examinar la religión puede establecer méritos variados para cada religión desde el punto de vista científico, lo que señalaría peligrosamente que quizá haya diferencias entre ellas y que unas sean mejores que las otras.
¿Resulta realmente de algún interés que acudir a una misa católica resulte más beneficioso para nuestra salud, en términos científicos, que el ir a orar a la sinagoga? Muchos investigadores de la relación entre salud y religión deberían caer en la cuenta de que no debieran compararse los efectos en la salud que otorgan el cristianismo, el judaísmo o el Islam, por ejemplo, porque esto podría resultar ofensivo y dar a entender que algunas religiones son superiores a otras.
La religión como receta
Una determinación así le parecería fuera de lugar a la mayoría de la gente. Por tanto, se pisa un terreno pantanoso, cuyo peligro radica en la ausencia de una distinción crítica entre ciencia y religión. La ciencia, en principio, nos permite responder a ciertas preguntas, pero no cabe duda de que esas contestaciones, llevadas al terreno religioso, parecen ridículas.
Y aunque sea cierto, por ejemplo, que pueden someterse la experiencia y los rituales religiosos a los estudios científicos en el terreno del conocimiento de sus efectos en la salud humana, se corre el peligro de que la ciencia acabe trivializando la experiencia religiosa, convirtiéndola en una recomendación médica más, como la de seguir una dieta sana o hacer ejercicio regularmente.
Llevar la religión al terreno científico puede conllevar, asimismo, a que la religión pierda la trascendencia que la distingue de otros aspectos de nuestras vidas. Llevar la religión al laboratorio de la ciencia contribuye a que inevitablemente se comparen las virtudes “científicamente establecidas” de una religión, o de un tipo de práctica religiosa, frente a otras. En un mundo separado por diferentes grupos religiosos, cuesta imaginarse una propuesta peor.
Una visión diferente
El libro de Sloan ha sido objeto de diferentes comentarios. Uno de ellos es el del columnista Andrew Brown en The Guardian. Brown considera que, aunque es importante para la religión y la ciencia que ninguna de ellas se someta a la otra, ambas sí podrían ser estudiadas como empresas sociales: la ciencia tiene sus mitos, y la religión intenta promocionarse siguiendo estrategias muy racionales.
Cuando los sociólogos estudian la ciencia, nos dice, encuentran una actividad social que tiene todo tipo de mitos que sirven a la autoridad. Por otro lado, las organizaciones religiosas modernas emplean mucho tiempo investigando su efectividad o sus variadas técnicas mercantilistas, es decir, los medios de promocionar racionalmente las experiencias religiosas. Un ejemplo es el de los evangelistas americanos o africanos, que promulgan constantemente la eficiencia de sus plegarias, en el supuesto razonable de que eso hace su iglesia más atractiva.
Para Brown, el hecho de que no existan bases racionales para elegir entre diferentes ideas religiosas, o dioses, es lo que legitima que se utilicen dichas creencias para decidir cuestiones políticas. Argumentar acerca del tipo de cosas que por naturaleza no pueden ser probadas, es la mejor manera de asegurar que lo que debe medirse realmente son otras cosas: el poder político, la capacidad de debatir, la determinación.


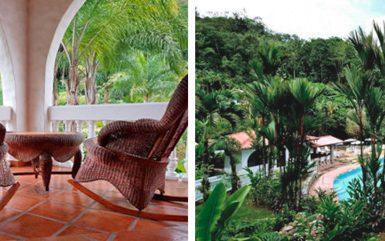
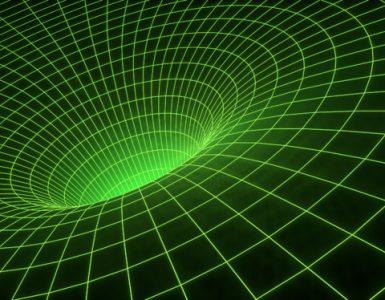















Hacer un comentario