En un rincón olvidado de Rusia, donde aún hoy día pocos humanos osan vivir, se encuentran las Montañas Doradas de Altái. Hace 15.000 años este lugar no hubiera tenido nada de especial, sin embargo hoy es un enclave único, uno de los pocos sitios en el mundo donde la estepa de mamut, el que fuera el ecosistema más amplio de la Tierra, aún resiste.
Mamuts, bueyes almizcleros, caballos y bisontes campaban y dominaban sobre la vastedad de la estepa. Un infinito manto de un frío verde que se extendía desde Europa central hasta el confín este de Asia.
El final de la época glacial y la llegada de los humanos empujaron a estos grandes herbívoros a otras latitudes, donde muchos de ellos quedaron recluidos a la espera de su extinción. Empezó el gran declive de la estepa.
Los grandes herbívoros, pisoteando y comiendo musgos y arbustos, ayudaban a mantener un equilibrio donde la hierba era la clara dominadora. Con la desaparición de esos animales, plantas más altas empezaron a proliferar, lo que aceleró los cambios ambientales.
La extinción del mamut, por ejemplo, derivó en una masiva extensión de abedules, lo que provocó un aumento de la temperatura en le región de 0,2°C por el efecto albedo.
Grandísimo equilibrio
Los ecosistemas son un grandísimo equilibrio. Cualquier variación en él provoca un efecto dominó sin que sepamos cómo acabará. Y tampoco son algo cerrado. Continuos agentes se mueven entre ellos, entrando, saliendo, interactuando con unos y otros.
Desde migraciones naturales de cigüeñas, anguilas o ñus, hasta los cambios mediados por humanos, como la introducción de especies invasoras o el movimiento de animales domésticos de poblaciones nómadas.
Se supone que hay un número mínimo de agentes necesarios para mantener un ecosistema sin colapsar, pero no se tiene idea de cuál es este número. La incertidumbre es aún mayor al darnos cuenta de que es casi imposible saber el número de especies presentes en cada ecosistema.
Pongamos el ejemplo de Australia. Durante meses gran parte del continente ardió. Árboles y arbustos se han volatilizado y, con ellos, millares de animales. El suelo también soportó temperaturas extremas. Animales edáficos como lombrices y hormigas y una infinidad de especies de microorganismos presentes también han sido indudablemente afectadas. Una vez que el fuego ha pasado, ¿qué esperamos que pase? ¿volverá el antiguo ecosistema?
No lo sabemos, pero si vuelve, no será igual. Si el suelo se ha vuelto inerte, no habrá nutrientes para muchos invertebrados. Tampoco lo habrá para que vuelvan a brotar las plantas, al menos en la cantidad que lo hacían antes. Con menos invertebrados, habrá mucha menos polinización, por lo que costará mucho más tiempo expandir la cubierta vegetal.
Los animales, sin alimento ni cobijo, no tendrán la opción de volver a este nicho. El propio hecho de que haya menos vegetación disminuye la humedad en el ambiente, lo que aumentará el riesgo de futuros incendios. Esto hace pensar que, probablemente, los desiertos colindantes acabarán imponiéndose en este terreno.
Ecuación dinámica
A principios del siglo XX dos investigadores llegaron por vías separadas a la misma ecuación: la ecuación de Lotka-Volterra. Una manera básica de determinar matemáticamente la dinámica de dos especies, presa y depredador, mostrando que es un equilibrio variable. Pero es más fácil imaginarlo: vegetación infinita, conejos que se alimentan de ella y linces que se alimentan de los conejos. Es simple: si hay muchos conejos, los linces pueden comer más y reproducirse. Pero al haber más linces, el número de conejos baja, por lo que al final tienen menos comida y morirán. Es un comportamiento cíclico.
Ahora pongamos un agente más en este pequeño mundo: la vegetación no es infinita y tarda un tiempo en regenerarse, por lo que los conejos estarían limitados por la cantidad de alimento que pueden obtener y por el número de linces de los que sean presa.
Si los linces desaparecieran repentinamente, los conejos se multiplicarían, acabando con todos los vegetales que pudieran comerse tan pronto como estos brotaran. Cuanto menos tiempo se le da al vegetal para crecer, menos tiene para poder reproducirse. Poco a poco las plantas acabarían también por desaparecer y, finalmente, desaparecerían los conejos.
Así funcionaría el equilibrio en un supuesto ecosistema tan simple como irreal, pero muy visual. La desaparición de una especie precipita la desaparición de las demás. Rompe el equilibrio. Al meter un agente más, el control de unos sobre otros permite más estabilidad en las poblaciones.
Cuantos más agentes interactúen, más estable parece el equilibrio. Pero, por otra parte, conforme aumenta el número de agentes, el desconocimiento del sistema aumenta. Las redes se complican y pronosticar se hace casi imposible.
Viejos y nuevos equilibrios
¿Qué papel jugamos los humanos en todo esto? Uno fundamental desde nuestro origen. Siempre que los humanos hemos aparecido en un lugar nuevo han desaparecido animales y plantas que hasta entonces proliferaban. Los primeros humanos, colonizando, eran un superdepredador en la cima de la cadena trófica. Eliminaron así el equilibrio previo, pero a lo largo de los años instauraron uno nuevo en el que formaban parte. Las tribus y pueblos nativos aprendieron a convivir y a mantener su equilibrio con el mundo natural durante miles de años.
El inmenso crecimiento demográfico humano de los últimos siglos ha provocado, otra vez, que el equilibrio tenga que recomponerse. La destrucción de hábitats es la mayor causa de extinción de especies. Aumentando cultivos, infraestructuras y la expansión masiva a zonas donde antes no había ciudades, hacen que los ecosistemas se fraccionen y mengüen.
Esta vez las personas no somos un ser más. Ya no competimos para adaptarnos a un nuevo terreno. Ahora, es diferente. Ahora todos los demás agentes compiten entre sí para lograr su hueco en un nuevo ecosistema. El ecosistema humano.



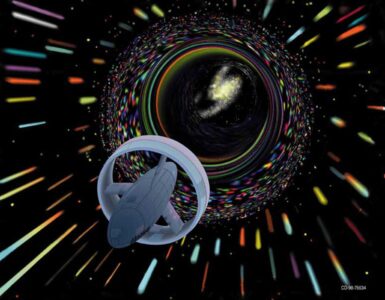
















Hacer un comentario